Ta Megala
Fernando Solana Olivares
La dama del kimono morado que Italo Calvino vio en Tokio se me presenta ante los ojos. Mundo extraño —el dictum es verdad: el misterio está en lo visible, que percibe el cuerpo, y no en lo invisible, que atisba o construye la razón. Antes habían desfilado otras muestras de extrañeza. Por ejemplo, las tarjetas de presentación, que en Japón son un imperativo existencial: tengo (entrego) tarjeta, luego existo porque recibo otras que corroboran que soy.
La dama hace caravanas y al fondo una vidriera deja ver un estanque de carpas coloridas. El húmedo calor del ambiente no perturba a los peces pero eleva unos hilillos vaporosos que sirven de contrapunto natural a la controlada belleza del horizonte que ofrece a sus huéspedes el hotel de Tokio con sus jardines de agua. Tan corteses como las profundas genuflexiones de la dama del kimono morado que camina a saltitos y se inclina desde su corta estatura. Imposible responderse quién es, sólo puede verse lo que hace. Como las lindas jovencitas robóticas de las tiendas que ofrecen a quien entra una inclinación sonriente y una narcotizada cantinela de bienvenida mientras miran al vacío y se desprograman si se les habla.
Sociedad ritual y jerárquica, hipócrita pero cortés. Los árboles de la zona financiera están etiquetados todos, erectos mediante sostenes y muchos de ellos vendados del tronco y las ramas. Indago la razón con mi guía, Miyamoto-san, un inteligente hombre joven. La cubierta es para el invierno, me explica. Le contesto que estamos en verano, y se echa a reír. Ya me dirá después que son árboles recién transplantados. Contestaré que son demasiado grandes y que los he visto por toda la ciudad. También se echará a reír.
Los pintores occidentales resolvieron el problema de la representación de interiores quitando una pared y mostrando la habitación abierta. Antes de ellos, los pintores japoneses del siglo XII habían suprimido el techo de la escena para plasmar su interior. Un modo indirecto pero más completo de percepción, como el que se muestra en Ginza, barrio saturado de anuncios luminosos y pantallas gigantes en los muros de cristal y acero de los altos edificios, cuando la fauna urbana nocturna pasea por Tokio que ahora se alumbra con eléctricas imágenes cambiantes y uno de los mercados más ávidos del capitalismo planetario, el de los adolescentes, sale a mostrarse y a consumir. Sus odaliscas lujuriosas lucen anoréxicas, llevan zapatos de grandes plataformas o tacones, el cabello teñido de rubio y un celular en el oído desde el que no cesan de parlotear. Ellos son como ellas.
La colmena voraz se forma de otros vectores múltiples, un arco iris de neón: por separado caminan los mendigos, cubiertos con bolsas de marcas legendarias, y las lolitas bobas, delgadas y etéreas revolotean a su lado antes de su regreso a casa, cuando trastabillarán de madrugada por la impecable escalera del metro mientras una rata veloz la cruza y se harán un ovillo vidrioso en asiento del vagón, exhaustas del éxtasis de cualquier droga de diseño. Negros vociferantes en el violento calor pegajoso de la medianoche adicta, vagabundos del dharma que se asoman desde sus efímeras viviendas de cartón en la esquina de un paso de todos que hasta ahora respetan los escasos centímetros del harapiento barbón, quizá un sabio zen, un loco de Dios o un marginado. Y señoras vestidas a la antigua que caminan atentas a cosas que sólo ellas parecen ver, cosas más allá del esplendor de artificio y energía inútil de la calle devorada en sus mismos gestos a su alta velocidad.
Miyamoto-san es concreto: ochenta por ciento de los alimentos que Japón consume se importan, noventa y nueve por ciento de sus energéticos lo mismo. Estamos sentados a una mesa donde en un caldero se cuecen carne y verduras: shabu–shabu, onomatopeya del ruido y el tiempo de la cocción en la olla, donde hay demasiada carne, demasiada espuma de carne, demasiada gente que come de ella. La prisa determina a esta sociedad postindustrial, ordenada, mecánica, que come y compra a todas horas. Algo es triste aquí, ¿qué será? Miyamoto-san sonríe ante la observación, como siempre. Después su entusiasmo crece comedidamente: me explica que el pequeño y colorido teléfono que usa sin cesar ya no le interesa porque está esperando comprar el de la próxima temporada.
En Los doce escalones de Kioto, restaurante centenario en el barrio prohibido, se celebra una cena. Muy pocos entran al sitio pues durante generaciones los dueños sólo han recibido a sus cercanos. La anfitriona sirve a los comensales sentados al piso un banquete de platillos disfrazados, metáforas comestibles de atractivo aspecto: primer paso de su refinado sabor. La carne es un delgado filete marmoleado que se deshace en la boca. Miyamoto-san envidia mi suerte con mucha cortesía. Ríe cuando le digo que en el lugar de la cena un mongol había inventado el plato nacional cincuenta años atrás. Ríe otra vez cuando dice ser budista lo mismo que shintoísta y querer casarse al estilo occidental, según la moda de estos días en Japón. Los ideogramas concitan la ansiedad de lo que no se entiende.
Con tanto estrépito surgen los órdenes invisibles. De algún modo sutil así se organiza al amanecer la subasta de grandes atunes en uno de los mercados de Tokio. Un hombre se para en un cajón y danza sobre él mientras grita, gesticula y dirige la puja de los compradores que tiene delante. Tres, cuatro minutos pasan y cada pieza es asignada. Los comerciantes se las llevan en carros estrechos que dan la vuelta sobre su eje para poder transitar por las laberínticas naves donde se compran y venden productos de todos los mares del planeta. Materialismo inclemente, dureza vital, competencia ciega, imperio de la necesidad inducida, capitalismo. A Miyamoto-san no le interesa polemizar conmigo.
Japón ocupa un espacio vital mínimo. De esa carencia se originan sus afanes expansionistas y su agrimensura. No hay tierra sin cultivar ni árbol sin cuidados. Por eso sus jardineros han inventado el arte de la restricción. Podan todo el tiempo y de ese modo escriben el jardín o los campos de cultivo, calculados e intervenidos en todos sus detalles. Poética de lo pequeño: el bonsai, un sembradío de arroz o la pantalla minúscula en la cual mi guía recibe múltiples mensajes electrónicos sin perder la compostura.
Ahora la dama del kimono se aleja con sus brinquitos de ave. Será reemplazada por una geisha falsa e histriónica, cuya oferta consiste en mostrar su dualidad mediante la voz. La solicitan dos ingleses que la tomarán del brazo para partir con ella en taxi con un chofer de guantes blancos al volante.
El santuario vecino duerme porque abrirá temprano para quienes irán a dar voces y palmadas y tocar un cascabel para despertar a los dioses. Agua, piedra y madera. El estanque canta detrás de la galería del hotel con su cascada hembra derramándose inclinada en los modales de las mujeres japonesas que caminan mirando al suelo: la docilidad.
Le digo a Miyamoto-san que soy un bárbaro en Asia. Sonríe, me hace una caravana y me contesta que sí.
Tomado de https://morfemacero.com/












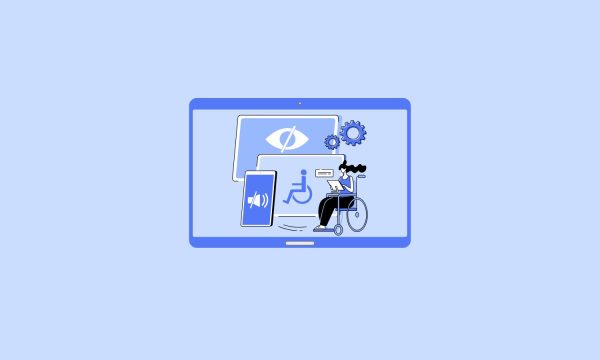

Más historias
Miles de murciélagos transforman el cielo de Santa Eulalia
Ixtlán del Río, un viaje al corazón de la historia y tradición en el Pacífico mexicano
Evocación de lo ausente: la fotografía del desierto como arqueología del tiempo