Colaboraciones
Eduardo Subirats
Hoy enfrentamos colectivamente una serie de dilemas que afectan al equilibrio del ecosistema global, movimientos migratorios de decenas de millones y conflictos financieros y políticos de creciente intensidad. Y confrontamos el declinar de un Occidente políticamente recortado y definido y sus erosionados “valores”. Se pueden señalar otros dos aspectos de esta constelación histórica: los genocidios de mayor o menor intensidad y visibilidad mediáticamente controlada; y la guerra total, la guerra global y la guerra indefinida: una guerra integrada en el propio sistema de supervivencia económica y social capitalista.
Pero permítanme que también llame la atención sobre un eslabón perdido en esta secuencia sombría de fenómenos: la desintegración lingüística, la deconstrucción epistemológica, la escisión esquizofrénica y una debilitación general de la conciencia intelectual y de su voluntad ética. Y quiero subrayar la ausencia del intelectual que corona nuestra crisis histórica.
Ustedes dirán que sí existen elites y líderes religiosos, intelectuales o políticos, que los hay aquí y allá y por todas partes, y que incluso están organizados corporativamente, pertrechados bajo el liderazgo de poderosos think-tanks y, no en último lugar, dotados de un acceso exclusivo a los mass media. Y se dirá que estos sujetos de conocimiento y de una voluntad política y racionalmente configurada representan una figura especifica de intelectual postmoderno, o más bien representan las estrellas y los protagonistas universales del instante histórico actual. Son sus elites en el sentido del verbo latino eligere, equivalente al “escoger” y “elegir” castellanos. Son los selectos y escogidos.
Quizás la palabra intelectual no sea apropiada para definir la estructura mental y corporativa de este sujeto postmoderno. Éste no se define con arreglo al Verstand, al entendimiento subjetivo entendido como capacidad de comprender objetivamente la realidad, sino como expertos, es decir, hombres y mujeres que fundan su conciencia intelectual y su identidad moral en la racionalidad instrumental y monetaria que rige la territorialización de los conocimientos y las prácticas de nuestras instituciones científicas y educativas. Dichos microintelectuales y micropolíticos son, al mismo tiempo, los agentes del espectáculo del gran teatro del mundo, o más exactamente son sus diseñadores mediáticos y sus administradores lingüísticos, financieros o militares. Representan la voz del Espíritu de una historia sin espíritu.
Ciertamente, la estructura epistemológica y moral del experto se distingue de la voluntad revolucionaria de ampliar la conciencia humana hasta los confines de su libertad, de transformar y recrear las instituciones y tradiciones intelectuales, o de destronar tiranías. La figura del experto se distingue, por ejemplo, de la ética revolucionaria que en el siglo veinte trazó el perfil elemental del intelectual moderno: Rosa Luxemburg en Alemania, Gandhi en India, Mao Zedong en China, Ho Chi Minh en Vietnam, Lumumba en África, y en las Américas, Martin Luther King y Che Guevara. Son otros discursos y métodos; son otros iconos y personajes completamente diferentes y dispares. Es la figura clásica y cristalina del intelectual moderno, ya sea Giordano Bruno o ya sea Max Beckmann, como agente de esclarecimiento y de libertad.
Esta misma conciencia negativa, esta conciencia capaz de argumentar un gran No frente al eterno caminar a ciegas de la humanidad por los Wasted Land que la Historia Universal de Occidente deja a su paso por el tiempo, esta misma inteligencia intelectual autoconsciente ha experimentado, a lo largo de los primeros decenios del siglo veintiuno, una compresión, una obstrucción y una fragmentación sistemáticas. En consecuencia, esta conciencia intelectual se ha debilitado y ha acabado por gasificarse. Incluso podríamos recopilar fácilmente citas precisas sobre esta volatilización del intelectual en las apologías a una dialéctica afirmativa del postmodernismo à la Lyotard o Jameson, o de un escepticismo nihilista de la tradición surrealista francesa de Salvador Dalí a Giles Deleuze.
Sus últimos gritos de agonía, ampliados con resplandores heroicos por los mass media, anunciaban remates finales en las últimas librerías de las metrópolis europeas y panamericanas con el karma de los post- de casi todas las cosas, desde la naturaleza hasta los ideales de civilización que representó la filosofía de Kant o la política de la zarina Catalina la Grande de Rusia, protectora de un Voltaire y Diderot perseguidos por la nobleza francesa.
*
Deseo insistir sobre la conciencia intelectual en el siglo veintiuno, sobre el intelectual como entidad artística, filosófica y política, y también sobre la definición epistemológica y académica del intelectual, y sobre problemas específicos de la supervivencia intelectual como son la censura intelectual, la manipulación administrativa del intelectual, el aislamiento electrónico del intelectual y la gasificación del intelectual en el proceso de deconstrucción ontológica, atomización lingüística y volatilización postmoderna de lo real en el medio del gran espectáculo del mundo.
Acaso debamos comenzar, antes de seguir adelante, con la pregunta por una definición literaria de intelectual, por una historia de la inteligencia humana desde la sabiduría egipcia, taoísta o chamánica, hasta las corporaciones de expertos del siglo veintiuno. A este propósito les contaré un cuento personal.
Cuando era un estudiante en una escuela primaria me dejé cautivar por la saga de Alexander y Wilhelm von Humboldt en la cima intelectual de la Aufklärung. La historia era cautivadora porque los dos hermanos trazaban un arco entre Berlín y una naciente América latina de las postrimerías revolucionarias del Esclarecimiento europeo, esa Aufklärung que redefinió la Europa moderna. Las biografías de ambos intelectuales, adaptadas para lectores adolescentes, trazaban una unidad misteriosa entre la sensibilidad estética, el rigor ético y epistemológico de la Aufklärung y una visión unitaria de la historia de la Humanidad bajo el signo de Freude, Freude schöner Götterfunken de Schiller y Beethoven. Los Hermanos Humboldt – así se titulaba el librillo – constituían, y creo que siguen constituyendo, una maravillosa plataforma ideal de partida.
Esta unidad es un ideal hermenéutico. Lo es desde las perspectivas más conservadoras de un Immanuel Kant y un Benjamin Franklin. Y es el problema específico que deseo conversar con ustedes hoy: la unidad entre conocimiento científico, filosófico y tecnológico, y un orden ético que envuelve por igual a la Historia y sus historias humanas, junto a la realidad física y metafísica de la naturaleza; es la unidad del orden ético y la harmonía estética del mundo que en la historia del pensamiento europeo moderno han representado las cosmovisiones y definiciones filosóficas de Leone Ebreo, Giordano Bruno, Spinoza y Goethe. Todos ellos, por lo demás, autores respetados e incluso elevados a verdaderos tronos, pero cuyas teorías del conocimiento y hermenéuticas estética y literaria no han sido menos olvidadas por ello.
En fin, esta es la unidad ideal e idealista que han perseguido algunos filósofos importantes tanto de Oriente como de Occidente. Ciertamente, esta unidad y equilibrio no las podemos reconocer hoy en ninguna parte, con la excepción, tal vez, de un remoto chamán en Mongolia o un último monje tibetano de Leh.
La agonía del intelectual postmoderno ha sido la última consecuencia y al mismo tiempo la condición del colapso de esta unidad. Es la consecuencia y el reverso del declinar de los Grand récits, y de la supresión de la reflexión y la filosofía.
*
El reduccionismo instrumental del conocimiento epistemológica y académicamente sancionado ha sido la puñalada fatal a la figura del intelectual como lo conocíamos en las sociedades liberales europeas y panamericanas de los dos últimos siglos. Su punto de partida había sido el matrimonio de la ciencia y la tecnología con la conciencia ética, y su articulación con la acción política emancipadora, revolucionaria y democrática que representaron un Robespierre, y un Franklin y Mao Zedong en sus sucesivos y diferentes teatros históricos.
Por el contrario, el nuevo sujeto postmoderno es el experto. Es una autoconciencia que ha construido su identidad ética y política a partir de los paradigmas instrumentales y las normas corporativas, y que ha reducido su conocimiento y actuación a las microepistemologías y las microidentidades configuradas en las megamáquinas del conocimiento. El intelectual postmoderno es un experto que en su misma constitución cognitiva define y construye efectivamente el mundo, es decir la historia de los ecosistemas y las civilizaciones, y su pasado, presente y futuro, como un objeto cognitivo articulado en torno a epistemologías instrumentales, las lingüísticas mercantiles y las retóricas políticas.
El experto cristaliza su identidad psicológica y política a partir de una realidad epistemológicamente fragmentada y escindida. Su coartada ha sido la micropolítica. Es, por consiguiente, una conciencia circunscrita a microconocimientos y a redes microsociales. Es también una microconciencia sin rostro, constituida en torno a un saber instrumental que, desde un punto de vista ético y ontológico, y en comparación con el modelo tradicional de esclarecimiento en Spinoza o Kant, o en las tradiciones antiguas del taoísmo y el confucianismo, es más bien una conciencia ciega, encerrada en las cuatro paredes de su cubículo corporativo y su perfil electrónico; un sujeto postmoderno que ha construido su identidad subjetiva y su existencia entera a partir de significantes vacíos, desde los símbolos de la libertad hasta las lingüísticas tecnocientíficas.
*
La instrumentalización de la conciencia y su subsiguiente división y debilitamiento psicológico se han llevado consigo a las humanidades en sus aguas tumultuosas, han ahogado enteramente el principio de la mayéutica socrática, es decir, el conocimiento a partir de la propia experiencia reflexiva, y han acabado por suprimir efectivamente el precepto kantiano del esclarecimiento (Aufklärung): “Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen” – “Ten ánimo para servirte de tu propio entendimiento…”
La genealogía de este proceso regresivo de las humanidades ya había sido anunciado por el escepticismo sefardí del siglo dieciséis. Es el propio progreso del conocimiento humano el que autodestruye su sentido a través de la especialización y fragmentación de saberes, la multiplicación de paradigmas, la desconexión entre conocimientos sectorializados, la separación de la investigación y la creación, las barreras entre lingüísticas literarias y lingüísticas científicas… y, finalmente, la ausencia de relaciones de “las partes con el todo”, y la abolición de un sentido ético y estético en el proceso de reconocimiento y reconstrucción del objeto científico. “¿Vosotros llamáis a esto saber? ¡Yo lo llamo ignorancia!” La obra que expuso ejemplarmente este estado de cosas se titulaba Quod nihil scitur (“De nada se sabe”).
El antihumanismo y la antifilosofía que ha acompañado el positivismo lógico, junto a la antiestética del Abstract Art en un extremo, y el deconstructivismo en el otro extremo de la evolución intelectual del siglo veinte, junto al efectivo abandono de toda función esclarecedora en la filosofía y la conciencia pública, lo mismo en las aulas que en los parlamentos, solo han radicalizado el paisaje sombrío que Sánches trazó en las postrimerías del Humanismo.
Hoy las humanidades sucumben a las epistemologías de los microanálisis, que les ha usurpado su capacidad lingüística de articularse con el mundo natural e histórico en tiempos precisamente de colapso y desintegración generalizada de las palabras y las cosas. La reflexión científica y filosófica sobre la condición natural e histórica de la existencia humana ha sido triunfalmente suplantada por los slogans generados a partir de las lingüísticas políticamente correctas desde los transgénicos a la salvación por medio de la Inteligencia Artificial. La privatización y fragmentación de los lenguajes instrumentales también han contribuido en la construcción de este paisaje escéptico. Las humanidades son hoy una Babel de discursos fragmentarios y divididos, de señales ambiguas o contradictorias, de paradigmas antagónicos, y de una profunda desorientación con respecto al pasado, el presente y el futuro de nuestra conciencia histórica.
Esta desvalorización del conocimiento humanista y humanitario ha llegado al extremo de aquella misma sátira contra la ignorancia y la estulticia que Erasmus expuso como retrato espiritual de la Europa del siglo dieciséis en su obra Stultitiae laus. La diosa Estulticia, que semánticamente comprende los significados de la demencia y la locura, es aclamada y adorada por los gobiernos y los pueblos de Occidente mientras siembra en las cuatro partes del mundo las confrontaciones y desequilibrios más devastadores. Sus últimas consecuencias fueron el escepticismo y el nihilismo que representaron Sánches o Montaigne.
*
En los años de las protestas europeas y norteamericanas contra las corporaciones de la energía nuclear y sus peligros, y en prevención de sus consecuencias ecológicas sus implicaciones militares, allá por los años ochenta del siglo pasado, tuve ocasión de conversar con uno de sus líderes intelectuales: Robert Jungk, el biógrafo de las primeras bombas nucleares que estallaron en Los Álamos, Hiroshima y Nagasaki, y autor del libro Der Atom-Staat: Vom Fortschritt in die Unmenschlichkeit (“El estado atómico: del progreso hacia la inhumanidad”), una reconstrucción de las estrategias políticas en torno a la energía nuclear, su racionalidad tecnocéntrica y sus estructuras totalitarias.
Jungk acababa de dictar una conferencia cuyas predicciones políticas y ecológicas no eran precisamente optimistas. Aunque tampoco fueran completamente catastróficas. En la cena que celebramos en su homenaje, este intelectual añadió un comentario que me llamó la atención.
“Si la historia de la humanidad sigue este camino progresivamente violento y autodestructivo – decía aproximadamente – no podemos contar ya con mucho espacio y tenemos muy poco tiempo para pensar, desarrollar y poner en práctica el proyecto de un futuro humanizado. Sin embargo, por reducido y vigilado que sea este espacio de reflexión y libertad, tenemos que utilizarlo hasta sus límites, siempre con el propósito de exponer y desarrollar tanto la crítica de nuestro tiempo histórico, cuanto nuestros programas, objetivos y proyectos afirmativos necesariamente asociados a esta crítica. No en último lugar es nuestra responsabilidad de cara al futuro conservar y acrecentar aquellas tradiciones intelectuales y religiosas que han sostenido el libre desarrollo humano…”
*
Tomado de https://morfemacero.com/










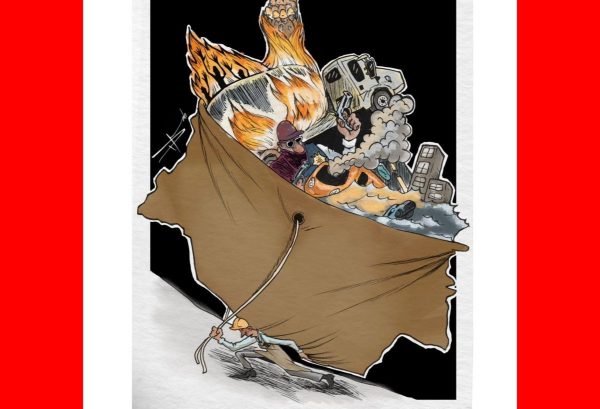

Más historias
13 de septiembre, conmemoración de los Niños Héroes
Desfile del 16 de septiembre 2025: ruta, horario y dónde verlo
Activistas y medios mexicanos exigen proteger flotilla humanitaria a Gaza