Estos 5 pensadores desmantelan la noción de la dominación masculina como un hecho natural.
La percepción de que el dominio masculino sobre lo femenino es algo natural ha sido cuestionada por varios pensadores a lo largo de la historia. Estos pensadores provienen de diversas disciplinas, incluyendo la psicología, la filosofía y la antropología.
El psicólogo suizo Carl Gustav Jung, por ejemplo, propuso que la percepción de lo femenino y lo masculino como esferas psicológicas separables e irreconciliables no representa una ley psicológica inmutable. Según Jung, esta aparente brecha psicológica que separa los géneros es más bien el producto de la dominación de la función racional de la psique, así como de la profunda escisión entre lo consciente y lo inconsciente.
Por otro lado, Wanda Tommasi, una filósofa italiana, ha analizado cómo se ha configurado e interpretado la diferencia sexual a lo largo del tiempo. Tommasi argumenta que la perspectiva de género es parcial o incompleta porque sólo explica lo femenino a partir de las configuraciones culturales-sociales-históricas que han determinado el “deber ser” de las mujeres.
Además, Virginia Woolf, una escritora británica, fue una pionera en cuestionar las normas de género establecidas. En su obra “Un cuarto propio”, Woolf argumenta que una mujer, para poder escribir, sólo necesita independencia económica y personal.
María Zambrano, una filósofa española, es considerada una de las filósofas feministas a las que seguir la pista. Aunque no encontré detalles específicos sobre su postura en relación a la feminidad y masculinidad, su trabajo ha sido influyente en el feminismo.
Finalmente, Luce Irigaray, una filósofa belga, es conocida por su crítica a la cultura patriarcal monosexuada. Irigaray argumenta que nuestra sociedad habla siempre de un sujeto único (que de hecho es masculino) que construye una filosofía vertical y supera la naturaleza.
Estos pensadores han desafiado las normas tradicionales de género y han argumentado que el dominio de lo masculino sobre lo femenino no es algo natural, sino una construcción social.
Carl Gustav Jung
Carl Gustav Jung, un psicólogo suizo, propuso que la percepción de lo femenino y lo masculino como esferas psicológicas separables e irreconciliables no representa una ley psicológica inmutable. Según Jung, esta aparente brecha psicológica que separa los géneros es más bien el producto de la dominación de la función racional de la psique, así como de la profunda escisión entre lo consciente y lo inconsciente.
Jung argumentó que cada individuo posee aspectos tanto femeninos como masculinos en su psique, a los que denominó anima y animus respectivamente. La anima representa el aspecto femenino presente en el inconsciente de un hombre, mientras que el animus es el aspecto masculino en el inconsciente de una mujer. Según Jung, estos aspectos no son fijos ni están predeterminados por el sexo biológico del individuo, sino que son fluidos y pueden variar a lo largo de la vida del individuo.
Además, Jung sostuvo que la sociedad tiende a reforzar las normas de género al promover comportamientos y roles específicos para hombres y mujeres. Esta presión social puede llevar a los individuos a reprimir sus aspectos femeninos o masculinos, lo que puede resultar en un desequilibrio psicológico.
Jung también destacó la importancia de reconocer y aceptar tanto los aspectos femeninos como masculinos de la psique para alcanzar la individuación, un estado de equilibrio y plenitud. Según Jung, este proceso permite a los individuos liberarse de las restricciones impuestas por las normas de género y vivir de acuerdo con su verdadera naturaleza.
Wanda Tommasi
Wanda Tommasi, una filósofa italiana, ha analizado cómo se ha configurado e interpretado la diferencia sexual a lo largo del tiempo. Tommasi argumenta que la perspectiva de género es parcial o incompleta porque sólo explica lo femenino a partir de las configuraciones culturales-sociales-históricas que han determinado el “deber ser” de las mujeres.
Tommasi sostiene que la diferencia sexual, es decir, cómo hombres y mujeres perciben y explican el “ser” mujer y lo femenino, ha sido moldeada por una serie de factores culturales, sociales e históricos. Estos factores incluyen las normas y expectativas de género, las estructuras de poder y los roles sociales asignados a hombres y mujeres.
Según Tommasi, estas configuraciones culturales-sociales-históricas han creado una visión parcial e incompleta de lo que significa ser mujer. Esta visión a menudo se basa en estereotipos y prejuicios, y tiende a ignorar la diversidad y complejidad de las experiencias femeninas.
Además, Tommasi argumenta que esta perspectiva de género a menudo se presenta como algo natural e inmutable, cuando en realidad es una construcción social que puede ser desafiada y cambiada. Según Tommasi, es importante reconocer y cuestionar estas construcciones sociales para poder entender y abordar las desigualdades de género.
Virginia Woolf
Virginia Woolf, una escritora británica, fue una pionera en cuestionar las normas de género establecidas. En su obra “Un cuarto propio”, Woolf argumenta que una mujer, para poder escribir, sólo necesita independencia económica y personal.
Woolf sostuvo que las mujeres han sido históricamente excluidas de la literatura y la academia debido a las restricciones económicas y sociales impuestas por una sociedad dominada por los hombres. Según Woolf, estas restricciones han limitado la capacidad de las mujeres para expresarse y participar plenamente en la vida intelectual.
En “Un cuarto propio”, Woolf imagina un mundo en el que las mujeres tienen las mismas oportunidades económicas y educativas que los hombres. Argumenta que si las mujeres tuvieran un “cuarto propio” y una renta independiente, podrían tener la libertad de escribir y participar en la vida intelectual en igualdad de condiciones con los hombres.
Además, Woolf desafió la noción de que las mujeres son inherentemente inferiores a los hombres en términos de habilidad intelectual. Sostuvo que las diferencias percibidas entre los sexos son el resultado de las desigualdades sociales y económicas, no de diferencias innatas.
Luce Irigaray
Luce Irigaray, una filósofa belga, es conocida por su crítica a la cultura patriarcal monosexuada. Irigaray argumenta que nuestra sociedad habla siempre de un sujeto único (que de hecho es masculino) que construye una filosofía vertical y supera la naturaleza.
Irigaray ha sido una voz influyente en el feminismo de la diferencia, un movimiento que busca redefinir la feminidad no en términos de cómo se diferencia de la masculinidad, sino en términos de lo que significa ser mujer. En su libro “Speculum”, publicado en 1974, Irigaray critica la cultura patriarcal monosexuada y argumenta que esta visión del mundo perpetúa la idea del varón como el neutro universal y contenedor del género femenino.
Según Irigaray, esta perspectiva única y masculina limita nuestra comprensión de lo femenino y refuerza las estructuras de poder existentes. En lugar de aceptar esta visión monosexuada del mundo, Irigaray aboga por una filosofía que reconozca y celebre las diferencias entre los sexos.
Además, Irigaray sostiene que nuestra sociedad necesita divinizar la condición dual de la humanidad. Según ella, cada individuo es en relación con la naturaleza, con todos los individuos y con la cultura. Esta visión pone en cuestión las normas tradicionales de género y desafía la noción de que el dominio masculino sobre lo femenino es algo natural.
Françoise Héritier
Héritier es conocida por su trabajo en el campo de la antropología, donde ha feminizado el estructuralismo. En su obra “Masculino/Femenino”, Héritier pone al alcance de un público más amplio los conocimientos adquiridos en el campo de la antropología. En este libro, Héritier argumenta que la violencia de género no responde a ninguna lógica natural, sino a un exceso de cultura patriarcal.
Héritier también desarrolló el concepto de lo idéntico, y de su frustración repulsiva, retomando y corrigiendo los enfoques de Lévi-Strauss y de Alfred Reginald Radcliffe-Brown. Según Héritier, las regularidades en los sistemas complejos de alianza están basadas sobre la noción de intercambio de mujeres/hombres.
Además, Héritier sostuvo que existen regularidades en los sistemas complejos de alianza. Define las llamadas estructuras semicomplejas de parentesco como una etapa de transición entre los sistemas elementales y los complejos.
Estos pensadores han desafiado las normas tradicionales de género y han argumentado que el dominio de lo masculino sobre lo femenino no es algo natural, sino una construcción social. Sus obras ofrecen una visión profunda y matizada de las relaciones de género y la sexualidad. Te invito a seguir explorando sus trabajos para obtener una comprensión más profunda de estos temas. ¡Feliz lectura! 😊
Relacionado
Esta entrada ha sido publicada el 13/09/2023
Tomado de http://Notaantrpologica.com/









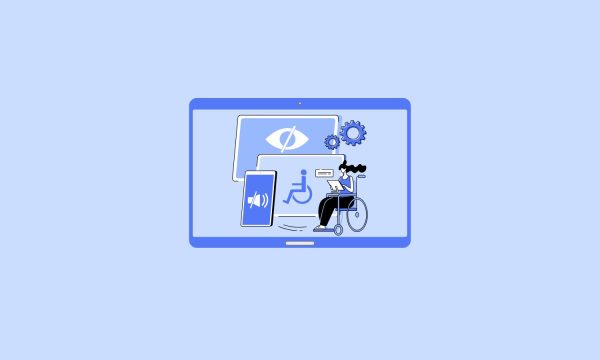

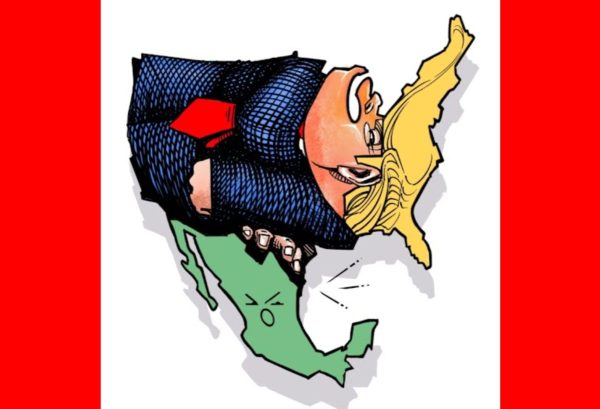
Más historias
Evocación de lo ausente: la fotografía del desierto como arqueología del tiempo
Evocación de lo ausente: la fotografía del desierto como arqueología del tiempo
Mitotes náayeri, noches sagradas donde los coras danzan y rezan