Román Villalobos
En mi primer día de trabajo como profesor de bachillerato, Cristian se sienta hasta atrás, junto a la ventana. Bromea, ladra, aúlla, lanza su gorra al aire y la azota contra su banca. Su mente es esta bocina intensa y estruendosa. Pienso que su incapacidad de guardar silencio es una afrenta, pero luego me explican que es imposibilidad. Literalmente no puede controlarse. Anda cricoso, profe, me explica Ulises cuando se acerca a que le revise una actividad. Ese vato vende crico, dice, lo vende y también se lo mete, ha de sudar crico el hijo de su puta madre. El crico es el cristal, el foco, la metanfetamina. Cristian no deja de vociferar. Le pido que guarde silencio. Cristian lo logra por cinco segundos, que logro contar. Aaaaay, cabrón, dice de repente. ¡Ya póngale un bozal, profe!, me susurran desde adelante.
Hoy me preguntaron cuántas drogas me he metido, y de cuáles. Es una pregunta habitual que los estudiantes hacen cuando se sienten en confianza con quien está frente a grupo. Les digo que sólo he probado sustancias psicodélicas y la generalizada marihuana. Hablamos un rato de sus efectos, de las políticas globales de drogas y su relación con el arte, la cultura, la creación. La clase pasa amena, el tema interesa a la mayoría. Se involucran. Es una realidad que les toca. No hay tabú. Al final, Óscar dice: eh, profe, yo le puedo conseguir lo que quiera. Se escuchan algunas risas. ¿Lo que quiera? Ajá, sí, LSD, DMT, hongos, lo que se le ofrezca.
Cuando cumplo un año como profesor, escribo que nadie enseña la pedagogía correcta para tratar con un alumnado sumido en la distracción, los estímulos de todo tipo, los discretos ríos de cristal que se mueven de mano en mano, de mochila en mochila, de una moto a otra. Nadie te enseña lo que hay que decir. Te hacen firmar contratos temporales y esperan que, milagrosamente, siempre conozcas las palabras adecuadas. Ante el estudiante que llega a clases en pleno viaje, bajo los efectos en plenitud, ¿qué es bueno decir que no caiga en oreja perdida? ¿Cómo es bueno decirlo para que sea en verdad escuchado? Nadie te prepara para esto.
Le digo a Óscar que muchas gracias, pero que por ética no puedo darme ese lujo. ¿Ética de qué, o cómo? Ni que fuéramos soplones, me dice. ¿Usted cree que yo lo voy a reportar? No manche, si yo estoy vendiendo. Luego me llega un mensaje suyo. Ha visto mi número en el grupo de WhatsApp institucional. Me envió un PDF, un catálogo de precios y productos. Además de los mencionados hay otras sustancias, como el perico (cocaína), el cristal o las tachas. El diseño del PDF lleva algunos colores fluorescentes al fondo y personajes de la cultura memética de Internet, como Pepe la rana o el perro Cheems tapándose el hocico, avergonzado.
Dos años en la docencia y pienso: fui un idiota, debí estudiar para psicólogo y no la carrera en Humanidades. Ellos quieren algo de lo que yo puedo ver, pero apenas estoy aprendiendo a traducirlo para su necesidad de respuestas inmediatas. Esto lleva tiempo, y tiempo es lo que dicen no tener. Se les pierde mientras lo buscan. Cuando creen encontrarlo, ya no hay nada. Aparece una luz, una pantalla, un sonido, una distracción, y el tiempo pasa a segundo plano.
Llevo a Cristian fuera del aula, le digo que no puede estar en mi clase en ese estado. ¿En qué estado, profe? Estoy bien, mire, míreme los ojos. ¿Sí puede ver? Sus ojos están enrojecidos, tiene manchas en los dientes. Lo dejo en la oficina del director. No volverá a aparecer en mi materia. Cuando regreso al salón, alguien me pregunta: ¿y el perro, profe? ¿Lo sacó a pasear?
Cuando todos se marchan, Verónica se acerca y me dice que no le compre a Óscar, que está loco. Le digo que está bien, que no se preocupe, que las cosas así pasan todo el tiempo. Lo interpreto como un gesto de empatía. Ella responde: profe, cómpreme a mí, yo doy más barato y además le consigo todo más rápido.
Arturo nos invita el desayuno. Se acaricia los brazos como si tuviera frío, parpadea muy rápido. Noto que tiene dos dientes falsos, de colores plateados. En algún punto dice que hace seis años debió terminar el bachillerato. ¿Y luego, qué pasó?, le pregunto. La droga, profe, el foco, de ahí me quedaron los tics. Mi familia me echó de mi casa y, no me pregunte cómo, pero terminé en Tijuana, fumando foco bajo el puente. Vivíamos un chingo de monos ahí, en una casa cerca del cruce internacional, y robábamos autopartes para venderlas y poder comprar más cristal. Nos metíamos a casas, asaltábamos. Por esos días empecé a escuchar voces, a ver las voces rondando mi cabeza, sin parar. Pero no me podía detener en ellas. Lo que quería era seguir, seguir, así hasta donde topara.
En estos años de docencia, he terminado por entender que la vocación te lleva a hundir en el fango una mano extendida. Es el lodo de la distracción permanente, la búsqueda de un placer duradero en un caudal de estímulos efímeros. Muchos vienen sólo porque el certificado de bachillerato les abre las puertas a mejores puestos de trabajo, o al menos a una explotación un tanto menos abrumadora. Es un trámite. Lo que hay dentro de las clases no importa. Entonces, si no abren sus caminos a la educación como un proceso transformacional, ¿a dónde van nuestras peroratas dentro del aula? Estos son mis temas, mis tiempos y mis realidades, y son también las urgencias de mi profesión. Son los estudiantes que tocan a la puerta de mi conciencia. Ante ellos, el futuro se desenrolla como algo burdo, tosco, que no concede nada. Sería fácil juzgar y moralizar, pero esa sería, para mí, la salida sencilla. Lo complicado es sentarse a su lado y escuchar, percibir los cambios en la voz y los puntos de quiebre en sus panoramas. Darse cuenta de que no ven nada a lo que asirse. Quizá sólo el humo. El calor de un mundo ardiendo.
Quizá sólo el humo. En sus historias de WhatsApp, Verónica aparece constantemente fumando. En realidad sólo exhala. ¿Qué estás fumando?, le pregunto una vez. Eeeeh, profe, algo leve, algo leve, ¿va a querer?, y un emoji de dos ojos que miran con curiosidad. Sólo le dije: cuídese. Ella responde hasta el día siguiente: yo siempre, profe. Luego abandonó la escuela. Nadie supo darme más razones de ella.
Una vez, dice Arturo, me asomé a una ventana desde la cual se podía ver el puente internacional. Era un tercer o cuarto piso. Miré hacia abajo y una voz me dijo: aviéntate, no te pasa nada, tú puedes volar. Sólo pensaba en fumar un chingo de foco. La voz me dijo: lánzate de cabeza y vas a ver que llegas más rápido al mar de crico que te espera. Y como no tenía dinero para comprarlo, sentía que las nubes estaban hechas de papel moneda. Recordé los árboles frutales de por la casa, allá abajo, y pensé que al caer de las ramas reventarían en monedas de oro. Quise brincar y tocarlas, metérmelas en el cuerpo. Pero no salté. Me detuvo el escalofrío y el dolor. Ese fue mi punto de quiebre. Me regresé a Lagos, me anexé yo solo en la clínica y ahora estoy casado, tengo dos hijos y quiero acabar la prepa. La vida sigue. Sólo una vez quise fumar de nuevo, pero recordé la voz que me invitó a lanzarme de cabeza y me dio miedo. No era mi voz, no era ninguna voz que conociera. ¿Era la voz de todos?, le pregunté. Sí, era cualquier voz. Era la voz del cristal. Todas las voces y ninguna al mismo tiempo. Pero mía, mía, no era, eso sí se lo puedo asegurar.
Nota:
Esta crónica ha sido escrita a raíz de las notas y los apuntes recogidos entre 2020 y 2023, durante mis jornadas de trabajo como profesor de Bachillerato en una institución educativa privada de la ciudad de Lagos de Moreno, la cuarta más grande del estado de Jalisco e importante punto en la red de tránsito del narcotráfico. Los nombres han sido modificados para proteger la privacidad y la seguridad tanto de los implicados como del autor.
Tomado de https://morfemacero.com/








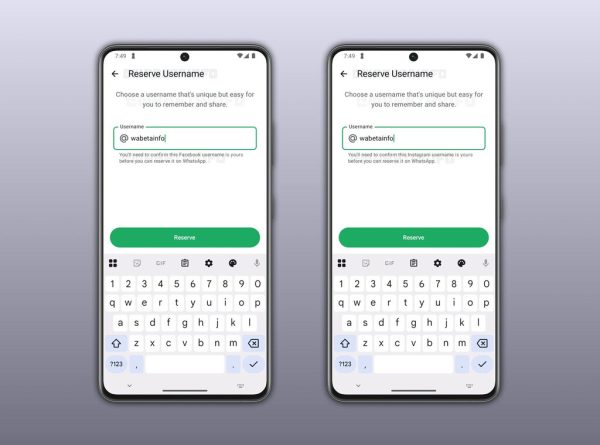


Más historias
“Debes decirles lo que estás viendo”
El Inicio del fin de la fábrica de sueños
Actos gratuitos