Quince años después de «Más allá de la naturaleza y la cultura», el antropólogo francés y alumno de Claude Lévi-Strauss ha publicado «Las formas de lo visible», un ensayo fundamental que arroja nueva luz sobre todas las «imágenes» producidas por los humanos, desde las cuevas de Lascaux hasta las máscaras de los indios amazónicos, pasando por el arte occidental.
La publicación de «Las formas de lo visible» es un acontecimiento. Este libro supone la culminación de un proyecto de investigación de excepcional ambición. Desde la publicación de Más allá de la naturaleza y la cultura, Philippe Descola no había publicado una obra larga. En una época de aceleración generalizada, el hombre que ocupó la cátedra de antropología de la naturaleza en el Colegio de Francia durante dos décadas hizo bien en tomarse su tiempo. Esto le ha permitido producir una obra de 768 páginas que está destinada a ser un hito en la antropología y la historia del arte, pero también a inspirar a un amplio público.
Aunque está escrita con un estilo elegante y agradable, Las formas de lo visible no es una obra de divulgación, y unas pocas nociones previas le ayudarán a comprenderla. En primer lugar, esta empresa intelectual es un experimento basado en lo propuesto en Más allá de la naturaleza y la cultura, es decir, una clasificación de las culturas humanas en cuatro grandes familias u «ontologías» (tipos de relación con el ser). La ontología naturalista -la de la civilización occidental- considera que los humanos y los no humanos son idénticos en cuerpo, en fisicidad (los humanos como los perros o los cerdos tienen ojos, tienen células como todos los seres vivos), pero que difieren en su interioridad -sólo los humanos están dotados de alma o conciencia-. La ontología animista, en cambio, parte de los presupuestos opuestos: los humanos y los no humanos son idénticos en el sentido de que todos tienen alma -tanto el cazador como el jaguar o el pecarí-, pero estas almas están envueltas en cuerpos diferentes. Las culturas totémicas, en cambio, sostienen que los humanos y los no humanos son comparables tanto en cuerpo como en interioridad. Por último, las culturas analógicas sostienen que los humanos y los no humanos difieren tanto en el cuerpo como en la interioridad. En Les Formes du Visible, Philippe Descola utiliza esta clasificación para examinar todas las «imágenes» en el sentido más amplio del término -máscaras, tatuajes, pinturas, esculturas, etc.- producidas por estos cuatro tipos de culturas en todos los continentes.
El otro punto importante es que Philippe Descola parte de una propuesta del antropólogo estadounidense Alfred Gell, autor de El arte y sus agentes(1998; traducido por Fabula, 2009): en lugar de considerar las imágenes como simples representaciones de objetos del mundo, Gell nos invita a mirarlas como «agentes autónomos» que «intervienen en la vida social y afectiva de los humanos». Así pues, la cuestión filosófica que plantea una imagen no es lo que representa, ni si es una semejanza, sino cuál es su poder de acción.
Con estas claves, ¡podemos empezar! Y disfrute siguiendo a Philippe Descola en una investigación que debería revolucionar nuestra relación con lo visible.
Empecemos con tres preguntas de «calentamiento», para subrayar la importancia del papel que desempeñan las imágenes en nuestra vida social. En primer lugar, ¿cómo es posible que los niños, a una edad muy temprana, sean capaces de reconocer un gato o un coche cuando se les muestra un dibujo, incluso muy estilizado? ¿Es una capacidad innata o cultural?
Philippe Descola: ¡Me gustaría decir que ambas cosas! Los psicólogos del desarrollo han demostrado que, en torno a los dos años, los niños identifican con bastante claridad los referentes de las imágenes que miran, siendo capaces de distinguir entre la imagen y el referente: son conscientes de que el dibujo del gato no es el gato. Aunque esta capacidad cognitiva parece universal, las formas de imaginar los referentes dependen de contextos culturales concretos. Dependiendo de la cultura en la que te hayas criado, algunas imágenes te resultarán casi invisibles. Por ejemplo, los chinos se confundieron cuando los jesuitas italianos les mostraron imágenes construidas desde la perspectiva lineal europea. Quedaron desconcertados por esta representación del espacio, que a primera vista no parece diferir mucho de las técnicas de la pintura paisajística china. Pero las pequeñas diferencias, especialmente la posición del punto de fuga a la altura del espectador, les incomodaron…
Otra cuestión de la vida cotidiana: a menudo utilizamos emojis en nuestros mensajes, pero ¿por qué no escribimos con pictogramas?
Aquí hay que diferenciar entre pictografía y pictogramas. Un pictograma es un símbolo único. Un pictograma es un conjunto de pictogramas, cada uno de los cuales es identificable como un elemento de una secuencia narrativa. Los indios de las llanuras norteamericanas utilizaban antiguamente los pictogramas. Estos pueblos no hablaban la misma lengua, pero compartían los mismos códigos de construcción pictográfica. Por ello, encontramos narraciones pictográficas en pieles de búfalo que circulaban por zonas bastante amplias. No se trata de una protoescritura, sino de una alternativa a la escritura: la pictografía se utiliza como soporte mnemotécnico que permite estabilizar una narración y reconstruir los acontecimientos. El emoji contemporáneo, en cambio, puntúa o dobla un texto ya escrito. En ambos casos, el pictograma necesita ser interpretado oralmente o complementado por un texto: no hay una escritura icónica que sea suficiente por sí misma. Además, lo que vemos en muchas cuevas decoradas fuera de Europa son pictogramas: se contaban historias con estas imágenes. Podrían ser historias de caza o eventos míticos. Al menos, eso suponemos, ya que las historias se han perdido.
Una última pregunta para ilustrar por qué las imágenes pueden considerarse agentes, es decir, entidades que actúan sobre nosotros: ¿no tienen los vídeos de las páginas pornográficas una influencia directa sobre nuestros deseos y nuestra moral?
Esta es una pregunta antigua. La actitud hacia las representaciones del desnudo, especialmente en la pintura, siempre ha sido ambivalente. En 1914, la sufragista canadiense Mary Richardson rompió un desnudo de Diego Velázquez en la National Gallery de Londres: la manifestación de la sexualidad dominada, del cuerpo femenino ofrecido a la mirada de los hombres, le resultaba intolerable precisamente porque le parecía que tenía un poder propio. En cuanto a la pornografía en sí, es un género antiguo. En muchas partes del mundo se pueden encontrar grafitis obscenos como medio de exteriorizar o estimular la libido, generalmente masculina. Sin embargo, lo más original es que la pornografía contemporánea se consume individualmente, casi en secreto, mientras que la mayoría de las imágenes tienen un destino colectivo.
Estas preguntas pretendían mostrar que el problema que le interesa en Las formas de lo visible, el de las imágenes, va mucho más allá de la historia del arte y afecta a todos los aspectos de la vida social. Además, ¿por qué habla de «figuración» y no de «arte»?
Nadie sabe exactamente qué es el arte. Los debates estéticos sobre el tema son interminables: ¿es una propiedad intrínseca de ciertos tipos de objetos el ser obras de arte? ¿Pueden ciertos objetos naturales, por ejemplo una flor vista desde un determinado ángulo, ser arte? ¿O es necesaria una acción de transformación o creación humana? ¿Cuál es la naturaleza del placer que se deriva de esto? ¿Se debe al parecido o a la inventiva? Estas cuestiones son insolubles, y hablar de figuración nos permite escapar del eurocentrismo de los debates sobre la naturaleza y las funciones del arte.
¿Cómo se puede definir la figuración?
Muy sencillo: la figuración es el acto de hacer visible lo invisible. A veces estas cosas son invisibles porque son extraordinarias o no se ven, a veces porque no están frente a nosotros. El arte es un término utilizado para designar un cierto tipo de figuraciones apreciadas por sus cualidades estéticas en la tradición occidental, en contraste con la figuración que es un proceso universal. Desde hace al menos ochenta mil años, todos los humanos han intentado representar, pero lo han hecho según códigos diferentes. ¿El cuerpo de un chamán amazónico cubierto de dibujos pintados es una performance? No lo sé. Pero estoy seguro de que es una figuración: se ha puesto el traje con el que se ven los jaguares, ha hecho visible en su cuerpo una imagen de una especie animal tal y como se ve a sí misma. El concepto de figuración permite así abarcar un mayor número de formas de imagen.
El ser humano, escribe usted, favorece ciertos tipos de figuración según la forma en que vive en su entorno, cómo se inserta en los «pliegues del mundo», atento a tal o cual aspecto de éste.
Los cazadores amazónicos, que son animistas, tienen una percepción sensible del mundo que les permite detectar la presencia de espíritus en la selva. Están atentos a las señales -un sonido, una agitación en las hojas, un remolino en el agua…- que les permiten deducir una presencia aquí o allá. Un ingeniero del CERN [Organización Europea para la Investigación Nuclear] que entre en el bosque nunca verá un espíritu. Ahora imagina a un achuar del Amazonas visitando el acelerador de partículas del CERN en Ginebra. Incapaz de descifrar los datos digitales, no comprenderá que se encuentra en un lugar donde se detecta la presencia y la trayectoria de neutrones invisibles. Y que existan o no espíritus o neutrones es en este caso bastante secundario.
Ha mencionado a los achuar, que fueron su primer campo antropológico. ¿Qué tienen de especial las figuraciones de las culturas animistas?
Para la exposición La fábrica de imágenes en el Museo del Quai-Branly [en París, en 2010-2011], hice instalar una banda sonora luminosa con el sonido de los pasos que crujen en la nieve. Esto es típico del mundo sonoro inuit. Cuando hay niebla, sólo se pueden detectar presencias por los sonidos. Los animistas son esencialmente cazadores, que se ponen en el lugar de su presa. Si estás pescando en el agua con las manos desnudas, no puedes confiar en lo que ves debido a la difracción de la luz; tienes que ponerte en el lugar de la trucha. Aquí encontramos la base de la ontología animista: todos los seres vivos tienen un «alma», una visión singular del mundo. El antropólogo Eduardo Viveiros de Castro va más allá y habla de «perspectivismo»: para ciertos pueblos animistas, los jaguares y los pecaríes, cuando están juntos, se ven como humanos; pero los jaguares nos ven como pecaríes, en la medida en que somos sus presas; y los pecaríes nos ven como jaguares, porque somos sus depredadores. Por lo tanto, las envolturas corporales son sólo máscaras y cambian según la perspectiva que uno tenga del mundo o la interacción en la que se encuentre.
Esto es lo que muestra esta diadema Yupik [pueblo de Alaska y Siberia, véase la fotografía de arriba], que representa un pájaro depredador que sostiene un pez en el pico…
Las máscaras de los animistas no tienen la misma función que las nuestras, ya que no sirven para prestar u ocultar una identidad, sino para mostrar que el animal tiene una interioridad, un punto de vista sobre el mundo que le es propio. En este caso, el dispositivo es ultrasimple: explícitamente, el humano se sitúa detrás del rostro del animal y representa su interioridad. El referente animal se convierte en una especie de antena para hacer presente el espíritu auxiliar del cazador.
Para los animistas, explica, la escultura no consiste en representar un animal, sino en liberar un poder de su ganga. ¿Qué significa esto?
El escultor animista no se preocupa realmente por la estética en el sentido en que la entendemos. Más bien busca activar el espíritu que hay en la materia. En la región de Guayana, en el noreste de la Amazonia, la cestería está muy desarrollada y se considera un proceso metamórfico. Se tejen grandes cestas que son cuerpos espirituales, y con mucho cuidado, porque es un poco como el Golem, no sabemos muy bien qué podrán hacer después estos seres que hemos animado…
«El animismo nos fascina espontáneamente porque es lo contrario de nuestra forma de ver».
Philippe Descola
Tenemos una fascinación bastante espontánea por el animismo…
Sí, porque es lo contrario a nuestra forma de ver, la completa.
Pero el totemismo, el de los aborígenes australianos por ejemplo, es mucho más hermético.
En Occidente, desde Aristóteles, estamos acostumbrados a basar nuestras distinciones entre especies animales en la forma y en las funciones que ésta posibilita. Para el totemismo, lo que hace que dos seres pertenezcan a la misma clase no es que tengan la misma forma, sino que compartan ciertas características más generales de apariencia o comportamiento: ser corpulento o anguloso, vivo o lento, claro u oscuro… Estos criterios barajan las cartas y permiten constituir clases de seres mucho más inclusivas que las especies.
También está la cuestión de los ancestros comunes a los animales y a los humanos, que se denominan de forma un tanto errónea «tótems».
Aquí es donde las cosas se complican. Según las culturas totémicas, los animales y los humanos tienen antepasados comunes, que no son ni animales ni humanos, sino «prototipos». Estos prototipos han dejado semillas de individuación en ciertos lugares. Estas semillas se incorporan a los seres humanos y a los animales que viven en estos lugares, pero no hay ancestralidad en el sentido clásico. No se trata de linajes, sino de un renacimiento permanente en sitios que son como «incubadoras ontológicas».
Esto puede parecer abstracto, pero se traduce figurativamente en cartografías, como en este cuadro del artista aborigen australiano Clifford Possum Tjapaltjarri [1932-2002], Five Dreamings [1976, véase más arriba].
Se trata de una pintura reciente que continúa una forma de pictografía más antigua. El artista procede de la seca y desértica parte central de Australia. En este cuadro, hay que leer los caminos, que conectan diferentes puntos, de los prototipos totémicos. Cada línea indica un movimiento, y el conjunto dibuja una serie de aventuras. El prototipo sale de un lugar, se detiene en otro, acampa… Lo interesante, en esta imagen típica de la figuración aborigen, es que el territorio se ve desde el cielo. Se puede ver como una representación indexada, en el sentido de que no representa a los seres que dieron forma al mundo, sino las huellas de sus acciones.
¿Y qué hace el esqueleto de la izquierda?
Se trata de una adición reciente, de carácter más icónico que indiciario. Una de las grandes modalidades de la figuración aborigen es la llamada «radiografía»: se muestra la estructura del cuerpo de un animal o de un ser humano como si se pudiera ver a través de él. Es una forma de mostrar que el cuerpo del prototipo, con sus divisiones internas, es el modelo del cuerpo social y cosmológico.
Es realmente un mundo alejado de nuestras concepciones, ¿no es así?
Y sin embargo, es el mismo tipo de pensamiento que detectamos en la base del nacionalismo. La idea maurista de que un país se caracteriza por un conjunto orgánico de paisajes, poblaciones, animales y plantas que le dan un genio único, incomparable con otros, no está muy lejos de ese sistema. Para los aborígenes, el territorio tiene una importancia genética y vincula varias formas de vida dándoles su profunda unidad.
Las culturas analógicas también son desconcertantes, al menos a primera vista. ¿Cómo se caracteriza su figuración?
En mi opinión, la Grecia anterior a Platón está muy cerca del analogismo. Básicamente, se basa en la convicción de que nunca se nada en el mismo río dos veces, que hay un dinamismo interno en la naturaleza tal que nunca se encuentra el mismo ser dos veces, que todos los humanos y no humanos difieren… El mundo está fragmentado, hecho de una multiplicidad de ocurrencias y singularidades. Por ello, los analogistas tratan de poner orden, de encontrar principios organizadores entre elementos dispares.
¿Por qué sostiene que los centauros o los unicornios son productos típicos de la imaginación analógica?
Es importante distinguir entre alegorías y quimeras. El dios Hermes lleva unas pequeñas alas en su casco, pero éstas no sirven para volar; es una alegoría del movimiento. En cambio, los centauros, los unicornios y todo tipo de dragones son quimeras, seres compuestos de elementos diferentes, pero que dan la ilusión de una relativa autonomía, de una coherencia propia. Esto es típico del analogismo, porque permite dar una sensación de principio unitario en un batiburrillo. En el arte europeo, tenemos un ejemplo llamativo de figuración analógica con el teste composte del pintor Giuseppe Arcimboldo [1526-1593], estos rostros compuestos por vegetales, frutas o incluso libros.
Esto enlaza con una de las grandes tradiciones de la figuración analógica, la de la India y Asia Central, ilustrada por esta imagen titulada Los demonios cabalgan y conducen la montura del alma, este elefante compuesto [ver arriba].
Existen posibles puentes entre las antiguas culturas griega y asiática. En el Fedro, Platón expone el mito de que el alma humana está formada por dos caballos, uno que sube y otro que baja. La conexión con esta imagen es evidente. Además, lo interesante en el mundo hindú es el hecho de que las imágenes son estabilizaciones, en un momento dado, de ciertas propiedades asociadas a deidades que representan una de las facetas del cosmos.
Volvamos a nuestra propia tradición. En sus escritos, usted es mucho más discreto sobre su propio origen que su «maestro» Claude Lévi-Strauss. Sin embargo, usted explica, a lo largo de un párrafo, que tiene un vínculo íntimo con el dibujo y la pintura…
Mi abuela y su padre eran pintores de oficio, exponían en los Salones. Mi madre hacía acuarelas, y a mí me llevaron a tomar cursos en las Arts Décoratifs desde muy temprana edad. Me gusta dibujar. En mi trabajo como antropólogo, he utilizado mucho este medio de expresión, que me permite hablar con la gente muy rápidamente, incluso más que a través de la fotografía. El dibujo es una forma muy hermosa de captar una situación. Digamos que la figuración es un campo en el que me he sumergido.
La figuración naturalista es extraña, porque favorece la representación de seres y paisajes sobre una superficie plana, en dos dimensiones, mientras que otras culturas tienden a crear máscaras, esculturas, cerámicas, en 3D…
Sí, se trata de una especificidad de la tradición europea: la proyección de objetos reales tridimensionales sobre una superficie plana bidimensional, y el hecho de que en el corazón del dispositivo de la figuración esté la subjetividad del «espectador» o el punto de vista del pintor. La imagen está hecha para que yo la mire en el lugar del pintor, está concebida como un sustituto de una escena existente en la realidad. Por supuesto, esto fue increíblemente desarrollado por la perspectiva lineal y monofocal del Renacimiento en adelante. Otras tradiciones culturales preferían representar múltiples puntos de vista o no estaban interesadas en la representación bidimensional. Técnicamente, los indios amazónicos son capaces de dibujar en superficies planas, e incluso tienen complejos sistemas de proyección, con meticulosos dibujos realizados en las superficies convexas de ciertas jarras. Pero siguen prefiriendo los artefactos en 3D.
Otra característica de la figuración naturalista es el esfuerzo por captar, a través del retrato, algo así como la personalidad o el alma de una persona. Esto es evidente en el panel lateral derecho del Tríptico de la Anunciación del pintor primitivo flamenco Robert Campin [c. 1378-1444, véase más arriba].
Es una imagen interesante en varios aspectos. En primer lugar, representa a San José, una de las figuras favoritas de Robert Campin. Tiene una madurez, una profundidad en su mirada. Como no lleva aureola, da la impresión de ser un simple artesano en plena posesión de sus medios, no afectado por la agitación del mundo. La precisión de los rasgos de este rostro, su expresividad, contrastan con las figuras de las pinturas medievales, que rara vez representan a un individuo, sino el típico retrato de un santo, un prelado o un soberano. En segundo lugar, el objeto en el que trabaja Joseph ha sido objeto de un intenso debate entre los especialistas: podría ser una caja de cebos o un calentador. Las herramientas de carpintería y los muebles están representados con precisión, el hacha de guerra lleva un golpe. Se ven varias ratoneras. En todos los casos, es una alegoría de la Encarnación. El naturalismo, tal y como se desarrolló a finales de la Edad Media europea, consideraba que toda persona tiene un alma individual, que es un principio trascendente y que está encarnada, es decir, aprisionada en un cuerpo que sólo es un recinto material. Los objetos que fabrica Joseph, ya sean cajas de cebo o ratoneras, sirven para capturar una entidad animada; se trata de una figuración típicamente naturalista.
En algunas páginas llamativas, usted establece un vínculo entre este tipo de investigación pictórica y las imágenes cerebrales…
La imagen cerebral, y en particular la tomografía por emisión de positrones, se rige por numerosas convenciones: la actividad cerebral se representa en una superficie plana y bidimensional; a las zonas activas del cerebro se les asignan colores codificados… Así que intentamos, siendo lo más exactos y objetivos posible, representando la fisicidad de un ser, captar algo del movimiento de su pensamiento. Pero esa objetivación, irónicamente, está condenada al fracaso. Porque la imagen que resulta de este proceso no es análoga, es una reconstrucción de rastros de actividad cerebral medidos por el flujo sanguíneo; no es una fotografía de la actividad mental o de la conciencia, y mucho menos de la subjetividad activa.
«Los productores de imágenes experimentan un poderoso incentivo para eludir y subvertir los códigos que han heredado»
Philippe Descola
Al final de este recorrido, la época contemporánea parece estimulante, porque, con la difusión planetaria de las imágenes, hay mezcla. Las cuatro ontologías ya no están compartimentadas, y vivimos en medio de imágenes alternativamente naturalistas, animistas, analógicas o totémicas, que sus análisis nos ayudan a reconocer e interpretar…
Esta situación de mezcla y, por tanto, de hibridación de los sistemas de figuración no es tan reciente; sus orígenes pueden verse ya en el siglo XIX, con la afluencia de imágenes procedentes de todas las regiones del mundo, resultantes en particular del saqueo colonial, o con el enamoramiento de los cubistas y surrealistas por las llamadas «artes primitivas». Los productores de imágenes -a los que llamo, no «artistas», sino «imaginadores»- tienen así ante sus ojos múltiples registros figurativos, un poderoso incentivo para eludir y subvertir los códigos que han heredado.
Esto nos lleva al controvertido tema de la apropiación cultural. ¿Puede un pintor europeo imitar las máscaras africanas o un francés hacerse tatuajes maoríes sin que haya una especie de latrocinio o robo de imagen?
La apropiación cultural, cuando es burda y mercantil, es obviamente criticable. Sin embargo, por definición, las imágenes siempre han circulado. La apropiación cultural me parece inevitable, y el único punto que merece ser vigilado es que no sea depreciatoria. Pero es interesante que la naturaleza compartimentada de las ontologías se rompa, enfrentándonos a una extraordinaria proliferación de formas, pero también de variaciones dentro de cada tradición icónica. Dicho esto, la hibridez que experimentamos hoy en día sólo es comprensible si somos capaces de reconstruir las partes constitutivas que combina, que es lo que este libro quiere contribuir.
Philippe Descola: «Hacer visible lo invisible» se publicó en francés el 26 de agosto de 2021 en Philosophie magazine Copyright: Philosophie magazine. Reproducida con permiso.
Tomado de http://Notaantrpologica.com/









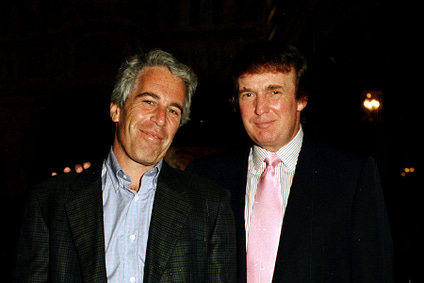
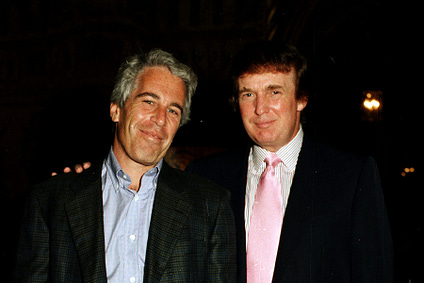

Más historias
Generación Z: la batalla por las calles
‘Ego Sum Lux Mundi’: la mística por Rosalía
Retos para México hacia la cumbre climática