Los filósofos debatieron por siglos si la razón o la emoción deberían gobernar nuestros juicios morales. Kant buscó fundamentar la ética en la razón; Hume en los sentimientos morales. Pero desde finales de la década de los setenta del siglo XX, filósofos como Stanley Cavell, Bernard Williams y Martha Nussbaum desarrollaron —desde perspectivas diversas— críticas convergentes a esta ambición: la vida moral no necesita ni puede tener un fundamento. La moralidad no es un sistema axiomático sino una práctica humana compleja, marcada por la cultura, irreducible a principios simples.
La dicotomía razón-emoción era un falso dilema. Williams sostiene que nuestros juicios morales requieren conceptos «densos» —valiente, cruel, generoso— que mezclan descripción y valoración. No aplicamos primero la razón fría y luego añadimos la emoción, percibimos el significado moral integrado. Nussbaum alega que las emociones son formas complejas de razonamiento moral, no impulsos ciegos opuestos a la razón. Cavell señala que la vida moral no supone aplicar reglas o algoritmos (racionales o emotivos) sino cultivar nuestra sensibilidad mediante la experiencia.
Este debate parecía destinado a permanecer en el terreno especulativo. Pero desde hace dos décadas la neurociencia ha comenzado a iluminarlo de formas inesperadas.
El desarrollo de técnicas de neuroimagen funcional en las últimas décadas ha revelado que el juicio ético involucra una red distribuida: la corteza prefrontal ventromedial integra información emocional y social; la dorsolateral procesa el razonamiento abstracto; la ínsula traduce señales corporales en sentimientos de disgusto moral; la corteza cingulada detecta conflictos entre respuestas competitivas y un largo etcétera.
El neurocientífico Antonio Damasio revolucionó la comprensión del papel de las emociones en los juicios estudiando pacientes con lesiones cerebrales. Su caso más famoso fue el de Phineas Gage, un trabajador ferroviario del siglo XIX que sufrió un daño en la corteza prefrontal en una accidente. Gage sobrevivió con su inteligencia intacta: podía razonar, hacer cálculos, discutir dilemas éticos con perfecta lógica. Pero su vida se desmoronó: tomaba decisiones desastrosas, perdía empleos, arruinaba relaciones.
¿Qué perdió Gage? La capacidad de sentir las consecuencias de sus decisiones. Damasio descubrió que las emociones funcionan como señales rápidas que nos orientan: marcan opciones como «esto se siente bien» o «esto se siente mal» antes de que terminemos de analizar racionalmente. Sin estas señales, la razón pura queda paralizada ante decisiones cotidianas.
Como señala Nussbaum, las emociones no son obstáculos sino componentes indispensables del juicio moral.
Joshua Greene, un neurocientífico de Harvard, parecía confirmar esta división con sus experimentos. Descubrió que algunos dilemas morales (empujar a una persona para salvar a cinco) disparan sobre todo regiones emocionales del cerebro, mientras que otros (accionar una palanca que logra el mismo efecto) activan más bien áreas de razonamiento. Propuso entonces dos sistemas morales: uno emocional rápido, otro racional lento.
La realidad se reveló más compleja. Otros investigadores muestran que en nuestros juicios morales influyen otros factores: si hay intención de dañar, si usamos a alguien para lograr un fin, si causamos el daño o solo lo permitimos. Lo que dispara las emociones o el razonamiento varía además entre culturas. No hay dos sistemas limpios sino una red compleja que responde al contexto.
Tal como argumentaron los filósofos antifundacionalistas, la vida moral se resiste a una reducción a sistemas únicos.
No nacemos con una gramática moral universal
Pero quizás el descubrimiento neurobiológico más importante sea que los patrones cerebrales durante juicios morales cambian de forma significativa entre culturas. Nuestros cerebros son plásticos: sus capacidades básicas se ven moldeadas por la inmersión en determinadas prácticas. No nacemos con una gramática moral universal; desarrollamos sensibilidades morales mediante la experiencia.
Esto apoya la perspectiva de Williams: los conceptos éticos densos varían. No hay una estructura motivacional universal que pueda fundamentar obligaciones para todos los humanos. Hay capacidades neuronales plásticas moldeadas por un aprendizaje cultural.
La neurociencia también revela una vulnerabilidad que escapa a nuestro control: las variaciones genéticas, los efectos del ambiente temprano, las consecuencias de un trauma, las influencias de la fatiga y el estrés determinan en parte quiénes somos desde el punto de vista moral. Williams llamó a esto «suerte moral constitutiva»: no elegimos nuestros cerebros ni nuestro carácter inicial, pero estos afectan nuestras capacidades morales.
La neurobiología sugiere así que tanto los defensores de la razón como los de la emoción capturaron aspectos esenciales de nuestra capacidad de evaluación moral. Es cierto que sin emociones careceríamos de motivación moral. Pero también es verdad que tenemos la capacidad de reflexionar sobre nuestras respuestas emocionales y, en ocasiones, superarlas mediante la deliberación. La corteza prefrontal dorsolateral nos permite considerar principios abstractos y evaluar sus consecuencias.
Las emociones sin razón llevan a prejuicios; la razón sin emoción produce una moralidad vacía
La imagen emergente es de una colaboración compleja entre la racionalidad y la emoción. Los juicios morales maduros requieren tanto una guía emocional como capacidad reflexiva. Las emociones sin razón llevan a prejuicios; la razón sin emoción produce una moralidad vacía.
La neurobiología confirma que buscar fundamentos para una ética filosófica es un error. La moralidad emerge de la interacción dinámica entre sistemas neurales múltiples, moldeados por la herencia evolutiva y el aprendizaje cultural.
Esta comprensión tiene implicaciones prácticas. La educación moral debe cultivar «percepciones» mediante prácticas, narrativas y reflexión sobre casos, no solo transmitir reglas. La atribución de responsabilidad debe reconocer la vulnerabilidad neurobiológica sin caer en el determinismo. Y las políticas públicas deben considerar cómo funcionan realmente los cerebros: los sesgos predecibles, los límites del control consciente, el poder de los hábitos.
Si bien la neurobiología no puede decirnos qué debemos hacer, ni tampoco validar teorías morales, sí puede iluminar el tipo de criaturas que somos: reflexivas pero vulnerables, racionales pero emotivas, universales en la arquitectura pero plásticas en las sensibilidades, capaces de formular principios abstractos pero dependientes de la percepción del contexto concreto. Y por ello parece ser la aliada adecuada de una ética sin fundamentos absolutos pero no sin sustancia.
Sandra Caula es filósofa, escritora y editora. Pablo Rodríguez Palenzuela es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Politécnica de Madrid.
Tomado de Ethic.es





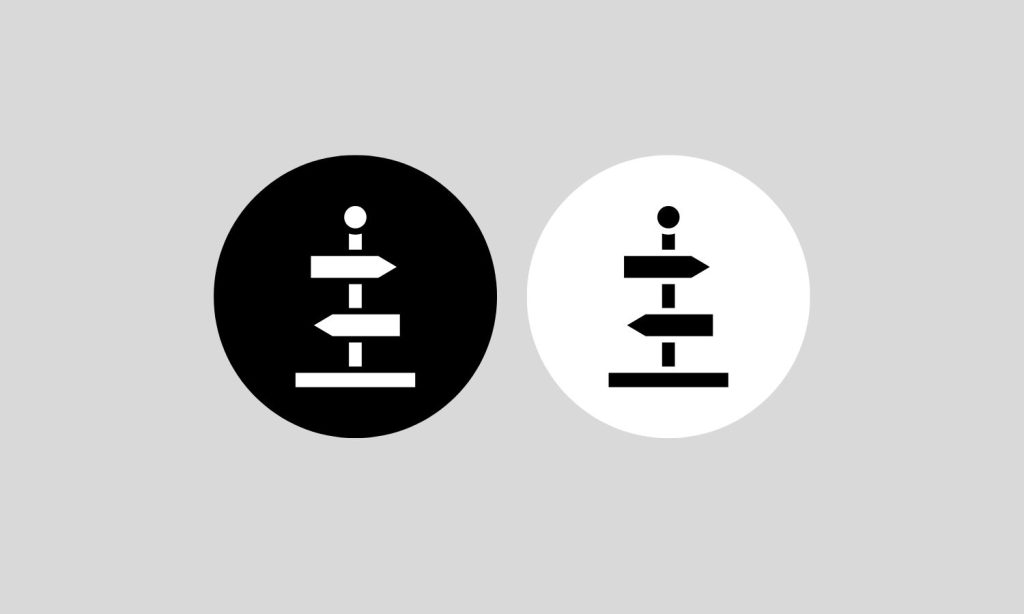






Más historias
«El ecosistema de las aguas minerales contribuye a contrarrestar la España vaciada»
Taiwán no es Venezuela
El aventurero Don Pío