Carlotta Garjuá
“Y la tierra es empinada. Se desgaja por todos lados en
barrancas hondas, de un fondo que se pierde de tan lejano”.
Luvina, Juan Rulfo
I.
Escribir es un riesgo… y presentar un libro también, ya que todo exponente se representa o difumina a través del testimonio de lectura. En el caso de un psicoanalista lector, quien ingenuamente acepta reseñar un texto –y extender su escucha más allá de las periferias del diván– se enfrenta a un doble desafío. Por un lado, el no caer en la tentación de las interpretaciones silvestres, ya sea sobre la figura del autor o los personajes de una obra. Por el otro, aceptar que nada se traduce en la teoría de manera exacta, pues mucho de su formación intelectual se dispersa en esa otra realidad que pocas veces se capta en el consultorio: la literatura. A través de la más reciente obra de Fernando Solana Olivares, escritor, editor y periodista mexicano –quien fuera becario del Centro Mexicano de Escritores en la última promoción seleccionada por Rulfo–, se constata una concluyente sentencia del psicoanalista belga Serge André: “la escritura comienza donde el psicoanálisis termina”.
Y es que escribir relatos (o una novela tan minuciosa como lo es Hormiguero) “quita los hierros” –tal como lo manifiesta Pascal Quignard–, sobre todo porque a través de la literatura imaginamos otra vida en la que el lenguaje, la memoria y el sentido cesan su constricción; especialmente si conserva una dimensión poética en la que la metáfora –y otras figuras retóricas– abren puertas que el verbo y el adjetivo creían cerradas. En el libro La barca silenciosa Quignard explica que por medio de estas imágenes inéditas –y de sus maravillosos viajes concomitantes– se muestran paulatinamente algunas de las situaciones que emancipan los hábitos de la vida (tanto en la existencia de quien lee como en la experiencia de quien escribe). Se pregunta entonces “¿qué es otra vida sino otra intriga lingüística?”; esa en la que el acto de escribir desbarata al yo o desgarra algo de la compulsión a la repetición que tenemos incrustada en la erografía del cuerpo.
Para José Luis Martínez S –prologuista del texto de Solana—la lectura de Hormiguero es un desafío, ya que se presenta desde voces alternantes que por momentos se entremezclan y retan la memoria del lector. Pero también como una aventura psíquica que paulatinamente nos traslada a la complejidad de distintos problemas cotidianos: avatares en los que el placer de unos se convierte en el padecer de otros. Sin embargo, la narrativa de Solana llega a apreciarse como un hormiguero inverso, es decir, como la dinámica de un embudo: instrumento que filtra los grandes malestares de la cultura hasta ubicarlos cerca y hacerlos mucho menos mitológicos; ese que trasvasa el drama individual de sus múltiples personajes para extraer el esqueleto de pasiones colectivas. Este universo inverso en la escritura del maestro –que en su franca locura y obscenidad nos parece irreal o perverso– se muestra como una herramienta de introspección que aparentemente decanta, es decir, diferencia el estado de conciencia plena del fantaseo; separa la realidad de la ficción; distancia el erotismo de la pulsión de muerte (aunque pronto nos demos cuenta de que escisiones tan tajantes resultan imposibles).
La novela es vasta y de género emocionalmente híbrido, ya que así como lleva a la melancolía, la repugnancia o la indignación, sorprende con episodios de ternura y sarcasmo o con la extravagancia y desfachatez de aquellos hombres y mujeres que desfilan en sus páginas. Un enorme mérito de la escritura de Fernando Solana es que —en medio de descripciones inclementes, sádicas o sanguinarias– simpatizamos con la historia de quienes ejercen la violencia o la decadencia moral; probablemente porque nos conmueve reconocer la tristeza de sus historias, entender qué los ha hecho ser lo que son, cuándo y cómo extraviaron su ingenuidad. Sin embargo, también se muestran como individuos que a pesar de actuar desde la agresividad, el narcisismo o el odio, son devorados lentamente por sus defectos: carcomidos sigilosamente por la desilusión o sus faltas.
Mientras se exhibe el misterio de los feminicidios, la oscura dinámica de corrupciones policiacas y eclesiásticas, el origen y alcance de calumnias escolares, de deshonras familiares o demoledores vicios (los cuales se difunden con la viva voz de los personajes y a través de las plataformas cibernéticas), se muestra que los principales móviles de lo social parten de rasgos tan íntimos o secretos como lo son el ego, la lujuria, el orgullo y la sensación de inferioridad, así como la experimentación de la angustia, el miedo, la vergüenza, la culpa o el delirio. Gran parte de las micro-tramas pudieran adjudicarse a un constante afán por mantener las apariencias, aunque también a la pretensión de dominancia, reconocimiento o poder que —imaginaria o simbólicamente— destacan la plusvalía de una identidad que habitualmente se sustenta en los triunfos profesionales o en las hazañas privadas.
Tal como se aprecia la crudeza en el actuar de los mafiosos, los riesgos en el oficio de la prostitución, la patologización de las familias disfuncionales o las relaciones afectivas enmarcadas por el acoso, el tabú o la violencia, llegan pequeños destellos en los que cualquier espectador orientaría sus esperanzas: ilusiones que momentáneamente ponen una pausa a los efectos del tedio y el dolor; como si por medio de la inocencia, los placeres y el sentido del humor lograra remojarse la dureza de la vida. Es en esos instantes en los que la figura del hormiguero se convierte en otra metáfora, ya que gira unos grados hasta esbozar a un disimulado megáfono con el que se amplifica la potencia del amor, el anhelo de libertad, la inesperada solidaridad entre rivales y la posibilidad de sobrevivir a través de sucedáneos que resultan familiares. Es entonces que el consuelo de la sexualidad, la osadía del amor, las mudanzas forzadas, el gozo por la lectura y la posibilidad de verter algo del malestar en el arte se convierten en armas, refugio y amuleto.
A lo largo de este libro el inconformismo juvenil interpela a la autoridad y a las buenas costumbres, a la vez que enternece a los que experimentan el ocaso de sus sueños, ya sea por razón de la edad, los traumas de la infancia, el desprestigio, las enfermedades o las condiciones económicamente precarias. La búsqueda de un sentido vital más convincente –o la posibilidad de hacer un pequeño gesto de justicia contra todo mal pronóstico— semejan el destello de esa minúscula luminiscencia que de vez en cuando llega a la boca de los hormigueros.
II.
La ciudad principal en la que se desarrolla la historia logra acercarnos al cuento de “Luvina” en El llano en llamas: un espacio de acontecimientos que exalta la desgracia de la existencia y promueve la sensación de encierro, tal como lo fue ese poblado rulfiano situado sobre piedras calizas: aquel donde el viento se mira parduzco y sobrevivir es una ineludible demanda contra la monotonía del tiempo, el tremor del desasosiego, el pesar del abandono y la sumisión a las irregularidades políticas. Sin embargo, mientras que cruzar los límites de “Luvina” condena a la miseria, la acedia y la muerte, adentrarnos hacia los canales de Hormiguero nos permite abrir otras compuertas. En vez de arrojarnos de lleno hasta al agujero del nihilismo —o del cioranismo contemporáneo—, la jocosidad de los diálogos y la sabiduría de los monólogos se sustentan en valores extraviados. Por medio de la evocación de pequeñas virtudes cotidianas como el heroísmo, la hospitalidad, la alianza entre contrarios o la aceptación de las contradicciones humanas, el lector mantiene la cabeza a flote y respira en la superficie de este laberinto subterráneo. Aunque examinar el alma de los personajes nos hace sentirnos quebrados, como bien lo decía Rulfo, al inspeccionar su propio psiquismo, percibir conmueve y despierta: sacude de la expectación pasiva del letargo.
De acuerdo con la psicoanalista Anne Dufourmantelle, la mayor parte del tiempo
tenemos miedo de esta capacidad de percibir, sobre todo porque convivimos con el terror al reconocer lo que en nosotros resulta “vidente”. Por supuesto que hace referencia a la intuición: “a un saber de sí por adelantado”. Ese del que uno quisiera liberarse y que se nos escapa en los gestos, sueños, lapsus y otros actos fallidos (manifestaciones del inconsciente que fungen como “palabra profética” o logran un discernimiento mucho “más amplio que el yo”).
Para la creación artística se habla siempre de un mecanismo a posteriori, como un rígido mensajero que se aloja por delante de nosotros mientras se habla. También como un ligero hormigueo que secretamente nos informa, un murmullo que se dice sin que pongamos en juego la acción del conocimiento de manera propositiva. Es así como se deposita lo impensable en la orografía de una obra, trátese de un cuadro, una escultura, de partituras o las páginas de futuros libros. En ella se aterriza lo oscuro y paradójico, incluso antes de que nuestra consciencia se proponga planear los márgenes de una trama o la hondura de unos trazos.
Volviendo a lo que evoca el título de la novela, bien podría decirse que cada una de sus historias deambula en nuestra mente como las hormigas, provocando un acusado picor que se traduce en preguntas o en identificaciones proyectivas. Cabe mencionar que estos cuestionamientos o proyecciones revelan los fiascos inconfesables y la verdadera fachada de un pensamiento que suele protegerse del exceso de realismo. Cuando hacemos una concentrada lectura sobre una obra tan bien ejecutada como la de Solana quedamos en suspenso: retenemos, dijera Dufourmantelle, el aliento; especialmente porque se mira con agudeza lo que simplemente se encuentra allí y lo que se le ofrece a uno en presencia de las cosas.
Esta suspensión en la lectura es una tentativa de la práctica psicoanalítica y parte del intento por reseñar la trascendencia de un libro. Suspender es dejar de juzgar y permitir que resuenen en nosotros las palabras del paciente o del autor y la historia que narra; advertir un fragmento de sus triunfos, de los sueños malogrados, las devastadoras esperas o los renunciamientos ineludibles (de la misma manera en que ha de entenderse la tiranía escondida en el chiste, la queja, el pavor a lo desconocido o el avance del llanto y del displacer bajo la quietud aparente).
Enumerar las anécdotas de los personajes, ante las cuales somos convocados a sostener la respiración y el juicio, develaría parte de la incógnita que deseo salvaguardar para el futuro lector de este texto. No obstante, me gustaría señalar algunos de los momentos y personajes que representan la manera en la que lo privado se mezcla con el universo citadino, algunos pasajes que emocionan o llaman la atención por precisar con destreza la complejidad de lo humano.
A través de Fátima vemos a una joven cuya desaparición moviliza a una madre desesperada y a un viejo amor, desnudando un sistema de investigación viciado y despertando la conciencia de su propio asesino. En el profesor Hermes- apodado Profermes- observamos una inescapable circunstancia resumida en su debilidad por las jovencitas y en otro tipo de fragilidad atribuida a sus atrevidas impertinencias y a los errores derivados de una tendencia a decirle a los demás lo que debían de hacer y proponerse a sí mismo para dirigir las cosas y cobrar protagonismo, siendo satanizado por una falsa moral social que le atribuyó la ejecución de sus fantasías. Con Diógenes, un renunciante en los intersticios de la realidad común –que constantemente es observado a la distancia por la gente–encontramos a un silencioso y agudo testigo de la locura callejera y al narrador final de esta historia polifónica.
En tal suspenso compartido entre el lector y los personajes se da la vuelta a los límites habituales del yo para abrir un espacio más vasto donde no existe la necesidad de decidir sino de advenir. En la literatura, como lo apuntara Pascal Quignard, “algo del otro mundo resuena” y algo del secreto se transmite, algo del silencio que nos habla. Quignard no se refiere a un plano celestial sino al espacio “imaginario” y “originario” que es abierto por el libro. A ese plano psíquico en el que “cada ser singular es redireccionado a la contingencia de su origen animal”: orientado a la desgarradura sexual, familiar o social de la cual todos venimos y que se manifiesta en los instintos indomables.
Bien podemos creer que la búsqueda del silencio, a través de la escritura, tiene que ver con el deseo de no propagar los equívocos del habla mediante el decir consciente, pues la literatura, al igual que una práctica meditativa —con la que suelen borrarse los márgenes yoicos y acentuarse nuestra cinestesia corporal— depura la imperfecta traducción de la vida inherente al lenguaje. Esta asimilación no resulta ajena al autor de Hormiguero, quien considera que las palabras son perspectivas que pueden preservar contra la pérdida de la conciencia. De ahí que el lenguaje sea una forma de resistencia vital cuyo envilecimiento y reducción derivan en un empobrecimiento de nuestra sensibilidad frente al mundo.
La novela de Fernando Solana me remontó a una conversación entre Jorge Luis Borges y Ernst Jünger. Mientras que el escritor argentino opinaba que la hormiga individual es casi nada, el autor de Los titanes venideros creía que ésta era capaz de realizar movimientos inteligentes y crear un Estado más redondo y mucho más logrado que el de los seres humanos. También Clarice Lispector, entre otros autores, presta atención a tales insectos. En su libro Aprendiendo a vivir les dedica un tierno homenaje: “Soy una persona muy ocupada, me encargo del mundo. (…) Desde niña me encargo de una hilera de hormigas”.
Bien podría pensarse que los libros contienen al universo. O mejor aún, que lo sobrepasan en sus límites porque nos orientan a los intrincados recovecos del inconsciente (avanzan en nuestra mirada cuando nos sumergimos en textos tan exhaustivos como éste). Escribir es un riesgo es porque nos convoca a formas y a deformidades; al contarnos la vida es como en realidad la vivimos y así nos atrevemos a salir de la repetición.
Y a propósito de la osadía, para Anne Dufourmantelle el riesgo más grande, en todo ser humano, es amar. Dejar el cerco o el encierro de las soledades, aunque también abandonar el albergue de lo familiar en el cual nos hospedamos. Si bien la novela de Fernando no podría reducirse a una historia de amor, dicho sentimiento transita en sus renglones y conforma el motor de los muchos sucesos que retrata.
III.
En el diálogo con él ha sido grato y reconfortante percibir su calidez y elegancia, aprehender algo de esa preocupación genuina por evitar la contemplación indiferente a la crisis de pensamiento crítico y la tendencia a un silenciamiento en el que mucho se calla pero poco se escucha la experiencia interior. También gratificante coincidir con un hombre que, además de ser sensible a los fenómenos sociales que experimentamos en Oaxaca y en otras partes de nuestro país —o de fomentar la escritura de la crónica para actualizar nuestra concepción del mundo—, conserva la memoria del contexto histórico que inspecciona y de las influencias que han marcado su trayectoria como escritor, granjeándose un reconocido y meritorio lugar entre artistas e intelectuales de nuestra época. Resulta un privilegio profundo compartir algunas impresiones a través de este espacio y ser convocada, en la confianza, a llamarle por su nombre. Gracias, Fernando, por la experiencia de reseñar tu libro y por abrir tu plataforma a distintos morfemas.
20 de mayo de 2023, Oaxaca de Juárez, México
Tomado de https://morfemacero.com/









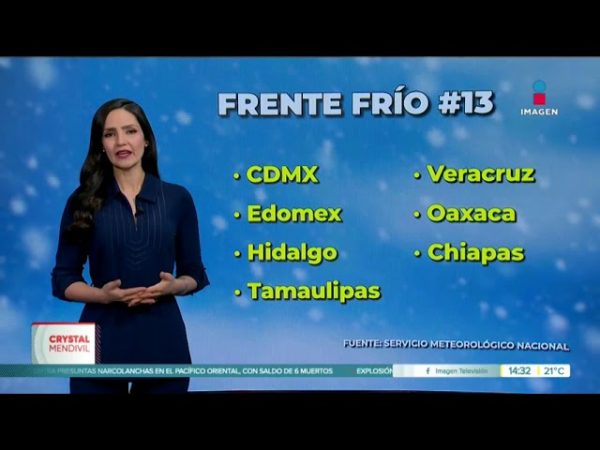
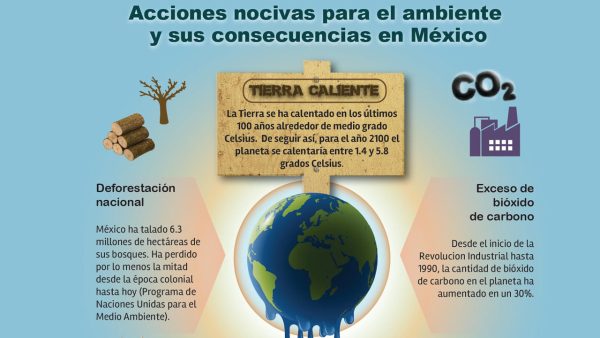

Más historias
El Inicio del fin de la fábrica de sueños
Actos gratuitos
Actos gratuitos