Contrariamente a lo que podría pensarse, la matematización de las ciencias sociales no va en absoluto acompañada de una deshumanización, declara Claude Lévi-Strauss en este documento inédito del 8 de agosto de 1956. La civilización tecnológica no es una civilización aparte. La humanización depende de todos los hombres y de todas las ciencias.
El problema que aquí se plantea no implica en absoluto que las ciencias sociales deban ser reconocidas como un dominio propio, ni que deban ser definidas por características específicas. ¿Merecen las ciencias sociales un lugar aparte, junto a las humanidades, por un lado, y las ciencias naturales, por otro? ¿Ofrecen alguna originalidad real, aparte de -como se ha dicho en broma- no ser más sociales que los demás, y mucho menos científicos? Incluso en Estados Unidos, donde la división tripartita: ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias naturales, parecía firmemente establecida desde hace medio siglo, aparecen nuevas categorías.
Relacionado: Ciencias Sociales ¿Por qué debemos estudiarlas y aprenderlas?
Así, las ciencias del comportamiento agrupan los tres órdenes en la medida en que interesan directamente al hombre. Sin embargo, la mejor traducción al francés de las ciencias del comportamiento es: «ciencias de la conducta humana», es decir, volvemos a la distinción bipartita, clásica en Europa desde el Renacimiento: por un lado, las ciencias naturales que se ocupan del mundo objetivo, y por otro, las humanidades que se ocupan del hombre y del mundo en relación con él.
</p><p> » data-image-caption=»</p><p>PARIS, FRANCE – OCTOBER 5: French ethnologist and anthropologist Claude Levi Strauss poses during a portrait session held on October 5, 1979 in Paris, France. (Photo by Ulf Andersen/Getty Images)</p><p> » data-medium-file=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-153367917-612×612-1-e1643341926624.jpg?fit=300%2C169&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-153367917-612×612-1-e1643341926624.jpg?fit=612%2C344&ssl=1″ width=»612″ height=»344″ src=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-153367917-612×612-1-e1643341926624.jpg?resize=612%2C344&ssl=1″ alt class=»wp-image-5623″ srcset=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-153367917-612×612-1-e1643341926624.jpg?w=612&ssl=1 612w, https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-153367917-612×612-1-e1643341926624.jpg?resize=300%2C169&ssl=1 300w» sizes=»(max-width: 612px) 100vw, 612px» data-recalc-dims=»1″><figcaption>El etnólogo y antropólogo francés Claude Levi Strauss posa durante una sesión de retrato celebrada el 5 de octubre de 1979 en París, Francia. (Foto de Ulf Andersen/Getty Images)</figcaption></figure></div><p>Estos problemas metodológicos son de importancia inmediata para nuestro debate: si las ciencias sociales deben considerarse como ciencias separadas, su contribución a la humanización de la civilización no es en absoluto obvia; hay que demostrarla. Si, por el contrario, las ciencias sociales no se diferencian de las investigaciones que tradicionalmente se han llevado a cabo bajo el nombre de humanidades, y si, por tanto, forman parte de las humanidades, no hace falta decir que toda reflexión sobre el hombre es «humanizadora» simplemente porque es «humana». Según una u otra concepción, su contribución al progreso también será diferente.</p><p>En la primera hipótesis, esta contribución se concebirá según el modelo de la del ingeniero: estudio de un problema, determinación de las dificultades, elaboración de una solución mediante técnicas apropiadas: el orden social se considera como un objetivo dado, que sólo se trata de mejorar.</p><h4>Te interesa: <a rel=) Actualidad de una obra | Entrevista con Philippe Descola
Actualidad de una obra | Entrevista con Philippe DescolaEn el segundo caso, en cambio, el énfasis está en la conciencia: el mero hecho de juzgar un orden malo o imperfecto lo humaniza, ya que la aparición de una crítica es en sí misma un cambio. ¿Cuál es, pues, el rasgo común de las investigaciones agrupadas bajo el nombre de ciencias sociales? Todas tienen que ver con la sociedad y con la mejora del conocimiento de la misma, pero no por las mismas razones.
A veces los problemas son tan específicos que se aíslan de los demás para resolverlos mejor: es el caso del derecho, la ciencia política y la economía. Otras veces, se trata de estudiar fenómenos comunes a todas las formas de vida social, pero llegando a un nivel más profundo: esta es la ambición que comparten la sociología y la psicología social. A veces, por último, queremos integrar en nuestro conocimiento del hombre formas de actividad muy distantes, en el tiempo o en el espacio, y esta investigación se inscribe en la historia y la etnología. Particularidad, profundidad, lejanía: tres formas de resistencia de los hechos sociales, que las disciplinas correspondientes intentan superar en paralelo, pero por medios diferentes.
Es un hecho que varios siglos nos separan de la Edad Media, y varios miles de kilómetros de las sociedades melanesias; es, en cambio, una convención que los sistemas políticos o económicos estén lo suficientemente aislados del resto como para justificar disciplinas separadas. Se ha argumentado legítimamente que esta división arbitraria de los fenómenos sociales conduce a la deshumanización de varias maneras.
Ciencias sociales: ¿una manipulación gratuita de los símbolos?
En primer lugar, podemos preguntarnos si todos los fenómenos sociales gozan del mismo grado de realidad y si algunos de ellos (los que nos ocupan) no son una ilusión, una especie de fantasmagoría colectiva. Se plantea entonces el problema de saber si ciertos niveles son aislables, o si no dependen de otros niveles con los que mantienen relaciones dialécticas. Por último, la ciencia siempre postula la coherencia de su objeto; si las ciencias sociales en cuestión se definen por referencia a un pseudoobjeto, ¿no se reducen a una especie de juego, a una manipulación gratuita de símbolos? Estaríamos entonces en el reino de la mistificación, que es todo lo contrario a la humanización. Sin embargo, la mistificación también es una operación humana.
Sea cual sea el grado de realidad que se reconozca a los sistemas jurídicos o políticos, y sea cual sea la función objetiva que cumplan en la vida de las sociedades, estos sistemas son producciones de la mente. Estudiando su estructura, el mecanismo de su funcionamiento, elaborando su tipología, aprendemos al menos algo, a saber: cómo la mente humana trabaja para dar una forma racional (aunque sea aparentemente) a lo que no la tiene. Siempre que las ciencias correspondientes sean verdaderamente ciencias (es decir, que procedan con toda objetividad), el conocimiento que reúnen es humanizador, porque permite al hombre tomar conciencia del funcionamiento real de la sociedad.
El caso de la economía es especialmente significativo, ya que en su forma liberal ha sido criticada por manipular abstracciones. Pero en las ciencias sociales, como en otros ámbitos, la abstracción puede entenderse de dos maneras. Con demasiada frecuencia, sirve de pretexto para una división arbitraria de la realidad concreta. La economía ha sido víctima de este error en el pasado. Por otra parte, los recientes intentos de aplicar las matemáticas modernas (denominadas «cualitativas») a la teoría económica han dado lugar a un resultado notable: cuanto más matemática y, por tanto, aparentemente abstracta se vuelve la teoría, más implica inicialmente a los objetos concretos e históricos como objeto de su formalismo.
</p><p> » data-image-caption=»</p><p>El antropólogo y etnólogo Claude Lévi-Strauss en su despacho del Collège de France en París, Francia, el 17 de marzo de 1967. (Foto de KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho vía Getty Images)</p><p> » data-medium-file=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-981782422-612×612-1-e1647928088768.jpg?fit=300%2C169&ssl=1″ data-large-file=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-981782422-612×612-1-e1647928088768.jpg?fit=612%2C344&ssl=1″ src=»https://i0.wp.com/www.notaantropologica.com/wp-content/uploads/2022/01/gettyimages-981782422-612×612-1.jpg?w=1200&ssl=1″ alt class=»wp-image-5621″ data-recalc-dims=»1″><figcaption>El antropólogo y etnólogo Claude Lévi-Strauss en su despacho del Collège de France en París, Francia, el 17 de marzo de 1967. (Foto de KEYSTONE-FRANCE/Gamma-Rapho vía Getty Images)</figcaption></figure></div><p>Ninguna forma de pensamiento económico burgués está más cerca de las concepciones marxistas que el tratamiento altamente matemático presentado en 1944 por John von Neumann y Oskar Morgenstern en la Teoría de los juegos y del comportamiento económico: para ellos, la teoría se aplica a una sociedad dividida en grupos rivales entre los que se crean antagonismos o coaliciones. En contra de lo que podría pensarse, la matematización de las ciencias sociales no va acompañada en absoluto de una deshumanización.</p><p>Corresponde al hecho de que, dentro de cada disciplina, la teoría tiende a ser cada vez más general. En la expresión matemática, la economía, la sociología y la psicología descubren un lenguaje común. Y rápidamente nos damos cuenta de que este lenguaje común es posible porque los objetos a los que se aplica son de hecho idénticos. El mismo enfoque «humanista» se utiliza en psicología y sociología. Así, al estudiar los mecanismos de la vida inconsciente, los psicoanalistas se sirven de un simbolismo que, en última instancia, es el mismo que utilizan los psicólogos sociales y los lingüistas, en la medida en que el lenguaje y los estereotipos sociales también se basan en actividades inconscientes de la mente.</p><p>Merece la pena considerar por un momento esta convergencia de las ciencias sociales. Nuestras ciencias primero se aislaron para profundizar en su conocimiento, pero a cierta profundidad, logran unirse. Así, la antigua hipótesis filosófica de la unidad de la mente humana, o más exactamente, de la existencia universal de una naturaleza humana, se va verificando en terreno objetivo. Desde cualquier ángulo que uno se acerque a él, individual o colectivo, en sus manifestaciones aparentemente menos controladas, o captado a través de las instituciones tradicionales, uno encuentra que el espíritu humano obedece, siempre y en todas partes, a las mismas leyes.</p><h2>La tercera ola</h2><p>La etnología y la historia nos muestran una evolución similar. Durante mucho tiempo se creyó que la historia sólo tenía como objetivo reconstruir el pasado con exactitud. De hecho, la historia, al igual que la etnología, estudia sociedades distintas a la que vivimos. Ambas tratan de ampliar una experiencia particular a las dimensiones de una experiencia general, o más general, que se hace así accesible a personas de otro país o tiempo.</p><p>Al igual que la historia, la etnología forma parte de la tradición humanista. Pero su papel es elaborar, por primera vez, lo que podríamos llamar un humanismo democrático. Tras el humanismo aristocrático del Renacimiento, que se basaba únicamente en la comparación de las sociedades griega y romana (porque no se conocía ninguna otra), y el humanismo exótico del siglo XIX, que añadía a las anteriores las civilizaciones de Oriente y Extremo Oriente (pero sólo a través de documentos escritos y monumentos figurativos)</p><p>La etnología aparece como la tercera ola -la última, sin duda- ya que es, de todas las ciencias sociales, la más característica del mundo finito en que se ha convertido nuestro planeta en el siglo XX. La etnología recurre a la totalidad de las sociedades humanas para elaborar un conocimiento global del hombre; es más, las características particulares de estas sociedades «residuales» la han llevado a forjar nuevos modos de conocimiento, que poco a poco vamos comprendiendo que pueden aplicarse provechosamente al estudio de todas las civilizaciones, incluida la nuestra. Actúa simultáneamente en la superficie y en la profundidad.</p><h2>Humanizar es conocer</h2><p>A falta de textos escritos y de monumentos figurativos, estos modos de conocimiento son a la vez más externos y más internos (se podría decir también: más amplios y más finos) que los de las demás ciencias sociales: por un lado, estudio desde el exterior (antropología física, prehistoria, tecnología), por otro, estudio desde el interior (identificación del etnólogo con el grupo cuya existencia comparte). Siempre por debajo y más allá de las ciencias sociales, la etnología no puede disociarse de las ciencias naturales, ni de las ciencias humanas.</p><p>Su originalidad reside en la unión de los métodos de ambos, puestos al servicio de un conocimiento generalizado del hombre, es decir, de una antropología. A riesgo de contradecir el título de este artículo, no es declarándose sociales y aislándose del resto como nuestras disciplinas podrán humanizar la civilización, sino simplemente buscando ser más científicas. La civilización tecnológica no es una civilización separada que requiera la invención de técnicas especiales para su mejora: la humanización de la vida social no es tarea de una profesión.</p><p>Depende de todos los hombres y de todas las ciencias. Humanizar la civilización tecnicista es, en primer lugar, ponerla en perspectiva en la historia global de la humanidad; es, a continuación, analizar y comprender las fuerzas motrices de su advenimiento y progreso. Por lo tanto, en todos los casos: conocer. La contribución de nuestras ciencias será evaluada, no según recetas sospechosas sujetas a los caprichos del momento, sino según las nuevas perspectivas que podrán abrir a la humanidad para comprender mejor su propia naturaleza y su historia, y por tanto también para juzgarlas.</p><p>Unesco, documento interno, 8 de agosto de 1956. Título original: «La contribución de las ciencias sociales al humanismo de la civilización técnica».</p><nav class=)
Tomado de http://Notaantrpologica.com/








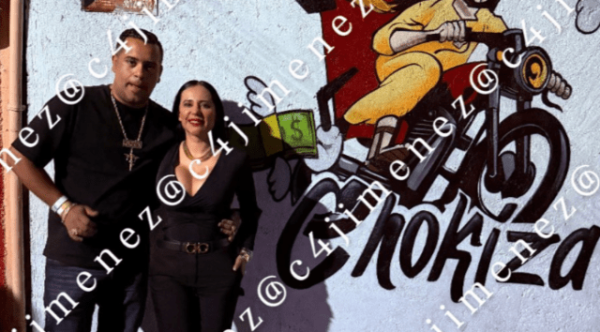



Más historias
Thomas Mann y la libertad
Thomas Mann y la libertad
Grito de Independencia 2025: la ceremonia y la fiesta patria