Mientras la grieta ahonda las brechas del orden liberal, las democracias parecen asomarse al vacío. Una situación que analiza Esteban Hernández, periodista de El Confidencial, en su último libro, ‘El nuevo espíritu del mundo’ (Deusto), donde disecciona la irrupción de Donald Trump, el auge chino y los fallos sistémicos de la globalización.
Al interpretar las últimas elecciones norteamericanas, señala la escasa eficacia del eje democracia/autoritarismo, un cambio cultural y un impacto de otras condiciones de carácter más material, como la inflación. No obstante, Donald Trump ganó el voto popular con solo un 1,5% más en todo el país y alguno de los swing states, como Wisconsin, con menos de un 1%. ¿Qué es lo que puede decidir la balanza?
Estamos en un momento de transformación general. Tanto por arriba, con las modificaciones del orden internacional, como por abajo, con la desorganización interna de los países, el descrédito a las instituciones, las desigualdades económicas y las tensiones que eso crean. Ambas dimensiones nos indican que todo está transformándose. En este sentido, los demócratas decidieron plantear las elecciones como una lucha entre democracia y autoritarismo, algo frecuente en el entorno competitivo electoral de los últimos años. Pero era un marco especialmente débil: tenías una inflación elevada, unas condiciones materiales complicadas para buena parte de la población… y una sensación –muy instalada en general– de que el sistema no funciona. Y eso crea un clima en el que la gente opta por una opción que promete cambiar las cosas más que por otra que promete defender el statu quo vigente. Lo cierto es que el horizonte es muy complicado. Para mí, la clave respecto a España y Europa en general, tiene que ver con la construcción de un proyecto que tenga una visión a largo plazo capaz de arreglar las disfunciones internas. En la medida en que seamos capaces de estabilizar el sistema no combatiendo a los enemigos, sino asentando nuestras fortalezas, tendremos muchas más posibilidades de que el futuro vaya por buen camino. Y eso es exactamente lo que no se está haciendo.
«Hay una absoluta falta de conciencia del momento español»
Habla de la necesidad de tener un proyecto a largo plazo. En el libro precisamente menciona mucho a Franklin Delano Roosevelt y el new deal. ¿Cuánto debe el contexto actual, especialmente en Estados Unidos, del abandono del new deal y sus ecos? Pienso en la cita que indica en el libro del expresidente respecto a la oportunidad de una vida decente: «No solo lo suficiente para vivir, sino algo por lo que vivir».
El ejemplo de Roosevelt para mí es útil en dos sentidos. En primer lugar es que se da en una época especialmente agitada en la que Estados Unidos, en pleno agotamiento del capitalismo liberal de la década de 1920 y en medio de la reacción fascista, constituye una excepción, eligiendo a Roosevelt pocos años después de una depresión tan profunda como la de 1929. Y este toma una decisión que va en una dirección completamente distinta de aquellas que se proponían en Europa: sabiendo que había fuerzas fascistas en el país y con el riesgo de que el comunismo se difunda, Roosevelt decide estabilizar el sistema construyendo una sociedad mucho más cohesionada. Y para ello domestica el capital financiero, que termina fundamentalmente destinado a lo productivo, lo que supone una ruptura radical con la década anterior. Hay un intento obvio, y conseguido, de mejorar las condiciones de vida de la mayor parte de los estadounidenses y un impulso de las fortalezas productivas del país por parte del Estado. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emerge como el gran vencedor y entiende que, después de la misma, y dado los riesgos que corre Europa, el continente debe tener un sistema político que genere unas condiciones de bienestar material para buena parte de la población. Con todas las diferencias que se quieran, esto indica dos caminos. En primer lugar, si la pelea es democracia contra autoritarismo, la única manera de defender la primera es construir cohesión social y bienestar material para el conjunto de la población. En segundo lugar, si miramos hacia atrás, vemos que el camino del capitalismo liberal solo lleva a tensiones internas y externas mucho mayores. Por eso pongo el énfasis en construir una serie de fortalezas de las que carecemos y en coser las sociedades a través de una serie de medidas que nos lleven a otro tipo de economía mucho más ligada a lo productivo que permita vivir con cierta dignidad.
Siguiendo un poco esta línea, habla usted de que se rompe la línea ascendente del progreso, la idea del sueño americano, la idea de una acumulación de bienestar material en las clases medias… Una idea de abundancia popular que encaja intuitivamente mejor con la izquierda. Esta, sin embargo, no triunfa. ¿Se debe a esta falta de alternativas sistémicas?
Estamos viendo dos tipos de proyectos: el de las derechas, especialmente las trumpistas, que es de conquista, con matices claramente ligados a valores religiosos y a una articulación de la vida pública diferente, pero que tiene un proyecto aguerrido y con las ideas claras de cara al futuro; por otro lado, lo que hemos visto es un establishment de izquierda que ha puesto un enorme énfasis en el cambio climático, que era el espacio de transformación que requería nuevas inversiones y donde la economía se podría desarrollar, en los derechos y en la digitalización. El proyecto se tejió como respuesta a la crisis del 2008, pero ese momento ya ha pasado. Todo se ha transformado en el ámbito internacional e ideológico: la izquierda necesitaría un proyecto diferente.
«Todo se ha transformado en el ámbito internacional e ideológico: la izquierda necesitaría un proyecto diferente»
¿Menos posmaterial?
Sí, pero sobre todo mucho más realista. Pensemos en Europa: tiene déficits serios, produce pocas cosas y en regiones muy localizadas, cuenta con pocas fuentes de abastecimiento de energía propias, ha quedado atrás en el ámbito tecnológico, no cuenta con un ejército especialmente poderoso o unificado y, además, has construido la economía pensando fundamentalmente en la exportación. Si empiezas a sumar todo eso, sería lógico pensar en un tipo de economía mucho más productivista, que tenga una relación con el mercado interior mucho más consolidada, que sea capaz de aprovechar el dinero europeo para invertirlo en Europa. Son una serie de debilidades que te obligan a poner un proyecto diferente encima de la mesa. Hasta ahora, ni la izquierda ni la derecha están abogando por esto.
En este sentido, ¿es una derrota el nuevo acuerdo comercial de Estados Unidos con la Unión Europea?
Sin duda, es una humillación en muchos sentidos. En primer lugar, porque Estados Unidos decide por nosotros que ya no vamos a comprar el gas ruso, sino el suyo. Es decir, decide el abastecimiento energético. Y además nos dice que nos olvidemos de la energía verde, algo que puede perjudicar a países como España, que es lo único que le ofrece un cierto poder energético propio. A ello se suman factores como la enorme supeditación del euro al dólar y la falta de músculo financiero propio. Todas esas cosas que ya estaban presentes se ven perjudicadas, además, por un acuerdo comercial que abre las puertas de tu mercado a muchos productos estadounidenses, algo a lo que te habías negado en tratados anteriores. Cuando hay un cambio estructural, lo habitual es que las grandes potencias quieran ganar poder. Lo que pasa es que no puede hacerlo a costa de China: solo puede ganar a costa de sus aliados. Es un problema para Europa y, en el fondo, también es un problema para Estados Unidos, pero es lo que está ocurriendo.
«Los programas políticos de las derechas populistas no están pensados para el bien común»
Con la derecha populista menciona el anclaje en la nación como parte de su atractivo. Una idea que puede llevar a pensar en el bien común, ese concepto que encaja con la idea de Roosevelt, habida cuenta del supuesto obrerismo que exhibe el Partido Republicano. No obstante ¿no es su propuesta una venganza? Es decir, parece responder en cada caso a una pérdida, ya sea real o percibida: grandeza, identidad, progreso.
Yo veo dos planos. Uno es el regreso de la nación, que no ocurre solo en los ámbitos políticos occidentales. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los países ha entendido que tienen que desarrollar sus capacidades y posicionarse económicamente lo mejor posible en el contexto internacional. La esperanza de futuro aparece, por tanto, a partir de la posición del territorio. Esto es básicamente lo que dice Trump: si hacemos América grande otra vez, a vosotros, los estadounidenses, os irá bien otra vez. Y ese es un elemento muy significativo y que opera en la política en los distintos niveles. Pensemos en clave española: es evidente que las tensiones territoriales han definido la política de un modo bastante evidente. No obstante, la nación implica también una idea del bien común y una necesidad de dotarte de otros parámetros políticos y otros valores. Y eso la derecha trumpista lo ha usado con mucha frecuencia. Lo que pasa es que sus programas políticos no están pensados para el bien común. Lo vemos en Argentina, donde el programa es idóneo para los acreedores, pero no para los argentinos. Aunque no parece que esté siendo el caso, Estados Unidos es el único que podría salir bien siempre que lograse compensar el deterioro de las políticas neoliberales internas con un crecimiento instigado por el capital extranjero que permitiera reindustrializar el país y crear puestos de trabajo y aumentar el nivel de vida.
Señala el fin del neoliberalismo en la propuesta trumpista. Pero aunque sus políticas son evidentemente proteccionistas, a su vez asistimos a una ruptura de trabas burocráticas, a un laissez faire corporativo constante, a una predominancia de los empresarios en su administración y a políticas que claramente favorecen a las élites económicas. ¿No encarna todo este universo, en parte, la lógica, si acaso simplemente simbólica, del neoliberalismo? No parece que el nacimiento y desarrollo de la figura de Donald Trump durante los reaganomics sea accidental.
Su figura es un paso adelante a nivel interno en los reaganomics, pero no lo es en un sentido externo, ya que ha roto el marco construido durante la época neoliberal con el objetivo de ganar poder. Conviven, por tanto, esos dos planos, pero para mí hay, además, un elemento significativo, que es la tecnología, sus figuras y sus empresas, que son una parte importante del desarrollo del neoliberalismo y que tienen unas repercusiones enormes. Pensemos en la libertad de expresión: esta se encuentra mediada por las redes, que a su vez se encuentran controladas por unas pocas empresas cuyos algoritmos son opacos. La importancia de estos tecnólogos es doble: no solo tiene cierto poder, sino que es capaz de arrinconar a las élites del pasado.
Hoy se habla de la reindustrialización, pero más allá de la transformación socioeconómica que esto haya podido causar, ¿por qué los Estados no han visto los potenciales errores de la globalización ni siquiera en términos de seguridad nacional?
Es producto de la comodidad. Cuando llega la época global se piensa que se han acabado las guerras y que el mundo va a ser interpretado según el comercio. Y los gobernantes asumen este mensaje de una manera acrítica. Despreciando, además, todas las señales de riesgo. Es el caso de China, un país que se desarrollaba a gran rapidez con unos términos nacionales indisimulados. A pesar de eso, lo que se pensaba es que iba a llegar una crisis por la potencial demanda democrática de las clases medias y que el crecimiento se quebraría en un determinado momento. Se fueron dando una serie de excusas que funcionaban a nivel interno: creíamos de verdad que tener las cosas fuera era la manera más eficiente de producir y la manera más ventajosa de crear una economía sana. No fue así. Por eso olvidamos que todo territorio debe tener unas capacidades propias que le permitan dar una respuesta satisfactoria a situaciones complicadas. Un hecho que comprobamos con el coronavirus o la guerra de Ucrania. Nos hemos olvidado de todo lo que da poder real a un territorio y, cuando hemos querido reaccionar, nos hemos dado cuenta de que tenemos pocas cosas en nuestras manos. Eso es producto de la globalización.
«Estados Unidos y Europa han promovido los derechos humanos y la democracia siempre y cuando ambos les beneficiasen»
En términos geopolíticos señala que mientras Estados Unidos y la Unión Europea promovían la democracia liberal y el respeto a los derechos humanos, China simplemente promovía una suerte de prosperidad compartida, ajena a toda consideración política y moral. No obstante, ¿esta perspectiva, carente de cuerpo ideológico, no la vuelve caduca a largo plazo?
Estados Unidos y Europa han promovido los derechos humanos y la democracia siempre y cuando ambos les beneficiasen. China, por su parte, ha tenido un discurso más relativo al desarrollo que está sustentado en un deseo expansionista claramente interesado. La fortaleza de la última, sin embargo, es que puede argumentar que, si los demás países van de su mano, los países que se asocien con China van a poder desarrollarse con ella. Esto es útil para el país asiático porque Estados Unidos y Europa no pueden proponer lo mismo: no se están desarrollando, van hacia atrás. Y por lo tanto, el atractivo a nivel argumental es muy limitado.
Respecto a España, la economía crece aparentemente, en medio de tensiones sociales y culturales como en el resto de Occidente, mientras el nivel de vida permanece estancado. Todo sin grandes medidas en el horizonte que vayan a solucionar problemas como la vivienda. Es uno de los pocos países en los que gobierna la socialdemocracia, pero sin una propuesta de bien común, volviendo a Roosevelt. ¿Cuál es su perspectiva?
Es compleja, entre otras cosas por el papel perturbador que juegan las fuerzas dentro de los distintos bloques. Para llevar a cabo una idea de país necesitas una cierta estabilidad política que te permita desarrollar las ideas que tienes en mente. A ello se suma una absoluta falta de conciencia del momento español y sus necesidades, algo que no ha sido asumido por ninguna de las dos fuerzas. La posición socialista, en general, es una defensa del statu quo. Pero esa oferta, hoy, es insuficiente. La posición conservadora, sin embargo, tampoco tiene en cuenta las necesidades españolas: sus propuestas son reducir el déficit e intentar invertir más en defensa, pero no parece que haya mucha más vida en el PP más allá de sacar a Sánchez de La Moncloa. Pensemos, por ejemplo, en los fondos europeos: no se ha pensado ese dinero, desde el Estado, como una forma de intentar construir capacidades españolas, creando una economía más productiva que perdure en el tiempo. Eso no es lo que ha ocurrido. Y esa falta de visión de Estado está presente en ambas partes.
Tomado de Ethic.es








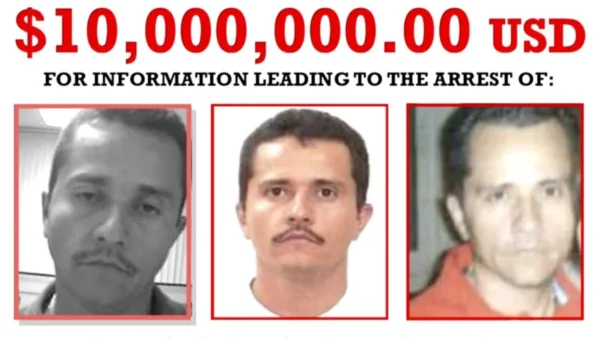



Más historias
Traductores confirman que Bad Bunny dijo algo de Trump
“La paz no coopera”, declara Trump luego de que no le dejaran anexarse Groenlandía
Luego de lo de María Corina, los Óscar advierten a actores que no pueden regalar sus galardones