Escribiendo hace unos diez años en su refugio durante la ocupación alemana del norte de Italia, Bernard Berenson expuso sus reflexiones sobre lo que él llamó la «visión accidental de la historia». Tales reflexiones, dijo: «Me alejaron de la doctrina, absorbida con entusiasmo en mi juventud, sobre la ineluctabilidad de los acontecimientos y el Moloch que aún nos devora hoy, la «inevitabilidad histórica». Creo cada vez menos en estos dogmas, más que dudosos y ciertamente peligrosos, que tienden a hacer que cualquier cosa que sucede la aceptemos como algo irresistible, algo a lo que es insensato oponerse».
Estas palabras del célebre crítico son especialmente oportunas en un momento en el que, al menos entre los filósofos de la historia, si no entre los historiadores, existe una tendencia a retornar a la antigua visión de que todo lo que existe es («considerado objetivamente») lo mejor, que explicar es («en última instancia») justificar, o que conocerlo todo es perdonarlo todo: sonadas falacias (generosamente descritas como medias verdades) que han sido defendidas mediante alegatos especiales y que, de hecho, han dado lugar a un enorme oscurecimiento de este asunto.
De ello me gustaría hablarles hoy; pero antes debo expresar mi gratitud por el honor que se me ha concedido al invitarme a pronunciar la primera de las Conferencias en Memoria de Auguste Comte. Porque, sin duda, Comte es digno de conmemoración y alabanza. Fue en su época un pensador muy célebre, y si sus obras rara vez se mencionan hoy en día, al menos en este país, ello se debe en parte a que hizo su trabajo demasiado bien. No en vano, sus ideas han afectado a las categorías de nuestro pensamiento más profundamente de lo que suele suponerse. Nuestra visión de las ciencias naturales, de la base material de la evolución cultural, de todo lo que llamamos progresista, racional, ilustrado, occidental, es deudora de sus enseñanzas; como lo es nuestra concepción de los vínculos existentes entre las instituciones, el simbolismo público y el ceremonial, por un lado, y la vida emocional de los individuos y las sociedades, por otro, y en consecuencia nuestra visión de la historia misma. La grotesca pedantería de Comte, la ilegible opacidad de gran parte de sus escritos, su vanidad, su excentricidad, su solemnidad, el patetismo de su vida privada, su dogmatismo, su autoritarismo, sus falacias filosóficas y todo lo que es estrafalario y utópico en su carácter y sus escritos no tienen por qué cegarnos ante sus méritos.
Existe una tendencia a retornar a la antigua visión de que todo lo que existe es «lo mejor»
El padre de la sociología no es en absoluto la figura ridícula que a menudo nos presentan. Comprendió el papel de las ciencias naturales y las verdaderas razones del prestigio de las mismas mejor que la mayoría de los pensadores contemporáneos. No veía profundidad en la mera oscuridad, exigía pruebas, exponía las farsas; denunció el impresionismo intelectual, combatió una gran cantidad de mitologías metafísicas y teológicas, algunas de las cuales, de no ser por los golpes que él les asestó, podrían seguir hoy con nosotros. Proporcionó armas en la guerra contra los enemigos de la razón, y muchas de ellas distan de estar obsoletas hoy en día. Sobre todo, comprendió la cuestión central de toda filosofía: la distinción entre palabras (o pensamientos) que se refieren a las palabras, por un lado, y, por otro, las palabras (o pensamientos) que se refieren a las cosas; y así contribuyó a sentar las bases de lo mejor y más esclarecedor del empirismo moderno; y, por supuesto, dejó una gran huella en el pensamiento histórico. Creía en la aplicación a todos los campos de los cánones explicativos científicos, es decir, naturalistas; no veía razón alguna para no aplicarlos tanto a las relaciones entre los seres humanos como a las relaciones entre las cosas.
Esta doctrina no era original; en su tiempo ya se estaba volviendo algo anticuada. Los escritos de Vico habían sido redescubiertos; Herder había transformado los conceptos de nación, sociedad y cultura; Ranke y Michelet estaban transformando tanto el arte de la historia como la ciencia de la historia. La noción de que la historia humana podía convertirse en una ciencia natural si se aplicaba a los seres humanos una especie de zoología sociológica, análoga al estudio de las abejas y los castores, algo que Condorcet había defendido con tanto ardor y profetizado con tanta confianza, y que representaba un simple conductismo, había provocado una reacción en su contra. Se la consideraba una distorsión de los hechos, una negación de las pruebas de la experiencia directa, una supresión deliberada de mucho de lo que sabíamos sobre nosotros mismos, sobre nuestros motivos, nuestros propósitos y nuestras elecciones, perpetrada para lograr de una forma u otra un método único y unitario en todo el conocimiento.
Comte no incurrió en los despropósitos de un La Mettrie o un Büchner. No afirmó que la historia era una especie de física, o que podía reducirse a tal cosa; pero su concepción de la sociología apuntaba en esa dirección: una completa y exhaustiva pirámide de conocimiento científico; un método; una verdad; una escala de valores racionales, «científicos». Y este ingenuo afán de unidad y simetría a expensas de la experiencia aún persiste.
Este texto es un fragmento de ‘La inevitabilidad en la historia’ (Pagina indómita, 2025), de Isaiah Berlin.
Tomado de Ethic.es





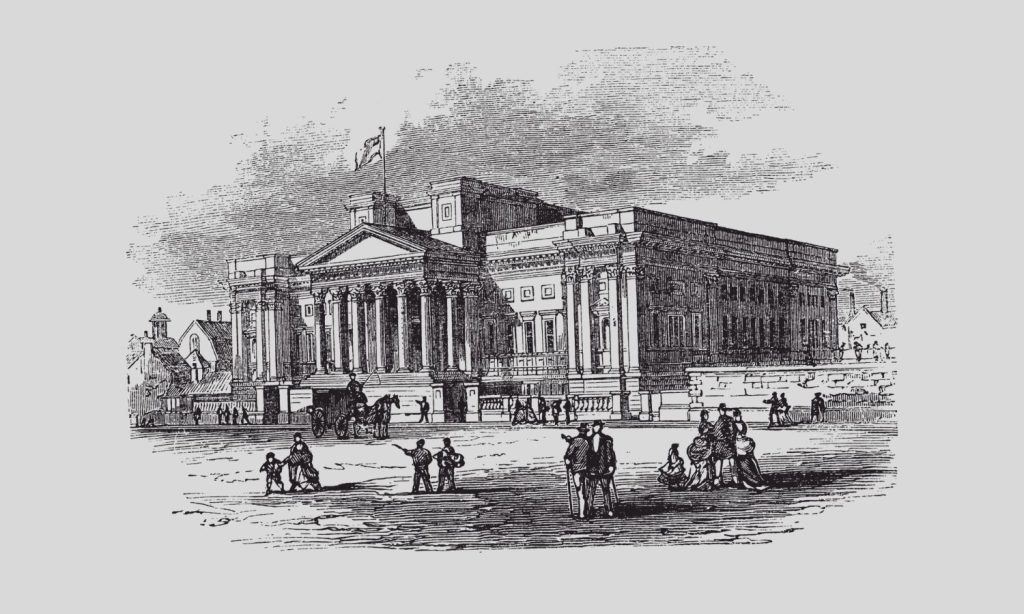






Más historias
Cuando llega el otoño: el derecho a reivindicarse
Davos: el desasosiego de los poderosos
«El sueño ya no es comprar una casa, sino no ser desalojados»