Toda transformación social conlleva un debate económico-político entorno al nuevo rumbo a seguir. Es por eso que esta columna la dedico a repasar algunos de los principales planteamientos económicos que se dieron en cada uno de los procesos de transformación que anteceden a la 4T. Esto con el objetivo de que en la siguiente entrega presentemos las discusiones económicas que se dieron entre los neoliberales y los desarrollistas de mediados del siglo XX, con la intención de poner en contexto las discusiones venideras.
Durante el proceso de independencia de nuestro país (la 1T), el liberalismo se presentó como una vanguardia económica, por el mérito que significó establecer los argumentos lógico-económicos que permitieron develar la falsedad del origen de la riqueza de los explotadores representados bajo la forma de terratenientes, y la legitimación de su poder por mandato divino.
Este planteamiento desarrollado en la emblemática obra titulada Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, escrita por el escocés Adam Smith, contribuyó a que la disciplina económica se erigiera como ciencia, y fue referente de José María Luis Mora en su intención de reducir los monopolios coloniales y el control eclesiástico sobre las tierras. Lo que le generó interesantes debates con el conservador Lucas Alamán, en sus esfuerzos por defender un proteccionismo dirigido a preservar las instituciones económicas coloniales, en beneficio de la élite criolla.
Años después, con el ascenso de los liberales al poder con el triunfo de la Revolución de Ayutla, se da la 2T y con ella el inicio de importantes reformas económicas, que marcaron camino hacia nuevos derroteros históricos en el año 1859, con personajes como Melchor Ocampo, los hermanos Lerdo de Tejada, Ignacio Zaragoza, Guillermo Prieto, Francisco Zarco y Benito Juárez a la cabeza que, a decir de Jesús Silva Herzog (1967b:180), fueron “los primeros mexicanos satanizados con la etiqueta de comunistas –con excepción de Morelos así motejado años atrás por Lucas Alamán–”.
Descripción por demás falaz, pero que se inscribe en un contexto en el que comenzaron a surgir grandes pensadores mexicanos como Ignacio Ramírez –el Nigromante–, quien fue uno de los más destacados representantes del liberalismo social mexicano, y que de manera clara inauguró en México lo que hoy me atrevo a denominar la crítica de la economía política. Este pensador, al separarse del jusnaturalismo racionalista típico de su época, logró plantear con claridad una crítica radical a las nacientes relaciones de producción capitalistas en México, identificadas por el intelectual como el verdadero problema social. De ahí la dirección de sus trabajos por emancipar a los jornaleros de los capitalistas.
Como se puede apreciar, este ilustre guanajuatense tenía la claridad suficiente para identificar a las dos clases sociales antagónicas que comenzaban a surgir en nuestro país: la que vivía de su trabajo personal (que el autor denomina jornaleros) y la que vivía y gozaba del trabajo acumulado enajenado de la primera clase (los denominados capitalistas); llegó a sostener que el enriquecimiento individual no era exclusivo del trabajo propio, tal y como recupera Reyes Heroles (1974:670) apoyándose en la siguiente cita: “ningún particular se enriquece con su propio trabajo: el trabajo personal puede asegurar la subsistencia de una familia; pero sólo el trabajo ajeno produce riqueza”.
Estas dos líneas fueron publicadas en el año 1875, es decir, apenas 10 años después de que El Capital pasara por imprenta. Lo que da cuenta de la vanguardia que se estaba dando en el pensamiento económico mexicano, máxime se si toma en cuenta que la primera publicación en castellano del libro más emblemático de Carlos Marx no se hizo sino hasta 1931 en España, y fue traído a México hasta el año 1942 por Wenceslao Roces (Garciadiego, 2016).
Posteriormente, y todavía en el marco de la 3T, surgió en nuestro país la propuesta de crear la licenciatura en economía, teniendo a la cabeza a Jesús Silva Herzog. Este proyecto fue impulsado con la intención de reconstruir el Estado mexicano, una vez terminado el proceso revolucionario, con el propósito explícito de formar a los expertos que sustituyeran a los ingenieros y abogados que hasta ese entonces eran los encargados de ejercer las funciones técnicas de carácter financiero, tanto público como privado.
El perfil del economista impulsado en los primeros años de la carrera era muy claro. En palabras de Guillermo Domínguez (2006:55) se buscaba: “un licenciado con una sólida formación teórica, comprometido con la nación, con preocupaciones por las necesidades sociales del país, con un compromiso ético y social”, pues recordemos que en esos años se concebía a las universidades como el espacio en el cual se debían formar profesionistas con una conciencia clara y una mentalidad revolucionaria.
En palabras de Narciso Bassols (1964: 432), otro de los miembros fundadores de la carrera de economía en nuestro país: “la Universidad no tiene que seguir formando profesionistas caducos, absurdos, antieconómicos, antirrevolucionarios, profundamente perniciosos”, y remata diciendo “ni un solo peso del patrimonio de la nación se tendrá que destinar a la formación de dichos profesionistas”, porque para el autor éstos no contribuían a la mejora social de su tiempo.
De ahí que en nuestro país la economía como ciencia surgiera con todo el bagaje de la economía política, y con un marcado sentido de humanismo. Pues, en la concepción de Jesús Silva Herzog (1967) la finalidad de esta ciencia es el ser humano y su reproducción. Haciendo hincapié en que el objetivo científico de esta disciplina no es la riqueza por la riqueza misma, sino el trazado de estrategias para mejorar los aspectos esenciales de la existencia individual y colectiva del ser humano.
Referencias
Bassols, Narciso. 1964. La educación superior en México. México: Fondo de Cultura Económica
Domínguez, Guillermo. 2006. Los saberes del economista mexicano. Revista Mundo Siglo XXI. https://biblat.unam.mx/hevila/MundosigloXXI/2006-2007/no7/6.pdf
Garciadiego, Javier. 2016. El Fondo, La Casa y la introducción del pensamiento moderno en México. México: Fondo de Cultura Económica.
Silva Herzog, Jesús. 1967. A un joven economista mexicano. México: Empresas editoriales.
Silva Herzog, Jesús. 1967b. El Pensamiento Económico, Social y Político de México 1810-1964. México: Instituto Mexicano de Investigaciones Económicas.
Carolina Hernández Calvario
*Académica de la UAM Iztapalapa. Estudió la licenciatura y el doctorado en economía por la Facultad de Economía de la UNAM, y la maestría en estudios latinoamericanos, en la Facultad de Filosofía y Letras. Su campo de especialización es en economía política.
Tomado de https://contralinea.com.mx/feed/











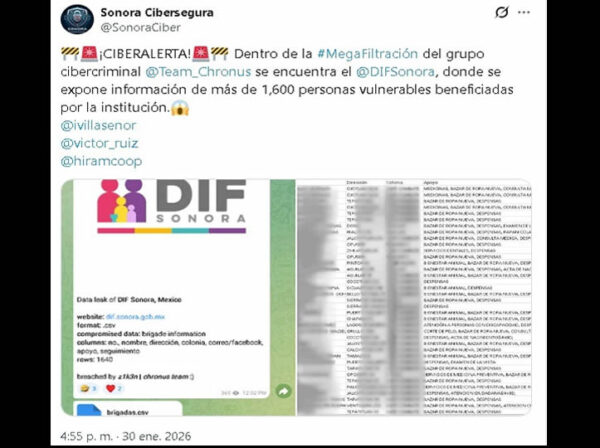
Más historias
Habemus presidenta: Alejandra López Noriega da la sorpresa
La transformación es verde o no será… ni transformación ni verde
Más allá del espejo roto