Carlos Rubio Rosell
I
El mundo es diversidad, multitud de culturas y formas de entender la vida, la naturaleza que nos rodea y nos abarca y la forma en que nos relacionamos con todo ello. Podemos pensar que cada uno de nosotros formamos parte de un Todo. Parece sencillo. Pero un cambio sutil de esos términos, considerar no el uno como un todo, sino el todo en uno, y entonces aparece ante nosotros una sorpresa. ¿Por qué?
Cuando decimos que el Uno forma un Todo, ese Todo lo vemos como algo que está fuera, allá, formado de cada uno pero externo a nosotros, una especie de paisaje utópico. Pero el Todo en Uno quiere decir que esa aparente abstracción de la totalidad se incrusta en cada uno y ya no es exterior a nosotros, porque asumimos que de ese Todo hay algo que está en Uno, en mí, y que me compone y a su vez es compartido con otros en quienes también está y los/nos compone.
Con este simple cambio de perspectiva, logramos liberar nuestra singularidad, que así vuela sin ataduras para posarse en la diversidad, consciente de que la integra, pero a su particular manera: los mexicanos con sus peculiaridades y los españoles también; los europeos con sus determinaciones políticas y los americanos o africanos con sus rasgos distintivos que los hacen ser lo que cada uno son; pero sin que el mosaico se resquebraje y en cambio adquiera un sentido de unidad, tan necesario en nuestro tiempo.
¿Y para qué es necesaria la unidad en la diversidad? Entre otras cosas, para generar políticas que impidan la homogeneización cultural, una de los principales lastres de nuestra globalizada era.
En ese sentido, dice el filósofo Michael Sandel que la política no debe dirigirse solo a cuestiones redistributivas porque la gente necesita un sentido de identidad y comunidad fuerte. Y que el progresismo no ha logrado ofrecer su propia versión positiva del patriotismo como alternativa al hipernacionalismo estrecho, intolerante y xenófobo que ofrece el conservadurismo populista. En su libro El descontento democrático, Sandel expresa su preocupación porque la gente siente que el tejido moral de comunidad se está deshaciendo alrededor de ellos, en las familias y en los barrios, pero también a nivel de naciones. La globalización, o al menos la globalización liderada por los mercados, ha ignorado el significado de comunidad nacional. Y eso es algo que las políticas progresistas no han sabido aún cómo abordar. Para la derecha, para los hipernacionalistas y ultraconservadores, la frontera y la inmigración, temas nodales de la diversidad, son una manera de apelar a un deseo de identidad nacional. Pero es necesaria otra aproximación a la inmigración, una idea alternativa al restrictivo e incluso represivo cauce que da el conservadurismo de lo que nos mantiene unidos como cultura, como país, como comunidad, como nación.
Es muy importante destacar que el patrimonio más valioso de cualquier cultura es su particular cosmovisión, porque ésta modela nuestra forma de concebir el mundo y de relacionarnos con él y con los demás (y es lo que en un momento dado configura una nación). La cosmovisión o visión del mundo, pone a nuestro alcance los medios con los que cada cultura teje los hilos de la experiencia humana para elaborar una trama coherente y llena de significado. Además, toda cosmovisión refleja ideas culturales muy particulares y tiene consecuencias de carácter social. La historia de la cultura y las ideas no es más que un relato de la visión cambiante del mundo de las diversas cosmovisiones que a lo largo de la historia ha concebido la humanidad junto con mitos, anécdotas y conceptos que hay tras ellas. Para ello, se puede decir que nosotros editamos la realidad, seleccionamos lo que nos interesa de ella basándonos a veces en la utilidad y en lo que, a escala colectiva, creemos que tiene que determinar el funcionamiento de nuestra sociedad con sus especificidades, entre las que hay que incluir el propio carácter de cada pueblo.
Sin embargo, las cosmovisiones cambian y, sobre todo, pueden chocar unas con otras si no somos conscientes de lo que he señalado al comienzo: que formamos parte de un Todo que nos une y nos atraviesa; que ese Todo, hay que repetirlo, está en cada uno de nosotros, seamos de la nacionalidad, la religión o la cultura que seamos. Es algo presente en la diversidad.
Nuestro deber como especie inteligente es preservar la sagrada armonía con la que comenzamos a habitar este planeta. Sociedad, naturaleza y cosmos son los pilares de esa armonía, una empresa, como señala el filósofo David Fideler, «en la que confluyen las matemáticas, la astronomía, la religión y el arte». Armonía es una palabra que en griego significa «hacer coincidir». Así que para vivir en armonía dentro de la diversidad, debemos hacer coincidir muchas cosas, entre otras, las ideas que fundan una cultura y que varían entre una y otra, como varían incluso entre un individuo y otro. En este afán, para salvar el escollo de las diferencias, podemos compartir un deseo: el de encajar en una realidad superior, más abarcante, para lo cual no vale que sea solo una idea teórica, sino que debe ser, ante todo, una experiencia: la de estar profundamente conectado con todo lo que compone no solo nuestras sociedades, sino algo que podría configurar una visión cosmogónica amplia e incluyente, es decir, una cosmovisión que nos permita experimentar esa conexión vital dinámica mediante la que nuestras acciones, nuestras vidas en suma, adquieran un sentido y un fin en la comunión que es unidad con el Todo, la tierra viva, nosotros mismos y las fuerzas subyacentes, el cielo y las estrellas, de cuya luz, como afirma la ciencia, todo procede.
Y es que al igual que el universo, nuestras sociedades son un acontecimiento vital de desarrollo creativo; un continuo germinar, crecer, cobrar existencia. El mundo está sometido a un movimiento y cambio continuos, está vivo y, decían los primeros filósofos de la Antigüedad como los presocráticos, tiene algo así como un alma, el anima mundi, como la nombraban. Curiosamente, tras una huella necesaria pero que poco a poco va superándose, la del mecanicismo científico, hoy la ciencia a través de la física contemporánea ha demostrado que la materia no es una sustancia inerte como se pensaba sobre todo en el siglo XVIII y XIX, sino que sigue un patrón de actividad similar a la danza. Pensemos pues que si el universo, la materia de la que está formado, no es pasivo sino dinámico e inteligente, nuestras sociedades como conglomerado de seres humanos también lo es. La cultura, el arte, las manifestaciones creativas en general, son su expresión más refinada, aquella que mejor expone esa inteligencia.
Por otro lado está la belleza, que algunos toman por una especie de gusto personal que se percibe como algo subjetivo que depende de los ojos de los observadores y que es específico de su cultura. Pero aunque nuestro gusto humano es sin duda individual y se forja desde una raíces culturales específicas, la belleza que reside en aquello que apreciamos hunde sus raíces en algo mucho más profundo, en la íntima estructura del mundo. La belleza es una atracción, no una serie de cánones que rigen el así llamado «gusto». Es una fuerza que nos influye poderosamente de forma subliminal, que nos revela algo de nuestra naturaleza interior y que nos conecta a todos los humanos desde la sensibilidad.
En última instancia, es la propia naturaleza la que nos enseña que formamos parte de una unidad integral e interconectada. La prueba es que existen una serie de patrones vitales en el mundo natural que es posible contemplar con solo girar la vista hacia las flores, las estrellas de mar, las galaxias y nuestra propia vida, pues todos estamos vinculados al muy sutil tejido del universo.
Tomado de https://morfemacero.com/








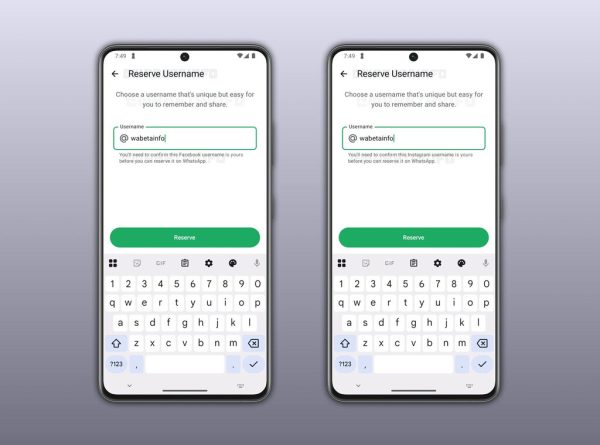


Más historias
Conferencia de prensa matutina. Viernes 14 de noviembre 2025 https://t.co/gaEuWm2hZM
El Plan Nacional de Maíz Nativo apoyará a 1.5 millones de campesinas y campesinos que preservan las raíces de México. Para 2030, la producción habrá aumentado 50 por ciento.https://t.co/Y7D3GzCh0M https://t.co/WsZM2kBNuJ
Durante la gira por el Estado de México, dimos seguimiento al Plan de Justicia de San Salvador Atenco. Cerramos el día con la supervisión del plan del oriente de la entidad. https://t.co/Szqx5owjrB