La pregunta «¿de qué tiempo somos?» parece simple, pero esconde una complejidad particular. Todo parece indicar que vivimos en múltiples temporalidades donde no existe un único ritmo social que defina la experiencia colectiva. No somos de «un» tiempo, sino de un tejido de tiempos entrelazados, cada uno con su propia cadencia y lógica. Desde la velocidad desenfrenada del mercado global hasta la lentitud de las tradiciones arraigadas, nuestras vidas se desenvuelven en un complejo mosaico de realidades socio temporales. Esta coexistencia, aunque enriquece nuestras sociedades, también plantea desafíos significativos para la cohesión social y el consenso político.
La obra de Georges Gurvitch nos proporciona una perspectiva fundamental para entender esta diversidad. Gurvitch no concibió el tiempo como una entidad singular, sino como una multiplicidad de «tiempos sociales». Cada grupo, clase o institución tiene su propia duración, su propio «ahora». Por ejemplo, el tiempo acelerado del mercado financiero, con sus microsegundos y transacciones de alta frecuencia, contrasta drásticamente con el tiempo cíclico del trabajo agrícola, regido por las estaciones. El tiempo de la burocracia, caracterizado por su lentitud y protocolos, se opone al tiempo impulsivo del activismo en las redes sociales. Según Gurvitch, estos tiempos coexisten y se compenetran, e incluso se contradicen. Los conflictos sociales, en este sentido, pueden ser interpretados como choques entre diferentes temporalidades. ¿De qué tiempo somos? Somos del tiempo de las finanzas y del tiempo de la agricultura; del tiempo de las instituciones y del tiempo del activismo.
Hartmut Rosa profundiza en esta idea a través de su concepto de «aceleración social». Rosa argumenta que las sociedades modernas están dominadas por un imperativo de aceleración en tres dimensiones: la técnica (innovaciones tecnológicas), el cambio social (de estructuras y costumbres) y el ritmo de vida (la sensación subjetiva de que el tiempo se escapa). Esta aceleración no es uniforme; afecta a diferentes grupos de manera distinta, creando una brecha entre los que pueden seguir el ritmo y los que se quedan atrás. La tensión entre «acelerados» y «desacelerados» es una fuente de desigualdad y alienación. Los jóvenes, inmersos en el dinamismo de las redes sociales, pueden sentir una desconexión generacional con sus mayores, cuya experiencia del tiempo está anclada en ritmos más pausados y tradiciones estables. Esta heterogeneidad temporal dificulta la empatía y la comprensión mutua. Somos del tiempo de la aceleración y del tiempo de la resistencia.
Somos del tiempo de la aceleración y del tiempo de la resistencia
Karl Mannheim nos ayuda a comprender cómo estas temporalidades fragmentadas moldean nuestras percepciones. Su concepto de «generaciones» no se refiere simplemente a un grupo de edad, sino a una «unidad de ubicación» dentro del proceso histórico. Mannheim argüía que las experiencias formativas de cada cohorte generacional —eventos, tecnologías, crisis— crean una conciencia temporal única. Las personas que crecieron con la Guerra Fría tienen una perspectiva diferente del tiempo histórico que aquellas que se formaron en la era digital. Estas «conciencias temporales» actúan como filtros a través de los cuales interpretamos el mundo. En la actualidad, esta diversidad es más aguda que nunca. Coexisten generaciones que vivieron en un mundo analógico, con su ritmo lineal y secuencial, y generaciones que nacieron en la era de la información, con su flujo de datos instantáneo y no lineal. Esta brecha temporal puede ser una barrera para el diálogo intergeneracional. Somos del tiempo analógico y del tiempo digital.
Por su parte, Reinhart Koselleck nos ofrece la clave para entender cómo esta multiplicidad de temporalidades afecta la política. Su concepto de «estratos temporales» explica que en la política coexisten diferentes ritmos: el tiempo de las decisiones a corto plazo, el tiempo de los procesos electorales y el tiempo de los cambios estructurales a largo plazo. Sin embargo, su aporte más significativo reside en la noción de la «aceleración del futuro» en la modernidad. Según Koselleck, la sociedad ha perdido la capacidad de proyectar un futuro coherente, ya que el pasado ya no sirve como guía. La planificación a largo plazo se vuelve casi imposible en un entorno de cambio constante. Esta incapacidad de construir un «horizonte de expectativa» compartido erosiona la base del consenso político. Los políticos, al centrarse en ciclos de noticias de 24 horas y encuestas diarias, pierden la perspectiva de los grandes desafíos a largo plazo. Somos del tiempo de la inmediatez y, a la vez, del tiempo del futuro que se nos escapa.
La coexistencia de múltiples tiempos sociales plantea problemas profundos para la convivencia. La falta de un ritmo compartido genera incomprensión, polarización y una fractura en la realidad social. La política, incapaz de operar en un tiempo consensuado, se convierte en una serie de respuestas fragmentadas a problemas inmediatos, perdiendo la capacidad de forjar proyectos colectivos a largo plazo. Para superar esta fragmentación, no necesitamos un solo tiempo social, sino la capacidad de reconocer, dialogar y armonizar nuestras diversas temporalidades. El desafío no es unificar el tiempo, sino aprender a bailar en su complejidad, entendiendo que cada uno de nosotros habita en una realidad temporal que, aunque distinta, es tan válida como la de los demás. La cohesión social en el siglo XXI dependerá de nuestra habilidad para construir puentes sobre las grietas del tiempo. En última instancia, somos de un tiempo que es, al mismo tiempo, todos los tiempos.
Tomado de Ethic.es





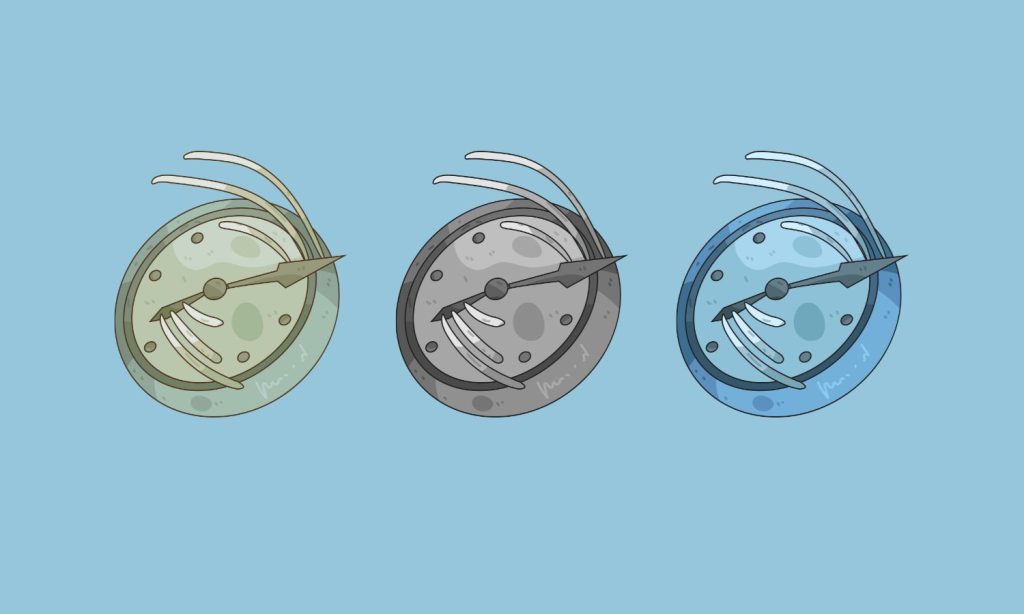






Más historias
Cuando llega el otoño: el derecho a reivindicarse
Davos: el desasosiego de los poderosos
«El sueño ya no es comprar una casa, sino no ser desalojados»