Ta Megala
Fernando Solana Olivares
I.
El aura de la obra de arte, un extraño entretejerse de espacio y tiempo que Walter Benjamin definió como la aparición irrepetible de una lejanía por más cercana que pueda hallarse, quedó rota, evaporada en la modernidad ante la reproducción masiva de la imagen, esa violación industrial de su condición antes única.
La alegoría, metáfora prolongada o metáfora de la metáfora según la nombra la retórica, caracteriza lo moderno (es su “armadura”) como aquello que no permanece igual a sí mismo y se manifiesta siempre en oposición a lo antiguo, compuesto por lo irrepetible y único.
El aura es un viento, un soplo o hálito sensible que hace manifestarse lo otro que está aquí sin ser notado. Sin estrépito, suavemente trascendente, el aura es uno de los disfraces que utiliza lo divino. Su estremecimiento, cuya sutileza es grave, equivale al dios que hiere desde lejos. El aura de la obra de arte significa un soporte para la contemplación.
De ahí que las tradiciones estéticas europeas y orientales del pasado —dos rayos que convergen en el centro de un mismo círculo— afirmen que el pintor diestro muestra su arte pero no es a sí mismo a quien en él se muestra. Dirá Dante que “quien pinta una figura, si él no puede serla, no puede pintarla”.
Las teorías hindúes del conocimiento, entre ellas el arte que es una de sus manifestaciones, aseguran que la fuente de la verdad no es la percepción empírica sino un modelo actuante en el interior de aquel que conoce. Dicho modelo “al mismo tiempo da forma al conocimiento y es la causa del conocimiento”.
De ahí también la voluntad de entender la obra de arte como el medio para alcanzar una verdad existencial y metafísica que Benjamin, ese pensador atemporal surgido en la modernidad, llama religiosa. Porque establece un medio para religar, reelegir y releer el mundo mucho más allá de la restricción dogmática y confesional de cualquier credo revelado. Una religión sin dios, sin ritual ni iglesia.
Por ello afirma que las obras de arte en sus orígenes fueron parte de rituales mágicos que derivaron en prácticas religiosas. La razón del arte y su potencia están fundadas en una teología, en un discurso o tratado sobre la polisémica y hasta contradictoria concepción de Dios.
Lo “aurático” del arte está además en el sueño, en las epifanías súbitas de los muchos mundos actuantes en el mundo cotidiano. Es el aceptar que hacemos arte para no morir de realidad. Mejor: que lo hacemos para habitar en la realidad múltiple donde las auras —o sus resonancias— se apoderan de nosotros.
II.
El arte occidental se fundó en la imagen humana. A diferencia de otros que como el arte oriental fijaron su función a partir de la naturaleza, la persona fue, en sus encarnaciones mitológicas y divinas, el centro de la representación en Occidente, comenzando por las huellas de las manos plasmadas en las umbrías paredes de las cuevas prehistóricas hasta los petroglifos que registran las escenas del amanecer de los seres humanos y sus invocaciones totémicas.
Según observa H. A. Murena, la gradual deificación del hombre que concluyó en el Renacimiento conducirá a la deformación de la figura del hombre. A partir del siglo XVIII aparecerá lo demoniaco y caótico, el humor paródico, lo onírico mecanizado, lo humano como un objeto intercambiable con cualquier otro, las personas vueltas muñecos, autómatas, monstruos, espectros, animales o máquinas. El corolario de esta deconstrucción será el arte abstracto: “el punto cero donde desaparece por completo la imagen humana”.
Un arte “puro” que media la nada con la nada y se lleva a cabo en el vacío buscando solamente la complacencia de los sentidos, un esteticismo gratuito y no la supraverdad del arte como medio para comprender las cosas en el ejercicio epistemológico de la contemplación. El aura de la obra es la mediación de este mundo con el otro.
Su disolución derivará en un concepto hueco: el arte por el arte, el cual no requiere el talento, la energía o el saber que el aura de la obra necesita para alcanzar la mediación superior o poliédrica que debe cumplir. De ahí la trivialidad del arte vacío que admira un mingitorio como pieza excepcional y confunde la urna con un orinal.
El arte de hoy abandona y se aleja del arte en la posmoderna “facilidad de las negaciones”. ¿Qué es la ascesis, antes indispensable para el acto creativo? Una palabra que en el mundo actual de las superficies carece de significante, un término sin significación.
Trátase entonces de la restitución del aura en la obra de arte. Del oficio de la pintura como un atributo creativo diferenciante, aquello que fue y de tanto en tanto regresa. El epitafio que la hermenéutica crítica ha pronunciado sobre las artes, extensivo a todas sus manifestaciones tardomodernas, no niega sin embargo que el espíritu aún asoma en ellas y que esa mediación que les es propia no está desvanecida por completo, pues aparece de tanto en tanto en las obras mismas y en la mirada del espectador que las contempla. El medio del cual se sirve como soporte, la pieza plástica en este casono es la esencia oculta del arte —una sustancia misteriosa inescrutable para la razón— sino el fascinador recipiente que la recoge para su manifestación.
Mientras exista lo humano el arte no puede desaparecer. Aún entre las auras opacas, las contra-auras diluidas de las épocas que como la actual terminan, surge el hálito, el vestigio de lo otro existente alrededor.
III.
La singularidad de la pintura de Manuel de los Ángeles y su infrecuencia en un medio plástico predominantemente esteticista y decorativo, subordinado a los “dudosos ordenamientos” mercantiles de la llamada escuela oaxaqueña de pintura, son evidentes.
La masificación del zoomorfismo, la texturización de las superficies como seña de origen, la cromática estereotipada, el aire naif y seudo fantástico, el folclorismo temático y la abstracción gratuita, o un espontaneísmo voluntarista que a menudo intenta ocultar la impericia y la carencia de talento, resultan elementos ajenos a la obra de este pintor.
Toda originalidad es siempre un volver al origen para regresar al punto de partida, a una Ítaca que será enriquecida comenzando con el desplazamiento mismo. Un salir de sí y buscarse entre lo otro —tal como el viaje del héroe que debe dejar lo conocido (la vivencia) y entre lo extraño (la experiencia) re-conocer-se—. El artista se forma en los inicios del arte hasta encontrar su propio lenguaje, su tono y su particularidad.
Al resumir la evolución de su proceso creativo, Manuel de los Ángeles cuenta que a partir de 2009, luego de haberse dedicado al paisaje, a los cráneos y al retrato, decide explorarlos asumiendo una perspectiva más contemporánea, incorporando nuevas visualidades a través de técnicas de imágenes provenientes de la interposición arquitectónica, de la cinematográfica o del diseño gráfico, su formación profesional de origen.
Experimentar significa ensayar, probar, intentar. Todo ensayo (una palabra emparentada con el término “catar” y el riesgo que esa acción implica) alcanza la modificación de un orden dado. El artista ensaya y el alquimista también. Todo arte es una alquimia. Todo logro nace de un ensayo.
El propósito de Manuel de los Ángeles —su lenguaje del lenguaje o su pintura de la pintura— fue lograr un efecto de cristalización en la imagen pintada, darle la apariencia de estar detrás de un cristal opaco o velado entre formas geométricas irregulares. Podría decirse: alcanzar el aura detrás de un aura mediante un método manual. ¿Qué es lo nuevo? Lo anterior reinterpretado.
Asumiendo influencias del impresionismo en una paleta divisionista donde los tonos se obtienen aplicando pequeñas zonas de color que no se mezclan en el lienzo sino ópticamente en la mirada del espectador, el juego del trampantojo incluye lo visto y a quien lo ve. Otro doblez.
La difuminación del rostro retratado consigue lo que el autor llama un efecto gestáltico y orgánico, cuyo principio obedece un dictum arcaico y anacrónico (fuera del tiempo) vigente ya en la sabiduría perenne: el todo es más que la suma de las partes.
Dicho enfoque holístico que entiende a los seres vivos y a los objetos como totalidades en un contexto, con nada existiendo aislado, solo o por sí mismo, dispone una multiplicación sensorial de la imagen y del espectador que la ve. El aura es una proliferación. En ella el mundo aparece magnífico y múltiple, se disuelven las distancias entre lo observado y el observador. El aura sucede como epifanía. El aura del arte es un tejido hecho de totalidad, un nos-otros que transfigura el aislamiento del yo.
En 2011 Manuel de los Ángeles alcanzó un límite: las figuras geométricas que venía empleando dejaron de bastarle. Utilizó a partir de entonces otra luminosidad pictórica basada en líneas rectas y sinuosas, curvas y móviles, como si el cuadro se mostrara desde temblorosos espejos de agua y energías cromáticas ondulantes, entre veladuras y transparencias que enriquecen las imágenes y les dan movilidad. El nuevo método descompuso la luz, intervino las formas y ganó una intensidad más enigmática y sugerente.
Una surrealidad que no deforma la imagen porque la enriquece, focalización expandida que toca los rostros y los cuerpos, mostrando que así son cuando se les contempla bajo un estado de gracia perceptivo cuyo nombre es atención. “Nada me desengaña, el mundo me ha hechizado”, escribió el poeta. Esa rendición ante el asombro ahora la pinta el pintor. Encontrar el aura es vencer a la sombra.
Así como los senos son más deseables velados que desnudos, los velajes de las sombras y distorsiones dan a los retratos una condición abismal y hermética. La mirada del espectador que los observa suspende el juicio crítico en su desciframiento y no se cansa de verlos. El enigma ocupa un peldaño debajo del misterio; es fascinante porque parece estar a punto de su revelación
IV.
La incertidumbre conduce a la búsqueda de un nuevo sentido, a una sabiduría de la transformación. Lo familiar queda revocado entre las inútiles certezas de ayer, convertidas de pronto en una niebla inmaterial. Toda evaporación deja un vacío. ¿Cómo se reemplaza lo que ya no está?
En el recuento de sus días, Manuel de los Ángeles vive el preludio de un final. El encierro de la pandemia en 2020 —ese paso repentino de la normalidad a la anormalidad— lo empuja a un nuevo atrevimiento. Doctrina de la aparición simultánea: la dificultad y su respuesta, el cambio y su adaptación. Es la vida que también significa otra cosa distinta a la que suponemos habitual.
Decide reinterpretar, empleando una vez más su propia paleta y su técnica pictórica, algunas obras icónicas del Renacimiento y el Barroco que darán lugar a la serie Maestros de la pintura occidental, caracterizada por el mirar y hacer de nuevo cuadros de Caravaggio, de Rubens, de Rembrandt, de Crespi, de Botticelli, de Vermeer, de Tiziano o de Leonardo da Vinci. Apropiación, copia, reinterpretación o descontextualización, como él mismo define su determinación y el resultado, a partir de la lectura de Walter Benjamin y su reflexión sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
(Entre las particularidades que caracterizan a Manuel de los Ángeles debe mencionarse un nivel cultural poco frecuente en la improvisación estética posmoderna, cada vez más alejada de la formación intelectual indispensable para todas las artes visuales, escénicas, musicales y literarias hasta fines del siglo XIX. Esa necesidad que engendró a las artes, una totalización de saberes y disciplinas ahora sólo obliga a los muy pocos. Son aquellos, una reducida masa crítica, que necesitan saber, pensar, sentir, aprender para realizar. El ser es lo que conoce. No conocer, o conocer poco, es no ser.)
Todo libro sale de otro libro, todo cuadro sale de otro cuadro. No hay Adán increado en el arte, cuya elaboración está dictada por las influencias, la procedencia de ellas y su continuación. O por la operación que agrupa de nuevo las cosas creadas. El arte es un volver a hacer lo que está hecho, no mediante nuevos tropos sino en medio de nuevas formas de alusión.
Deconstruir consiste en cambiar el eje de significación. Rodear el objeto, el modelo, para mirarlo con mente de principiante, como si fuera la primera vez, con a-sombro, sin la sombra de la razón discursiva o de la imagen mental ante eso que se ve. La mente de especialista clasifica y cataloga según aquello que ya conoce. La mente de principiante no tiene referente previo ni frecuenta el pre-juicio: al mirar mira como lo hacen el niño, el creador o el santo, siempre por primera vez. Por eso comprende, porque experimenta. Entonces cambia el eje de significación. El objeto que se mira es el mismo pero la mirada que lo mira deviene inédita. El objeto se vuelve otro, cambió.
La portentosa luz de Caravaggio, la sensual metafísica de Rubens, la delicadeza poética de Vermeer, el misterio insondable de Da Vinci, la intrigante sombra de Rembrandt, la epifanía pagana de Botticelli o la inspirada intemperancia de Gottlieb, son obras de un canon plástico tan antiguo como recién establecido.
Manuel de los Ángeles las ha pintado de nuevo. Dígase como se quiera: coloquio, diálogo, intertextualidad, intratextualidad, arrebatamiento, asunción, ocupación o captura. ¿Puede modificarse a los autores clásicos o son intocables? El pintor está consciente de que su paráfrasis quedará ceñida a la obra original y no busca ocultar los riesgos que corre al glosarlas. Tampoco intenta negar que al reproducirlas carecerán del aura de la obra original.
Aun así seguirá siendo fiel al impulso creativo de la primera idea que es la mejor idea; cumplirá el imperativo categórico del arte pleno (“Para nosotros sólo cuenta el intento. Lo demás no es asunto nuestro”. T.S. Eliot) y buscará que la modificación de esas piezas ancladas en la memoria del arte occidental ofrezca al espectador otros acercamientos, cambiando a veces los formatos originales y alterando alguna de ellas con la incorporación de personajes nuevos, de iconografías intrusas que darán lugar a lo inesperado.
Las líneas sinuosas y rectas integradas a las superficies de los cuadros —danza dentro de una danza, movimiento en otro movimiento— producirán una metamorfosis y en última instancia evaporarán el nombre del autor que las ha reinterpretado. No siendo ya de su pintor canónico y tampoco de su recreador, serán entonces de aquel que las vea en una asimilación de doble sentido cuando el espectador influye en lo observado y lo observado actúa en el observador. Todo lo sabemos entre todos, dice el sabio. De tal manera que todo lo pintamos entre todos.
V.
Los rostros y escenas plasmados en fragmentos, los rostros comunes vueltos extraordinarios al retratarlos, las obras de los maestros hechas otra vez. Tres etapas de un triángulo equivalente a la triple divisa de los antiguos persas: “Buen pensamiento, buena palabra y buena acción”.
El tres es un número fundamental. El tiempo es triple: presente, pasado y futuro. El hombre es hijo del cielo y la tierra y así completa lo que la tradición llama la gran tríada. El mundo está hecho de tres elementos, tierra, atmósfera y cielo. Para todas las religiones el tres constituye una cifra sagrada que sintetiza la tri-unidad de los seres vivos.
Sincronicidades o coincidencias complejas. No es accidental que el proceso pictórico de Manuel de los Ángeles esté determinado de manera triple: la búsqueda, el dominio, la realización. Toda época final es una fantología en la cual lo escondido —aquello como las auras perdidas y los oficios bien realizados— regresa para ocupar su lugar. Ante un arte kitsch hegemónico, de efectos ornamentales (el ornamento es delito) y complacencias masivas, de iconografías intrascendentes y vacuas, de abstraccionismos sin contenido, del no rigor, existe otro cuya función es con-mover, vincular con lo superior. Correr el velo de las formas para atisbar los arquetipos.
En ese horizonte creativo la belleza no es un fin en sí misma sino un resultado. Tal es la moral del arte. El precepto antiguo postuló que la agonística del esfuerzo creativo constituye el único camino transitable para alcanzar la obra superior.
Maestros de la pintura occidental o de la perseverancia un logro, de la fidelidad un hallazgo, de la búsqueda un encuentro, del origen un nuevo lenguaje. O de la luz un atributo.
La virtud es lo que está mejor combinado.
Este texto forma parte del catálogo de la exposición “Otra Aura. Maestros de la Pintura Occidental” del artista plástico Manuel de los Ángeles, que será inaugurada el 24 de agosto en el Museo de los Pintores Oaxaqueños.
Tomado de https://morfemacero.com/









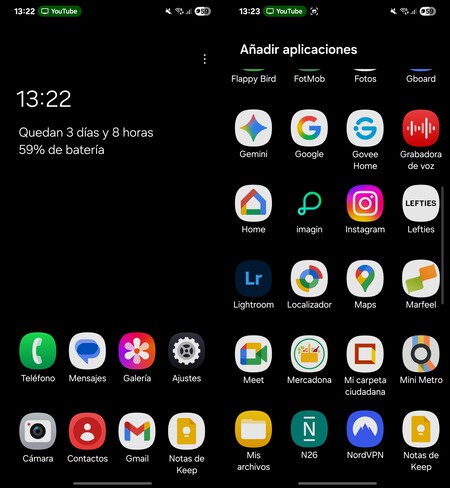

Más historias
Del tiempo oscuro que la inteligencia vuelve luminoso
Del tiempo oscuro que la inteligencia vuelve luminoso
Licencia menstrual: un derecho con obstáculos