China in Global Capitalism (de Eli Friedman, Kevin Lin, Rosa Liu y Ashley Smith, publicado por Haymarket Books, 2024) es una excelente introducción a la China actual. Examina la naturaleza de la sociedad china y las razones del creciente conflicto entre China y Estados Unidos.
El libro comienza afirmando (de manera convincente, en mi opinión) que “la China del siglo XXI es capitalista” [p. 11]. Los autores muestran que la la economía se rige por la búsqueda del beneficio:
En una amplia gama de sectores, está claro que es la producción de bienes con fines lucrativos lo que rige la economía, y no la producción para satisfacer las necesidades humanas…
Bienes como la alimentación, la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte y el tiempo libre y social no son proporcionados por el Gobierno. Por el contrario, la gran mayoría de la población china tiene que vender su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad para trabajar, a empresas privadas o públicas a cambio de un salario para satisfacer sus necesidades básicas [p. 14].
Se trata de un cambio importante con respecto al sistema anterior:
La aparición de un mercado laboral capitalista fue políticamente controvertida a finales de la década de 1970, ya que muchos miembros del PCCh [Partido Comunista Chino] aún apoyaban el sistema maoísta de empleo vitalicio [seguridad en el empleo], conocido como bol de arroz de hierro. Aunque los salarios eran irrisorios en este sistema, los trabajadores urbanos de la mayoría de las empresas tenían acceso gratuito o casi gratuito a la vivienda, la educación y la sanidad. Y lo que es más importante, era prácticamente imposible despedir a alguien… Pero en la década de 1990, el Estado decidió claramente que el futuro pertenecía a los mercados laborales capitalistas, como quedó reflejado en la ley laboral de 1994, que estableció un marco jurídico para el trabajo asalariado… Sin embargo, en lugar de instaurar un mercado laboral altamente regulado según el modelo socialdemócrata (como deseaban muchos reformistas), el trabajo se mercantilizó y sigue siendo muy informal. [p. 15]
Los autores afirman que el Estado chino
gobierna en interés general del capital… La naturaleza capitalista del Estado es muy evidente en la política aplicada a las empresas. China ha experimentado una explosión de protestas obreras en las últimas tres décadas; el país es líder mundial en huelgas salvajes. ¿Cómo reacciona el Estado cuando los trabajadores y trabajadoras recurren a la tradición ancestral de negarse a trabajar para el capital? Su policía interviene casi exclusivamente en nombre de los empresarios contra las y los trabajadores, un servicio que presta tanto a las empresas privadas nacionales como a las extranjeras y públicas. Existen innumerables ejemplos en los que la policía o los matones a sueldo del Estado han recurrido a la coacción para romper una huelga. [p. 17]
Explican que no existen verdaderos sindicatos:
El único sindicato legal es la Federación de Sindicatos de toda China (ACFTU-All-China Federation of Trade Unions), una organización controlada por el PCCh. En lugar de representar a los trabajadores y trabajadoras y defender sus intereses, la ACFTU garantiza la paz social para las empresas. Por lo tanto, no es de extrañar que los responsables de recursos humanos de las empresas sean sistemáticamente nombrados jefes del sindicato de su empresa. [p. 18]
Se ha permitido a los capitalistas afiliarse al PCCh y a los órganos gubernamentales:
En la sesión 1998-2003 de la Asamblea Popular Nacional (APN), las y los trabajadores solo representaban el 1 %, mientras que las y los empresarios constituían el 20,5 %, lo que supone un cambio radical con respecto a la década de 1970. Hoy en día, la APN y el Consejo Consultivo Político del Pueblo Chino presentan una concentración asombrosa de plutócratas. En 2018, los 153 miembros más ricos de estos dos órganos del Gobierno central tenían una fortuna cojunta estimada en 650 000 millones de dólares. [p. 19]
Al igual que en Estados Unidos, existen las puertas giratorias entre las empresas y las instituciones públicas. [p. 19]
El sector público relativamente fuerte de la economía china se cita a veces como prueba de que China no es capitalista. Sin embargo, los autores señalan que, antes de la era neoliberal, las empresas públicas eran habituales en los países capitalistas. Además, el sector público chino se ha reducido considerablemente:
En la década de 1990 y a principios de la de 2000, decenas de millones de trabajadores y trabajadoras del sector público fueron despedidos en el marco de la campaña estatal para romper el cuenco de arroz de hierro. Al proyectarles a un mercado laboral para el que no estaban en absoluto preparados, esta campaña de privatización provocó una crisis de subsistencia y una lucha de clases masiva. Tras esta ola de ventas y desvíos de las pensiones de las y los trabajadores, las empresas públicas restantes quedaron sometidas a las restricciones del mercado, incluso en sus regímenes laborales. [p. 21]
Esto incluyó el recurso generalizado a mano de obra temporal.
Una potencia imperial
Los autores afirman que China se ha convertido en “una nueva potencia imperial”:
Lucha por su cuota de mercado mundial, consolida el subdesarrollo del Sur y concluye acuerdos para asegurarse recursos en todo el mundo. La integración de China en el capitalismo mundial ha generado tanto la colaboración como la competencia entre ella y Estados Unidos, así como con otras potencias imperialistas. [p. 27]
La economía china ha experimentado un rápido crecimiento:
La economía china pasó de representar solo el 6 % del PIB estadounidense en 1990 al 80 % de dicho PIB en 2012. Las transnacionales impulsaron ese auge. Pero China exigió a las empresas extranjeras de alta tecnología y capital intensivo que transfieran su tecnología a las empresas públicas y privadas locales. De este modo, el Estado chino apoyó el desarrollo del capital autóctono, logrando que sea ser competitivo en el sistema mundial. [p. 32]
Los autores afirman que China ha contribuido al subdesarrollo persistente de los países del Sur:
En América Latina, sus exportaciones baratas han socavado las industrias de la región y reducido a los países a exportar materias primas a China, lo que constituye la clásica trampa de la dependencia. [p. 34]
China también ha aumentado su gasto militar hasta alcanzar los 293 350 millones de dólares en 2021, lo que la sitúa en segundo lugar a nivel mundial, por detrás de Estados Unidos. [p. 41]
También ha llevado a cabo un agresivo programa de establecimiento de bases militares en las islas que reclama en el mar de la China Meridional y ha reivindicado territorios a varios Estados en el mar de la China Oriental…
Esta proyección de poder en los mares de China Meridional y Oriental ha enfrentado a China con varios Estados asiáticos, como Japón, Filipinas, Brunei, Taiwán, Vietnam, Indonesia y Malasia. [p. 42]
Los autores señalan que:
A pesar de su auge, China sigue dependiendo de los países capitalistas avanzados, en particular de Estados Unidos. Los necesita para sus mercados y sus insumos, en particular los microprocesadores avanzados que aún no es capaz de fabricar por sí misma. [p. 43]
Estoy de acuerdo en que China actúa cada vez más como una potencia imperialista. Pero la situación es más compleja: la clase obrera china sigue siendo sobreexplotada por el capital extranjero, lo que suele ser señal de un país semicolonial.
Resistencias
El rápido crecimiento económico de China se califica a veces de milagro. Pero los autores afirman que
el crecimiento de China se basa en la explotación de la clase obrera, el trabajo reproductivo no remunerado, en particular el de las mujeres, y el despojo de tierras, recursos naturales y bienes colectivos. Estas formas de explotación y expoliación no solo benefician a las élites chinas, sino que también han contribuido a garantizar la rentabilidad del capitalismo a nivel internacional, enriqueciendo así a las empresas y los inversores de los países ricos de América del Norte, Europa y Asia. [p. 47]
También ha habido resistencia a la opresión y la explotación:
El campesinado siempre ha luchado contra las prácticas corruptas y antidemocráticas de confiscación de tierras y su mercantilización. Sus homólogos urbanos han hecho lo mismo. Las poblaciones se han organizado contra la destrucción de barrios enteros a instancias de promotores inmobiliarios ávidos de terrenos y de sus aliados en los ayuntamientos. En la década de 1990, los trabajadores y trabajadorasse movilizaron contra el robo de bienes públicos durante la privatización de las empresas públicas… Las y los trabajadores migrantes procedentes del campo tomaron el relevo de la resistencia en las fábricas y en el sector de servicios en plena expansión…
Los disturbios sociales se intensificaron considerablemente durante los años noventa y los años 2000. Los incidentes masivos, como el Gobierno denomina a las acciones colectivas de más de veinticinco trabajadores y campesinos, alcanzaron los 87 000 en 2005, año en que el Gobierno dejó de comunicar estos datos… [Véase al respecto el sitio web China Labour Bulletin– red.]
Incluso sin una organización formal, estas luchas han arrancado importantes victorias simbólicas, jurídicas y materiales al Estado y al capital. [p. 47-48]
Numerosas huelgas han conseguido aumentos salariales o mejores condiciones de trabajo. Pero los disturbios también han obligado al Gobierno a modificar algunas de sus políticas.
La resistencia a la privatización de las empresas públicas es un ejemplo de ello:
Los trabajadores se opusieron a estas reformas del mercado con una ola de luchas. Desde finales de la década de 1990 hasta finales de la década de 2000, organizaron manifestaciones y huelgas contra los despidos, el robo de las pensiones y la privatización. El ejemplo más famoso es quizás el movimiento de Liaoyang en 2002, en el que decenas de miles de trabajadores y trabajadoras de empresas públicas se levantaron contra el cierre de fábricas, amenazando la estabilidad social. Muchas otras manifestaciones recurrieron a tácticas radicales, como el bloqueo de carreteras y vías férreas. En 2009, los trabajadores y trabajadoras del grupo Tonghua Iron and Steel, en la provincia de Jilin [noreste], capturaron y golpearon hasta la muerte a un dirigente de una empresa privada que estaba llevando a cabo una campaña de privatización. El Estado respondió con la represión, deteniendo y condenando a los líderes a largas penas de prisión. Quienes perdieron sus empleos se encontraron en el mercado laboral privado sin muchas esperanzas de encontrar un trabajo digno. Sin embargo, su férrea resistencia contribuyó a la decisión de Hu Jintao [presidente de 2003 a 2013] de renunciar a la privatización de la industria estatal. [p. 55]
Otro ejemplo es la lucha de trabajadores migrantes:
Los trabajadores y trabajadoras migrantes procedentes del campo son considerados de segunda clase en el régimen de ciudadanía interna estratificado. Están excluidos de los servicios sociales en sus ciudades de adopción porque su registro oficial, el hukou, está vinculado a su pueblo de origen. Por un lado, su acceso a las prestaciones sociales en su pueblo les ofrece cierta protección en épocas de desempleo. Pero, por otro lado, su precaria situación en las ciudades los convierte en una mano de obra extremadamente explotable para las industrias chinas y transnacionales…
Estos trabajadores respondieron a su explotación con luchas sindicales militantes, al igual que las clases obreras de otros países que han experimentado procesos de industrialización similares. Sus reivindicaciones se centraban principalmente en los salarios, las condiciones de trabajo y las protecciones jurídicas…
Para intentar sofocar esta ola de militancia, el Gobierno chino adoptó reformas laborales que codificaron los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras… Pero esto no logró poner fin a las huelgas y manifestaciones, y tal vez incluso les inspiró, recompensando sus acciones y otorgándoles legitimidad jurídica…
Los trabajadores pasaron a la ofensiva, exigiendo aumentos salariales superiores a los planteados por la ley. Una huelga en la fábrica de transmisiones Honda Nanhai, en la provincia de Guangdong [véase China Labour Bulletin, 20 de mayo de 2015, nota del editor], desencadenó una ola de huelgas masivas en la industria automovilística durante el verano de 2010. [págs. 55-57]
El libro aborda la opresión de las mujeres y la resistencia feminista. La privatización ha agravado la opresión de las mujeres. En el pasado, las empresas públicas proporcionaban a sus empleados vivienda, asistencia sanitaria, servicios de guardería y atención a las personas mayores. La privatización trajo la pérdida de estos servicios.
Los padres y madres deben pagar servicios de guardería privados, cuidar de sus hijos en casa o, en el caso de muchos trabajadores y trabajadoras migrantes, pedir a sus abuelos en el pueblo de origen que se ocupen de ellos.
Hoy en día, China es uno de los pocos países del mundo donde el gasto público en servicios de guardería para niños menores de tres años es nulo. [p. 64]
Esta situación agrava la carga que recae sobre las mujeres y ha contribuido a ampliar la brecha salarial entre hombres y mujeres.
Algunas mujeres se han organizado para intentar mejorar la situación. Un grupo llamado Youth Feminist Activism(Activismo feminista juvenil) ha
ha llevado a cabo campañas, organizado manifestaciones, iniciado juicios, creado plataformas en las redes sociales, montado obras de teatro yorganizado marchas, al tiempo que ha pedido reformas para luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres en toda la sociedad”. [p. 71-72]
Cinco líderes del grupo fueron detenidas en 2015.
La cuestión nacional en China
China cuenta con 56 etnias oficialmente reconocidas, pero el 92 % de la población pertenece a la etnia mayoritaria han. Las minorías viven principalmente en las regiones periféricas de China.
Estas regiones han sido escenario de levantamientos:
Entre 2008 y 2020, la periferia de China fue escenario de una intensa resistencia social. Este periodo de doce años estuvo marcado por disturbios masivos en el Tíbet, Xinjiang y Taiwán. Hong Kong vivió dos episodios espectaculares de insurrección masiva, el primero en 2014 y el segundo en 2019. [p. 77]
Estos acontecimientos tuvieron diferentes causas inmediatas, pero
a diferencia del carácter de las protestas en las regiones centrales de China, todas ellas se caracterizaron por una hostilidad abierta hacia el Estado chino. [p. 77]
En cuanto al Tíbet, los autores afirman:
Aunque el crecimiento del PIB de la región ha sido impresionante, la mayoría de los buenos empleos y las oportunidades empresariales han recaído en los grupos de colonos han. La discriminación contra los tibetanos en el mercado laboral está bien documentada.
Los grupos de colonos han en las regiones tibetanas han sido los principales beneficiarios del aumento del gasto público en infraestructuras, proyectos que a menudo han supuesto el desplazamiento y la desposesión de la población tibetana». [p. 81]
Además de la represión de la cultura tibetana, la discriminación económica ha dado lugar a un resentimiento latente hacia la dominación colonial han. [p. 82] Los autores afirman que:
«Ante tal opresión nacional, las y los tibetanos afirman su derecho a la autodeterminación nacional y el derecho a forjar su propio futuro como deseen». [p. 83]
La situación es similar en Xinjiang [noroeste]:
«El Gobierno central ha financiado grandes proyectos de infraestructura y ha fomentado la inversión privada en la región…
Sin embargo, las y los uigures se han beneficiado poco del impresionante crecimiento económico de Xinjiang, cuyos frutos han recaído en gran medida en los colonos han. Esta desigualdad racial es el resultado de la discriminación en la educación y en el mercado laboral. Para progresar en el sistema de educación superior chino, es necesario dominar el mandarín, lo que coloca a los hablantes nativos uigures (así como a los hablantes tibetanos, kazajos y de otras lenguas minoritarias) en una situación claramente desfavorable». [p. 84]
Esta situación provocó disturbios raciales en 2009, seguidos de
una insurrección de baja intensidad y en ocasiones violenta [que] se gestó durante años. Los uigures llevaron a cabo numerosos ataques con armas blancas contra comisarías de policía en Xinjiang. [p. 85]
El Estado chino lanzó una “guerra popular contra el terrorismo” para erradicar el “extremismo islámico”. Los autores describen esta guerra de la siguiente manera:
En 2017, el Estado construyó enormes campos, eufemísticamente denominados centros de reeducación, en los que encarceló a cientos de miles de musulmanes. Aunque el pretexto era que se trataba simplemente de centros de formación profesional, numerosas filtraciones y documentos gubernamentales accesibles al público revelaron que el objetivo de estos campos era promover la desradicalización y un sentimiento de unidad étnica, así como la sumisión al régimen del PCCh. [p. 85]
La lengua y la cultura uigures fueron atacadas y se ha establecido un sistema de vigilancia distópico en todo Xinjiang. [p. 85]
Las empresas occidentales se han beneficiado de la represión de los uigures proporcionando parte de la tecnología de vigilancia y utilizando el trabajo forzoso en los campos para producir mercancías destinadas a la venta en el mercado mundial.
Las protestas en Hong Kong se centraron principalmente en cuestiones de derechos democráticos: oposición a las leyes represivas y reivindicaciones de elecciones libres. Los autores afirman que la falta de democracia está relacionada con el altísimo nivel de desigualdad económica en Hong Kong, donde una oligarquía rica controla el Gobierno, mientras que la vivienda social es insuficiente y los pobres se ven “obligados a hacinarse en apartamentos minúsculos con alquileres exorbitantes”. [p. 90] La discriminación hacia quienes no hablan mandarín también es motivo de descontento.
Taiwán nunca ha estado controlada por el PCCh, pero este último afirma que forma parte de China porque en el pasado perteneció al Imperio Qing. Taiwán fue gobernada por Japón entre 1895 y 1945, y luego retomada por el Kuomintang (KMT), el partido apoyado por Estados Unidos que gobernó China hasta su derrota por el PCCh en 1949.
Los autores afirman que el pueblo taiwanés consideraba al KMT como una “fuerza de ocupación brutal”. Cuando se rebeló, el KMT “respondió con una represión brutal, matando a varios miles de personas y deteniendo y torturando a miles más”. [p. 94]
En la década de 1980, el movimiento prodemocrático taiwanés logró la liberalización política y la democracia parlamentaria. Al mismo tiempo, las reformas económicas de Deng Xiaoping [presidente de 1983 a 1990] crearon oportunidades en China continental para los capitalistas taiwaneses:
Las empresas taiwanesas invirtieron sumas colosales en las zonas francas industriales en plena expansión de China. El ejemplo más famoso es el de Foxconn [que produce, entre otros, para Apple], que encontró en China un entorno sin sindicatos, donde las autoridades locales podían garantizarle inmensas extensiones de terreno y una mano de obra gigantesca a bajo precio… Irónicamente, fue el KMT, antiguo enemigo acérrimo del PCCh, quien abogó por una integración más profunda de ambas economías en nombre de la élite adinerada de Taiwán. [p. 96]
Sin embargo, en 2014,
cientos de miles de personas tomaron las calles para expresar su oposición a un acuerdo comercial neoliberal que reforzaría la influencia económica de China. Cientos de manifestantes ocuparon el edificio del Yuan Legislativo durante semanas, movilizando un apoyo masivo de la población y logrando que se rechazara el acuerdo comercial. [p. 97]
En resumen, los autores afirman:
Así, la adhesión abierta del PCCh al chovinismo han y al etnonacionalismo ha desencadenado luchas por la autodeterminación nacional en su territorio y en su periferia. [p. 99]
Aunque reconocen que los responsables políticos occidentales intentan sacar provecho de estos movimientos, afirman que la izquierda debería apoyar las luchas por la democracia y la autodeterminación.
Estados Unidos y China
La rivalidad entre Estados Unidos y China se intensifica:
Como muestra claramente el conflicto en torno a Taiwán, el surgimiento de China como nueva potencia capitalista la ha llevado a una oposición cada vez mayor con Estados Unidos. [p. 103]
Hasta la primera administración Trump, la política estadounidense hacia China era “una mezcla de contención y compromiso”. [p. 108] Estados Unidos intentó integrar a China en su orden mundial neoliberal.
Al mismo tiempo, Washington seguía mostrándose receloso debido a la renuencia de Pekín a plegarse por completo a sus dictados y, por lo tanto, tomó precauciones manteniendo algunos elementos de una política de contención hacia China. Por ejemplo, mantuvo su vasto archipiélago de bases militares en la región Asia-Pacífico y patrulló regularmente sus aguas, incluido el estrecho de Taiwán, con portaaviones y acorazados. [p. 109]
Trump adoptó un enfoque más abiertamente hostil, iniciando una guerra arancelaria e intentando poner fin a las transferencias de tecnología entre empresas estadounidenses y chinas. Biden ha continuado en gran medida con esta política. Los autores comentan:
Este conflicto desencadenó una lógica de reestructuración de la globalización, fragmentando el sistema en bloques de seguridad nacional rivales en algunos ámbitos económicos estratégicos, al tiempo que se mantenían las cadenas de suministro mundiales en otros. [p. 121]
También existe una “carrera armamentística en la región”, en la que Estados Unidos, China y otros Estados están aumentando su gasto militar. [p. 122]
Medio ambiente
China se convirtió en el mayor emisor mundial de dióxido de carbono en 2006. En 2019, las emisiones anuales de dióxido de carbono de China eran dos veces superiores a las de Estados Unidos. La industrialización también ha provocado la contaminación del suelo, el agua y el aire.
Estos problemas son consecuencia del desarrollo capitalista de China:
Las multinacionales… han deslocalizado gran parte de sus industrias contaminantes a China, donde la normativa medioambiental era y sigue siendo laxa. [p. 127]
La contaminación ha dado lugar a manifestaciones masivas:
De hecho, el descontento y la resistencia popular han obligado al Estado a adoptar medidas que remedian, al menos en parte, la degradación del medio ambiente. Por ejemplo, las críticas populares de los habitantes de grandes ciudades como Pekín contra la contaminación atmosférica han empujado al Gobierno a cerrar o deslocalizar industrias muy contaminantes. [p. 130-131] [Debería hacerse un balance de las iniciativas adoptadas por el Gobierno en el ámbito de las energías renovables y sus ciudades modelo – red.]
Solidaridad internacional
En el contexto de la intensificación de la rivalidad entre Estados Unidos y China, los autores abogan por la solidaridad internacional:
Los dirigentes de ambos Estados recurren al nacionalismo para desviar la ira popular hacia los pueblos oprimidos y sus rivales imperialistas. Al mismo tiempo, la creciente explotación y opresión han provocado y seguirán provocando intensas luchas entre la y los trabajadores y oprimidos tanto en Estados Unidos como en China. En este contexto, la izquierda debe adoptar un enfoque claro para construir una solidaridad internacional desde la base contra los dos Estados imperialistas y sus clases dirigentes. [p. 163]
Añaden:
Nuestra tarea consiste en tejer redes, por rudimentarias que sean, entre militantes de Estados Unidos, China y otros lugares, que en el futuro puedan hacer de la solidaridad recíproca desde la base una fuerza capaz de oponerse al capitalismo mundial, al nacionalismo de las grandes potencias y a las rivalidades interimperialistas que estas avivan. [p. 175]
Al’Encontre
Traducción: viento sur
Tomado de https://vientosur.info/











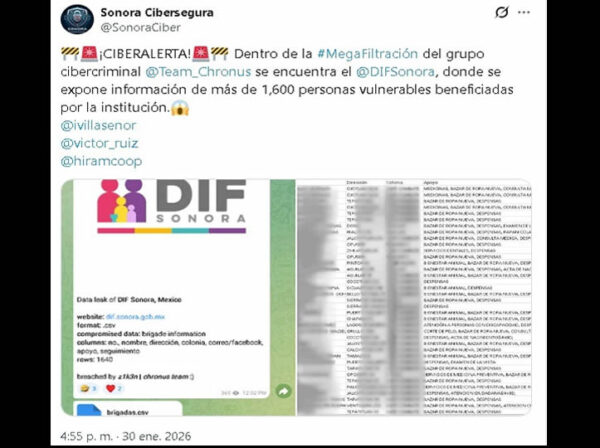
Más historias
Huelga general en Minneapolis tras el asesinato de otra persona a manos de agentes federales
Destruir la subalternidad: Fanon con Gramsci
¿Qué queda de la izquierda