Ta Megala
Fernando Solana Olivares
“Lo que necesitan los radicales en este momento —escribió Thomas de Zengotita en 2003— no es acción sino teoría”. Con esta cita finaliza un libro necesario de Morris Berman, Edad oscura americana. La fase final del imperio (Sexto Piso, México, 2007), que completa la indagación ensayística hecha por este autor sobre las causas y los efectos de la crisis terminal del imperio global anglosajón y de su hegemonía política, económica y mental planetarias, iniciada en un volumen anterior tan indispensable como éste para comprender el “colapso extrañamente energético”, la sombría condición de la tardomodernidad: El crepúsculo de la cultura americana (Sexto Piso, México, 2002).
Ser radical, afirma Berman, es buscar otra cosa, otra perspectiva diferente al mundo actual, una vida auténtica, aun cuando no se sepa bien a bien todavía de qué estará compuesta. “Mi creencia personal es que no hay forma de mantener la edad oscura a raya; todas las pruebas apuntan a esa dirección”, reconoce. Confía sin embargo en el esfuerzo personal, así sea minoritario, como único recurso para librarse interiormente de la enajenación de la Mente Colectiva patrocinada por la cultura de las corporaciones transnacionales y las nuevas tecnologías, del McWorld impuesto a escala global como un “totalitarismo por default”,para renunciar a la religión mundial del consumo y la adoración del dinero, su única deidad. “Entonces lo que se necesita es estudio y pensamiento a largo plazo, en un esfuerzo por concebir alguna alternativa seria […], proyectos para una época mejor, quizá, y en algún otro sitio.”
Las condiciones que definen ese esfuerzo posmoderno, modesto y abarcante, individual y propio de la memoria colectiva, pueden encontrarse ya en un fragmento del erudito Gershom Scholem (empleado como epígrafe del canónico libro de José María Pérez Gay, El imperio perdido): “Cuando Baalschem tenía que enfrentar una tarea difícil, una obra secreta en beneficio de los hombres, se daba cita en un rincón del bosque, encendía el fuego, se concentraba en la meditación, decía las oraciones y todo se cumplía. Una generación después el Magidd de Meseritz quiso hacer lo mismo y fue al rincón del bosque. ‘No podemos encender el fuego —dijo— pero diremos las oraciones’, y su voluntad se cumplió sin contratiempos. A la siguiente generación, el rabino Moshé Leib de Sassov llegó al rincón del bosque y anunció: ‘No podemos encender el fuego y hemos olvidado las oraciones, pero conocemos este rincón y será suficiente’. Y en efecto fue más que suficiente. Ya en la última generación, Israel de Rischin se sentó una tarde en la silla dorada de su castillo y reconoció: ‘No podemos encender el fuego, ni decir las oraciones, ni llegar al rincón del bosque; pero podemos contar la historia’. Y su historia tuvo el mismo efecto milagroso que los tres rituales anteriores.”
Contar la historia, elaborar una narrativa propia que explique al individuo en un contexto que no ocurre como una fatalidad natural del proceso social sino como una imposición del pensamiento diseñado por el poder económico y sus imposiciones políticas, significa acudir a las verdaderas fuentes de aquella vitalidad humana provenientes de la tradición ilustrada: sano escepticismo, creatividad individual y elección libre. Entre las múltiples referencias que Berman (matemático de origen y luego doctor en filosofía) emplea para demostrar cómo “la cultura corporativa consumista es el equivalente a una especie de ataque nuclear sobre la mente”, sobresale una novela de anticipación escrita por Ira Levin en 1970, This Perfect Day.
Retrato de una sociedad futurista dominada por la ingeniería social de una pequeña élite tecnológica que mediante drogas de reprogramación psiquiátrica ha convertido a la mayoría de la población en satisfechos robots descerebrados, el protagonista de la novela logra despertar del control impuesto, enfrentar a sus detentadores para obtener una existencialidad propia y verdadera, incluso si resulta triste. Su aspiración es simple: “Conocer la verdad”.
La dinámica del colapso es una realidad civilizacional. Pero debe intentarse una transformación de esta “atmósfera de Coliseo” contemporánea donde el entretenimiento, la enajenación y la indiferencia han reemplazado a los valores humanos. Queda conocer la verdad.
II.
El diagnóstico de Morris Berman sobre la época es drástico: no existe escapatoria colectiva a esta forma de vida posmoderna más que un colapso total, no hay forma de que pueda transformarse porque no tiene la voluntad, los recursos y la conciencia para hacerlo. No es capaz de autocorregirse salvo por la vía que suele colapsar a las civilizaciones. Así como todos los cuerpos caen, las civilizaciones también. Todo lo compuesto —seres, mundos, culturas— ha de perecer.
A menos que la naturaleza se interponga o la locura geopolítica se impongan, el sistema derivará hacia una mutación tóxica que Immanuel Wallerstein (El futuro de la sociedad capitalista), citado por Berman, anticipa mediante dos escenarios negativos probables a corto plazo y uno positivo aunque idealista: un neofeudalismo donde se ha abandonado por fin la patológica acumulación por la acumulación, pero en el que habría una restauración rígida de las jerarquías sociales como estabilización política, o un fascismo democrático que divida al planeta en una élite del 20 % y un resto dominado de 80% —Wallerstein indica que ese fue el proyecto de Hitler, quien cometió el error de construir una élite muy reducida.
El tercer escenario es el de un orden mundial descentralizado e igualitario, el cual no dice cómo podrá alcanzarse. Sólo aventura que quizá dentro de cien años veremos este horror socioeconómico (prevaleciente desde el siglo dieciséis hasta la fecha) como un experimento erróneo e inestable al fin superado por formas civilizacionales más estables. No se sabe todavía cuáles, pues la anticipación no vislumbra del todo el diseño global de lo nuevo.
Para el momento actual, aquellos que quieran salvarse nada más pueden hacerlo a través de la comprensión del estado de las cosas. Para la cual resulta indispensable saber cuándo y comenzó. Dos componentes esenciales están en el origen de la tardomodernidad financiera: la derrota de la economía keynesiana y la revolución tecnológica. Esa derrota de un capitalismo que produjo el Estado de bienestar y fomentó en los gobiernos una política de empleo, salud y educación, ocurrió con el unilateral rechazo norteamericano al acuerdo económico internacional celebrado en Bretton Woods el 22 de julio de 1944, el cual estableció un sistema de tipos de cambio más o menos fijos entre las monedas mundiales y controles a la movilidad de capital internacional. Su perspectiva, señala Berman, “se fundamentaba en la protección y el bienestar humano; daba primacía al pleno empleo y a los programas de bienestar social sobre la liberalización de la moneda y del comercio”.
Su autor principal, John Maynard Keynes, había publicado en 1936 su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, una alternativa no revolucionaria al marxismo que determinó la economía mundial de la posguerra y produjo hasta 1971, cuando Richard Nixon lo abrogó unilateralmente, “un extraño momento de cordura en el que la protección social prevaleció sobre la lógica de mercado”. El historiador económico David Felix afirma que “ningún periodo de longitud comparable, pasado ni presente, se acerca a la elevada producción y a las tasas de crecimiento de la productividad, a los bajos niveles de desempleo sostenidos y a la equidad en la distribución de la era de Bretton Woods”.
Desde 1947, sin embargo, había surgido un proyecto destinado a la restauración del capitalismo financiero, del liberalismo extremo del laissez-faire sin regulación de ningún tipo, predominante en el siglo XIX y conducente a la Depresión de 1929. Estaba ideológicamente fundado en una escuela de pensamiento económico que consideraba cualquier tipo de intervención estatal o planificación económica como pasos directos hacia el totalitarismo político. Su manifiesto, “extraño y maniqueo”, fundamentalista hasta un extremo neo-religioso, se llamaba Caminos de servidumbre y había aparecido el mismo año que se firmó Bretton Woods. El autor era Friedrich von Hayek, economista austriaco.
Berman recuerda que Keynes alguna vez se refirió a la teoría de Hayek como “uno de los embrollos más escalofriantes que he leído”. Margaret Thatcher, en cambio, sin ningún escalofrío declaró que el libro de Hayek era su Biblia.
III.
El discurso público predominante —una operación ideológica de alcances planetarios que ni siquiera se reconoce como tal— ha consistido, según Morris Berman, en un ensalzamiento de las bondades del capitalismo depredador antikeynesiano, cuya técnica de implantación hegemónica en las mentes y en los corazones de la gente consiste en la invariable repetición de tales supuestas bondades a través de los medios masivos de comunicación e entretenimiento al servicio del pensamiento corporativo internacional, de los gobiernos subordinados a una política económica y social impuesta por los centros trasnacionales del poder, de los intelectuales serviles ante el statu quo y del sistema escolar global. Una saturación orwelliana que hace recordar aquella perspicaz observación del historiador Arnold Toynbee: “es precisamente en la fase de declive de una civilización cuando suena con mayor estruendo el tambor de la autocomplacencia”.
A pesar de su victoria posmoderna (la historia va y viene como las olas de la marea, advertía Vico), el capitalismo depredador neoliberal no resiste ante la razón moral y humana del proyecto keynesiano, adverso al crecimiento económico como un fin en sí mismo porque lo concibe solamente como un medio para crear una forma de vida civilizada, en la cual el dinero deba servir a la humanidad y no al contrario, en el cual el capital financiero deba servir a las metas económicas y no regirlas, como ahora lo hace. Berman recuerda la consideración de Keynes acerca de que el amor al dinero es una forma de enfermedad mental. Esa criminal patología hoy se ha vuelto una ética idiosincrática.
En este sistema del horror económico especulativo —una “extraña dictadura” que se impuso silenciosa e inadvertidamente, como lo ha señalado Viviane Forrester, cuyas características son el megaenriquecimiento de los ricos y el empobrecimiento sistemático de las mayorías planetarias, cuyas constantes intencionales “son la inestabilidad y la volatilidad”, no solamente de los mercados y las economías sino de las sociedades y las personas—, experimentos como el de Bárbara Ehrenreich hecho en 1998 muestran la total inhumanidad del tiempo histórico.
Esta economista trabajó durante tres meses ganando el salario mínimo estadounidense para saber si con tal ingreso era posible equiparar los gastos con los ingresos. “Se requeriría de una palabra mucho más fuerte que disfuncional para describir una sociedad donde unos cuantos comen en la mesa mientras que el resto lame lo que cae al suelo: psicótica, sería mucho más acertada”, concluyó.
La publicidad, esa “retórica de la democracia”, se llena la boca con frases como “el efecto civilizador del mercado”, dice Berman: “Sí, todo esto es muy cívico. Me recuerda una famosa frase pronunciada por Louis Brandeis hace más de cien años: ‘Podemos tener una sociedad democrática o podemos tener la concentración de una gran riqueza en manos de unos pocos. No podemos tener ambas’.” Con el abrogamiento imperial de Bretton Woods y el Consenso de Washington a que dio lugar, la globalización impuesta ya tomó la decisión: “no elegimos la democracia”.
Voces ortodoxas como la del Nobel en economía Joseph Stiglitz (“La globalización parece reemplazar a las viejas dictaduras de élites nacionales por nuevas dictaduras de las finanzas internacionales”), o la del analista Robert Blecker (los volátiles flujos de capital especulativo han alimentado crisis, colapsos y pánicos financieros, mientras la respuesta neoliberal consiste en culpar a las víctimas “al tiempo que insiste en que acepten más políticas similares a las que las han conducido a su situación actual”), dibujan un síndrome de Estocolmo planetario, un mundo al revés donde los oprimidos admiran a los opresores porque creen que alguna vez llegarán al mismo bienestar donde ahora están ellos.
Muchos elementos quedan fuera de esta rápida glosa del análisis hecho por Berman sobre la ley de la selva en esta atroz y espectacular “modernidad líquida”: el papel de la tecnología del microchip, el paradigma de la mercancía, del aparato y la globalización, el dilema entre la libertad negativa y la libertad positiva, las prácticas centrales propias de las escasas personas “de excelencia”, etcétera. Pero encontramos lo que buscamos: el texto sobre la Edad Oscura está a la mano. Su método es: “Sólo relaciona”.
Tomado de https://morfemacero.com/



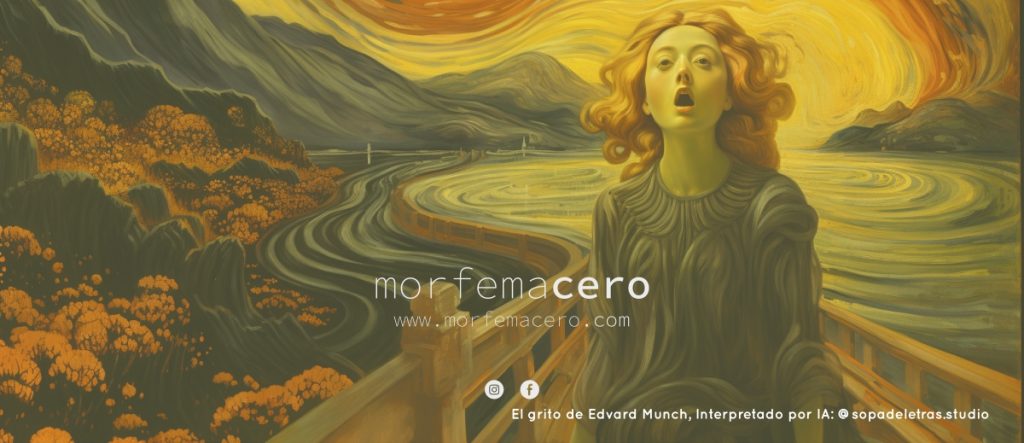




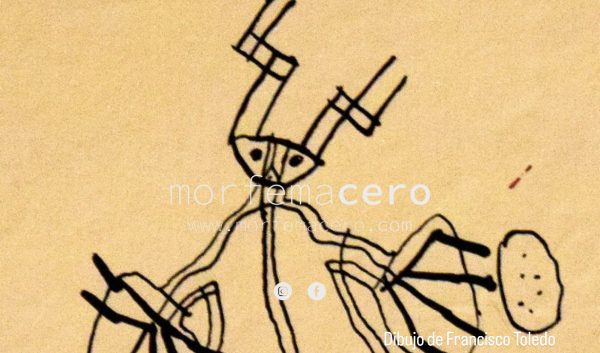

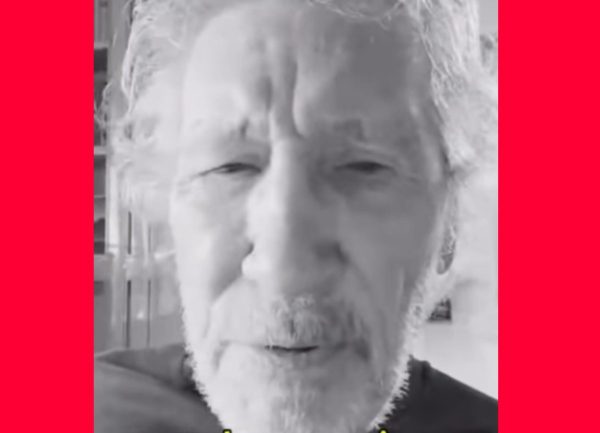
Más historias
Actos gratuitos
Actos gratuitos
México busca acotar el dinero en efectivo entre las presiones a los bancos y las quejas de Estados Unidos