TA MEGALA
Fernando Solana Olivares
O una mañana radiante de sol. Conocí a Robert Valerio hace años en Oaxaca. Era un brillante autor (tal vez decir pensador sería más justo) de origen inglés que aprendió a escribir en un español impecable, como si esta lengua de antiguas piedras latinas hubiera sido suya desde mucho antes.
Falleció repentinamente, sin aviso, malogrado a destiempo. Quizá el viejo proverbio clásico resulte cierto y los elegidos de los dioses mueran jóvenes, quizá los cristianos tengan razón y las almas de los justos sean recogidas antes de comenzar las grandes tribulaciones.
Días atrás había dejado en mis manos el manuscrito de un libro que entonces prometí publicarle en una edición intempestiva. Tal fue el nombre en el cual hay ecos de Nietzsche de la efímera empresa, Ediciones Intempestivas, , que lo puso en circulación con la generosa ayuda editorial de Araceli Mancilla, Fidel Luján y Verónica Loera, enfrentando resistencias y superando mezquindades, pues tanto su sugerente título como su inusual contenido merecían difundirse: Atardecer en la maquiladora de utopías, un volumen de inteligentes y creativos ensayos dedicados a desmenuzar y deconstruir el mito y las circunstancias de la plástica oaxaqueña.
Ya diría Merleau-Ponty que mirar es rodear un objeto, o los alquimistas que pensar es experimentar. Atardecer era un texto deslumbrante, no se parecía a ningún otro y desde su aparición provocó asombro y admiración. Ahora es un clásico, es decir, una obra que ya es parte de la memoria común. Y aunque su tema es local, la plástica oaxaqueña, su tratamiento, su inesperada y sapiente metodología son universales.
Interpretación, comprensión, aplicación. Estos tres pasos hermenéuticos se cumplen con un rigor poco común en Atardecer. Interpretación de un fenómeno de orden estético en sí mismo, en conexión con el arte occidental y el contexto social donde surge. Comprensión de su naturaleza, de sus causas y sus efectos, de sus razones y circunstancias. Aplicación de dicho conocimiento al objeto mismo de la indagación, pero también —y esto es parte central de la proteica brillantez del ensayo de Valerio— a cualquier otro tema que quiera descifrarse y conocerse así.
Él mismo lo formularía de esta manera: reemplazar los conceptos recibidos por el contacto directo con lo que se pretende conocer. Decía Goethe que “Cada objeto, adecuadamente contemplado, crea un órgano para su percepción”. El contemplar es aquel mirar profundo citado líneas atrás: rodear el objeto, experimentarlo para pensarlo. Hablemos pues de esta riqueza analítica, de esta lógica inusual de aproximaciones heterogéneas, de puntos de vista y miradas varias que nunca pierden ni la noción ni el contacto con lo que se quiere conocer.
No hay ninguna linealidad en el sistema deconstructivo de Atardecer. No es un orden cartesiano, sucesivo o geométrico lo que lo determina sino una simultaneidad propia de un orden supra racional. Deconstruir consiste en cambiar el eje de significación. O también, como lo hace Valerio, consiste en multiplicarlo creativamente “en plena y gozosa libertad”, según él mismo diría al indagar por las características de una plástica ideal.
Tiene razón Teresa del Conde, quien mucho apreciaba este libro, al afirmar que las estrategias operativas de Robert Valerio están a la vista: son valientes y honestas, como las llama, pues su razonamiento está libre del matiz retórico que con frecuencia acompaña a los textos sobre arte. En su escritura hay un rigor poundiano: dejar la lírica atrás y emplear la prosa; no escribir “bonito” sino bien; no aludir sino mostrar. Ahora pienso que si Rulfo hubiera escrito sobre arte, en mucho lo habría hecho así.
El método Valerio está descrito en el primer capítulo de Atardecer, “El estado crítico de la crítica”. Seis son sus propuestas, que significan otro pensar y contienen otro proceder, un modelo cognitivo original y creativo hasta entonces no utilizado en la crítica de arte:
1) Hacer a un lado “dudosos ordenamientos”: luz oaxaqueña, rico patrimonio, magia ancestral y “demás misterios”, para mirar con detenimiento y atención, con tiempo, los cuadros mismos, dedicando más espacio a describir lo visto y lo sentido.
2) Desconfiar de discursos establecidos, provengan de donde sea. Es decir, no atender la doxa, el lugar común ni el pensamiento que nos piensa. Valerse en cambio de algunos de los muchos enfoques disponibles, pero sin dejarse limitar por ninguno.
3) No discutir ni considerar el arte oaxaqueño de manera auto referencial, como si no tuviera vínculos con lo que sucede en el resto del país y del extranjero. No permitir que la noción de una “modalidad oaxaqueña” excluya la percepción de esos vínculos. El antídoto para ello está en el arte universal mismo. En el conocer para saber.
4) Privilegiar lo poco o nada estudiado: la relación entre el arte y el mercado, la opinión del público —que Valerio convertirá en un brillante método dentro del método al estudiar las libretas de comentarios de las exposiciones, en este caso las del desaparecido MACO— y, de modo prioritario, estudiar “la influencia de una idea de Oaxaca construida desde el exterior” (y ahora, en tiempos que el autor de Atardecer no conoció, profundizada por el turismo, introyectada por la disneylandia oaxaqueña y comercializada a escalas desmedidas por la masificación). Valerio acuñará un término entre socialmente patético y semánticamente preciso para aludir a estas circunstancias: la “guelagetzificación”.
5) No imponerse ninguna restricción en cuanto a la escritura crítica. Permitirse la fantasía, la banalidad, la erudición, la ironía. De tal manera que la crítica represente un acto de alta creatividad.
6) Multiplicar los enfoques sin perder de vista la obra plástica: su significado, su significancia, su naturaleza y su condición. “Es importante —escribirá Valerio— que la crítica sea una ventana y no solamente un espejo”.
Valerio distingue entre retórica y debate alrededor de la obra plástica. La retórica es el impulso por reforzar y generalizar juicios establecidos, el debate equivale al escudriñamiento profundo que él alcanza en Atardecer. El ensayista parte de una certeza que a lo largo de trescientas páginas fundamentará una y otra vez: “el desarrollo de las artes plásticas en Oaxaca dependerá cada vez más del desarrollo de la crítica o, si esta no se da, de la retórica”.
La crítica de arte Berta Sichel, una de las referencias empleadas por Valerio con su método envolvente: utilizar todo lo utilizable para construir una epistemología pictórica, considera que en América Latina aún subsisten residuos de “la influencia colonial barroca, donde preponderaba la retórica por encima del debate”. Esa preponderancia, observa el autor, retrasa la crítica y se convierte en un producto consumible para discursos oficialistas, turísticos y aún diplomáticos.
Atardecer es además un libro político, en cuanto decodifica elementos provenientes de un proceso histórico de dominación ideológica. Lo que ha surgido, observa Valerio, como “una forma nueva y refinada del colonialismo: la autenticidad obligatoria”. Dicho de otro modo, un “estilo” oaxaqueño o oaxaqueñizado para satisfacer una circunstancia surgida en el siglo veinte: la decisión de los vencedores históricos después de 500 años (el eurocentrismo occidental) de que los vencidos deben conservar sus formas propias de manifestación, su “color local”, que así se volverá cada vez más una parodia, un artificio comercial. Son las formas de lo näif, la tradición iluminista del buen salvaje y sus objetos estéticos ahora codiciados por su supuesta condición extravagante, su otredad atribuida, para satisfacer a “un mercado ávido de exotismo”
En ello radica la escasez crónica del realismo y en menor medida de la abstracción en la pintura oaxaqueña, que Valerio analiza en el capítulo 7, “Lo real no tan maravilloso. Realidades ausentes en la plástica oaxaqueña contemporánea”. Deliberadamente ajenos a las dos características dominantes en el arte moderno, la “Gran abstracción” y el “Gran realismo” (Werner Hofman), los pintores considerados por Valerio en cuanto a su obra expuesta y en sus respuestas a preguntas específicas se caracterizan (a excepción de Alberto Ramírez, Marco Antonio Bustamante y Filemón Santiago) por una iconografía, una paleta y un tratamiento conceptual que el crítico Alberto Ruy Sánchez llamará “Fundamentalismo fantástico”.
Una suerte de esteticismo a ultranza ha evitado a la pintura oaxaqueña ocuparse de la realidad —la miseria, el atraso cultural, la postergación social, el marginamiento, la lumpenización, la urbanización bárbara, la destrucción ecológica, el crimen organizado y la violencia familiar, interétnica, de género o política, entre otros males—, realidad que al no representarse deja de existir en el imaginario construido para el turismo y las oligarquías propias y ajenas. La realidad, afirma el autor, una fuente primaria de formas e ideas, “es una de las matrices del arte”. Aunque existe una razón, abunda Valerio, para desentenderse de ella: el temor a enfrentarla. Se pregunta entonces si la relegación del realismo refleja un temor colectivo a mirarse a sí mismo.
“Quien no conozca su rostro —escribe— está condenado no solamente a ser caricaturizado, sino también a no darse cuenta del hecho. Por esta vía se llega a la cima del desconocimiento de uno mismo: la autoparodia involuntaria”. Valerio postula que la vocación “mágico-mitológica” de la pintura oaxaqueña, su fundamentalismo fantástico responde en gran medida a las visiones utópicas eurocentristas y a las exigencias de un mercado orientado hacia afuera.
Así se justifica la desatención de cualquier acercamiento a “la realidad actual e inmediata” del Estado, pues ello sería incompatible con esa “arcaica atemporalidad” (Merewether) que hegemoniza la representación plástica. Entre las inteligentes preguntas que Valerio dirigió a varios pintores hay una sobre el papel de las galerías en este constructo (horrible término) del arte oaxaqueño contemporáneo, la mal llamada —y en Atardecer queda otra vez claro— Escuela Oaxaqueña de Pintura. No del todo un canon pero sí una impronta.
Dos de los pintores entrevistados por Valerio, Ramírez y Bustamante, refieren cómo sus galeristas objetaron un cambio de estilo pictórico dirigido a buscar formas expresivas diferentes a las que hasta entonces los habían caracterizado, invocando los hábitos del mercado. Otra anécdota, que Valerio seguramente no conoció y por eso no la cita, narra cómo una muy prestigiada galería oaxaqueña rechazó más cuadros de un pintor defeño avecindado en Oaxaca, a pesar de haber vendido varias obras entregadas apenas unos cuantos días atrás. Lo que este autor al vender afectaba eran los intereses económicos de pintores oaxaqueños ya consagrados que vendían en esa galería.
Atardecer en la maquiladora de utopías es un libro poliédrico y caleidoscópico: resulta un tratado de arte, un compendio antropológico, un estudio de la cultura contemporánea, un libro sobre el proceso creativo, una sutil disertación acerca del humor y la ironía, en suma, un conjunto de sorpresas. Entre todo ello, mi parte preferida es un alarde de imaginación tan asombroso y divertido como pictóricamente ejemplar. La descripción del cuadro “Naturaleza muerta: Interior del Xoxo-ISSSTE a las 21:30 horas”, atribuido a un tal Armando Silva en 1977. No es frecuente (yo no conozco ningún otro caso) que las carencias que una crítica plástica señala sean resueltas imaginariamente por esa misma crítica mediante la invención.
“En la alta fantasía llueve”, afirmó el Dante. Y desde su alta fantasía, Valerio hace una pormenorizada y fascinante descripción de un cuadro imaginario, el cual representa todo aquello que no hay en la pintura oaxaqueña: tal realismo simbólico le sirve para establecer el contra-canto de un universo paralelo que terminará siendo existencial. Escribir así es equivalente a pintar. Mostrar esa realidad urbana (que sabremos ficticia hasta muchas páginas después, porque su existencia misma y el matemático detalle con el que está descrita son incuestionables), obliga al lector a evocar cada uno de los rasgos impresionistas que Valerio describe: la calle oscura por la que circula el camión, el letrero luminoso pero indescifrable de una farmacia, el manejo sutil de los planos y las sombras, la sensación de estar en el interior de una jaula que también podría ser un útero, impresión “inquietante” que hace un eco con la figura de la mujer embarazada que está en el centro de la composición. “Respiramos el aire frío que penetra a través del cristal roto —escribe Valerio acerca de su falso/verdadero cuadro—, presentimos la hostilidad circundante, la incertidumbre del nacimiento”.
Atardecer en la maquiladora de utopías fue escrito hace un cuarto de siglo. Algunos de los juicios y muchas de las constataciones encontrados por su excepcional autor siguen siendo vigentes en la pintura oaxaqueña: la persistencia de un dictum mercadológico, una fatal tendencia hacia la autoparodia de la incesante repetición, una negativa al realismo real (el feo, el grotesco, el verdadero), un esteticismo complaciente con los sentidos pero incapaz para servir como soporte de la contemplación, una paleta primaria, una iconografía fantástica gastada por el uso voraz.
Pero otras cosas sí han cambiado. Se me ocurren algunos ejemplos de ello: la gráfica cimarrona e insurreccional producida por colectivos juveniles durante el levantamiento popular de 2006 contra el mal gobierno, entre cuyas imágenes sobresalía un ardiente y original Toledo punk; el atrevimiento deconstructivo de pintores como Manuel de los Ángeles con la pintura clásica o el sugerente diálogo de Siegrid Wiese con la obra de Vlady, cuyos poderosos y bellos resultados cuelgan hoy en este Museo de la Plástica Oaxaqueña. El diálogo es el arte del mirar juntos, representa una apertura, una multiplicación y un contacto nutricios que alimentan el proceso creativo: todo cuadro sale de otro cuadro. Estos diálogos y su técnica plástica rompen con el solipsismo que Valerio desmereció.
Sin embargo, hizo aprecio de los “juegos ilusionistas” de Marco Antonio Bustamante y las fructíferas labores gráficas de Demián Flores como ejemplos refrescantes y saludables en el contexto plástico oaxaqueño. También de la obra de Hugo Tovar, defeño radicado en Oaxaca desde 1992, celebrando el empleo de materiales de desecho para crear ensamblajes que estimulaban la reflexión sobre temas sociales: pobreza, consumismo, religión, que desde su perspectiva subvertían “el discurso plástico imperante”.
Un cuadro cuelga en mi casa: es La olla, de Sebastián Aplin. Un insinuante caldero que para ese inteligente pintor inglés muy apreciado por Robert Valerio, y cuya estancia oaxaqueña fue lamentablemente corta, representaba todo lo que hay en Oaxaca, también llamado Xashaca: una permanente cocción.
Veintiséis años después de su intempestiva publicación, las ocho miradas de este coloquio han sido apenas un acercamiento a Atardecer, un libro que admite adjetivos de magnitud porque en su caso no conducen a la infelicidad de la imprecisión sino a un texto inesperado y singular, genial por momentos, en cuya creativa e inteligente originalidad merece ser leído y estudiado a profundidad para aprender de él.
Tomado de https://morfemacero.com/









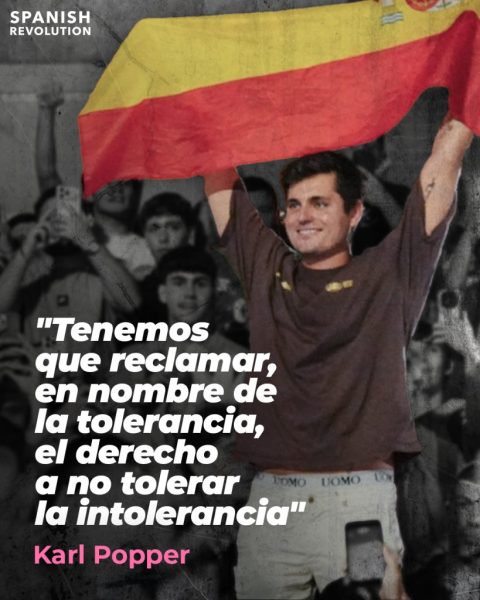


Más historias
Personas no humanas
Péguese mi lengua
Péguese mi lengua