La historia de la guerra no es un trazado recto que une el punto A –garrotes– con el punto B –drones–. No es un reflejo lineal de la evolución humana, sino una maraña interactiva de instinto, inteligencia y serendipia. Cualquiera de nuestros antepasados, mucho antes de que que las naciones crearan fronteras y antes de que existieran capitanes generales, ya ejercían formas de violencia organizada. Ahora bien, la pregunta es tan antigua como la propia filosofía: ¿la guerra forma parte de la naturaleza humana?
Algunos académicos defienden que el conflicto entre grupos es producto de presiones adaptativas inherentes a la supervivencia y a la competición por recursos. Dicho de otro modo, abogan por el componente genético. Este argumento se basa en observaciones en chimpancés, parientes cercanos al humano, que muestran que las coaliciones de machos realizan incursiones letales contra grupos vecinos, en las que matan a sus «rivales» y anexionan su territorio. Estos comportamientos no son expresiones espontáneas de agresión, sino que están planificados, coordinados y llevados a cabo colectivamente, lo que apunta a que la violencia estratégica y la defensa territorial podrían estar presentes millones de años antes de la aparición del homo sapiens.
Otros investigadores defienden que la guerra es un invento sociopolítico relativamente reciente, asociado a la aparición de la agricultura y la formación de Estados. Por ejemplo, señalan que, si bien es cierto que los chimpancés combaten en grupo, los bonobos (que también son parientes cercanos al humano) resuelven la tensión mediante la creación de vínculos, el juego, e incluso la reconciliación sexual. La existencia de esta dualidad entre animales sugiere que la evolución no nos dotó de un destino único, sino de un abanico de posibilidades sociales. Hacia la paz o hacia el conflicto, sostienen, nos inclinaría más el contexto que la genética.
La violencia estratégica y la defensa territorial podrían estar presentes millones de años antes de la aparición del homo sapiens
Algunos yacimientos, como el de Nataruk, en Kenia, revelan escenas de matanzas colectivas hace unos 10.000 años. Allí se encontraron veintisiete esqueletos con los huesos perforados por cuchillas y puntas de piedra. Jebel Sahaba, en Sudán, conserva los restos de cazadores-recolectores que corrieron una suerte similar. Hallazgos así sugieren que las masacres a pequeña escala pudieron haber precedido a la era agrícola. No obstante, son bastante raras.
Eso cambió con la Revolución Neolítica, cuando los humanos comenzaron a establecerse, cultivar y acumular recursos. La vida sedentaria trajo crecimiento demográfico y riqueza, pero también desigualdad, jerarquía y competencia. Los registros arqueológicos de este periodo muestran un claro aumento de la violencia: aparecen aldeas fortificadas, murallas y ejércitos organizados. El paso de los recolectores nómadas a los agricultores sedentarios, por tanto, pudo transformar los asaltos esporádicos en guerras a largo plazo. Esto podría indicar que, aunque la capacidad biológica para la agresión sea antigua, la guerra como sistema social parece ser una creación cultural, una respuesta estructurada a los problemas de la propiedad, el poder y la ideología.
Siglos después, la civilización no eliminó la guerra; la transformó. Los reyes y los sacerdotes la sacralizaron, los Estados la profesionalizaron y la propaganda le dio sentido moral. Entonces, matar por la patria o por los dioses se convirtió en virtud, y aquellas habilidades cognitivas que habían permitido cooperar para cazar se emplearon para conquistar. El instinto se volvió doctrina.
Sin embargo, a lo largo de la historia también surgieron sistemas éticos que intentaron domar, hasta cierto punto, la violencia. El budismo, el cristianismo o el humanismo, entre muchos otros, intentaron defender la compasión y el autocontrol. Con el tiempo, el progreso social y político, desde el derecho hasta la educación, fue reduciendo la frecuencia de la violencia interpersonal. Hoy, aunque todavía persiste, la guerra ya no es una necesidad vital, sino una elección institucional.
Como respuesta a la pregunta inicial, se podría decir que la guerra se apoya en mecanismos biológicos antiguos, como el miedo, la pertenencia o la jerarquía. Pero no está escrita en nuestros genes. Es una posibilidad que la cultura puede activar o contener. Por tanto, la guerra no es nuestro destino, sino una de nuestras opciones. Es un guion que se activa cuando el miedo y la ideología eclipsan la empatía. Como escribió Margaret Mead, «la guerra es solo una invención, una invención como cualquier otra». Si esto es cierto, entonces también podría inventarse la paz.
Tomado de Ethic.es









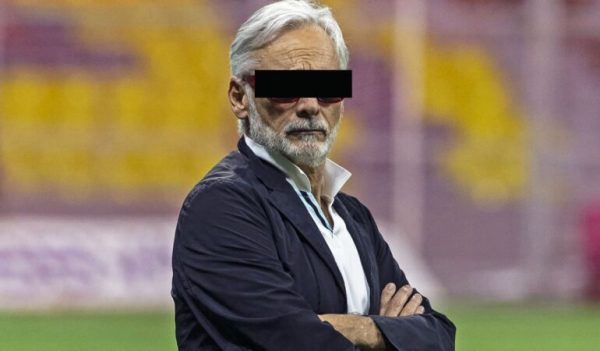


Más historias
‘Christiancore’: la moda de parecer santa a la que se ha sumado Rosalía
La resistencia civil frena el avance inmobiliario en Cuajimalpa
Zapatistas: siete generaciones de resistencia frente al despojo