La agroforestería consiste en mezclar, de forma intencional en un mismo terreno, árboles y cultivos, árboles y ganado, o árboles y cultivos y ganado. El concepto no es nuevo. Se lleva practicando alrededor del mundo desde hace siglos, pero hoy en día tiene el objetivo de mejorar el suelo, el uso del agua, el hábitat, al mismo tiempo que incrementa la producción de alimentos en un contexto donde los efectos del cambio climático son cada vez más notorios.
En otras palabras, consiste en crear una interacción ecológica y socioeconómica entre distintos componentes de la naturaleza. «Es una solución para diversificar y sostener la producción y aumentar los beneficios sociales, económicos y medioambientales», dicen los expertos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés). Se trata de entrelazar diferentes piezas de lo que podrían ser dos puzles diferentes: árboles y arbustos con cultivos o sistemas de producción animal.
Desde la década de 1970, esta práctica es reconocida por los científicos como una forma productiva y ecológicamente sostenible del uso de la tierra. Así lo afirman los expertos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor), con sede en Nairobi (Kenia). De acuerdo con la FAO, la agroforestería se encuentra en más del 43% de todas las tierras agrícolas del mundo, donde vive el 30% de la población rural (que representa más de 900 millones de personas). Y los sistemas agroforestales pueden alcanzar entre el 50% y el 80% de la biodiversidad de los bosques naturales.
Este sistema puede diversificar la producción y los ingresos, mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la resistencia al cambio climático
«La agroforestería es importante para los pequeños agricultores y otras poblaciones rurales», dice este último organismo. Su puesta en marcha puede diversificar su producción y sus ingresos, mejorar la seguridad alimentaria y aumentar la resistencia de las explotaciones al cambio climático. Existen diversas técnicas de agroforestería. Entre ellas se encuentran los bosques ribereños de amortiguación, que utilizan plantas y árboles junto a cuerpos de agua para proteger su calidad y generar ingresos. De forma similar, los rompevientos son barreras de árboles que protegen los cultivos del viento y mejoran su rendimiento. Igualmente, destaca la agricultura forestal, que consiste en la siembra de plantas de alto valor, como hierbas y hongos, bajo la sombra de un bosque. También sobresale el cultivo en callejones, que integra cultivos agrícolas entre hileras de árboles de alto valor comercial, y la silvicultura, que mezcla árboles, ganado y forraje en un mismo terreno para optimizar recursos.
«La agroforestería comienza sembrando la especie leñosa correcta, en el lugar correcto, para el propósito correcto», resumen desde el Centro Nacional de Agroforestería de EE. UU. (NAC en inglés). Sobre el terreno existen diversas experiencias que dan cuenta de la aportación que tiene esta práctica en la vida real. El Centro para la Investigación Forestal Internacional (Cifor) ha documentado proyectos de agroforestería con buenos resultados. Por ejemplo, en una comunidad de Kenia afectada por la llamada «hambre oculta» (un déficit de micronutrientes) y la degradación de sus tierras, una ONG local ayudó a los habitantes a aplicar los principios de la agroforestería en sus propios huertos.
La agroforestería comienza sembrando la especie leñosa correcta, en el lugar correcto, para el propósito correcto
La intervención se centró en incorporar árboles frutales y especies de leguminosas, que no solo proporcionaron vitaminas y minerales esenciales, sino que también mejoraron la salud del suelo. Al fijar nitrógeno, las leguminosas aumentaron la fertilidad de la tierra, mientras que las raíces de los árboles ayudaron a reducir la erosión. La combinación de cultivos anuales, arbustos medicinales y árboles frutales permitió a la comunidad no solo diversificar su dieta, sino también generar excedentes para la venta. Lo que comenzó como una respuesta de emergencia ante la desnutrición se transformó en un modelo sostenible de resiliencia productiva y nutricional.
Otra experiencia documentada por el Cifor es la de los agricultores de la Amazonía peruana. En una zona donde la deforestación había borrado parte del bosque nativo, los habitantes, con ayuda de una organización, construyeron un agrobosque. Para ello, colocaron franjas de especies que fertilizan el suelo, como el pasto Panicum, que produce biomasa y, al ser cortado, se devuelve a la tierra como materia orgánica. También usaron girasol mexicano, que aporta nutrientes clave como el fósforo y el potasio. A estas franjas se añadieron leguminosas, que enriquecen el terreno rápidamente al fijar nitrógeno.
Entre las franjas, los agricultores integraron árboles frutales y plátanos, que con el tiempo proporcionarían sombra y más materia orgánica al suelo. La idea era que, con el paso de los años, los pastizales degradados se transformaran en un agrobosque que se parece a un bosque natural, pero diseñado para ser productivo. De esta manera, los árboles controlan la temperatura y la humedad, las leguminosas enriquecen el suelo, y los cultivos proveen alimento e ingresos para los agricultores.
Tomado de Ethic.es











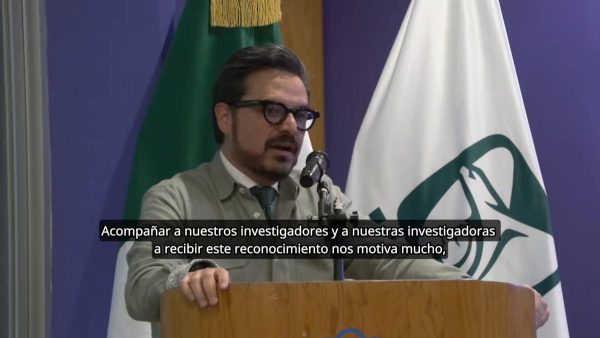
Más historias
La crisis climática podría recortar casi una cuarta parte del PIB mundial per cápita en 2100
La crisis climática podría recortar casi una cuarta parte del PIB mundial per cápita en 2100
Contra la literalidad del mundo: una defensa de lo evocador