En diciembre de 2018 –a partir de un contundente giro electoral–, en nuestro país se puso de manifiesto una fuerte impugnación de la política económica neoliberal impuesta en las últimas dos décadas del siglo XX. Con este cambio comenzó la reactivación de los mecanismos del Estado para el impulso de una nueva política económica. La cual, bajo el principio de atender a todos los sectores poblacionales, pero dando preferencia a los más pobres e históricamente humillados, reactivó la política social como eje impulsor del desarrollo.
Con ello, la economía volvió a asumir su función política, desde el momento en el que el poder ejecutivo de nuestro país rompió con el diseño global que se impuso con la agenda neoliberal. Ese sistema de creencias, que en su intento por universalizar la hegemonía estadunidense –de origen europeo–, articuló formas de dominio ancladas en la sacralización del mercado autoregulador, como forjador de civilización. Proyecto que tenía como destino el fracaso, por su incapacidad de comprender la historia local de los pueblos, y por su carácter autoritario, propio del más rancio colonialismo económico, que durante cuatro décadas sirvió de instrumento para anteponer los derechos de propiedad a los derechos humanos, así como el derecho del conjunto de la nación a la soberanía.
Por eso, a siete años de años de iniciada la ejecución del proyecto de la cuarta transformación, se cuenta con evidencia cuantitativa para poder afirmar que México es un Estado en transformación. Así lo muestran las variables macroeconómicas más utilizadas para medir el desempeño económico de un país, tales como: la sólida recuperación postpandemica en los niveles de producción en el país; la reducción de las tasas de desempleo, tomando en cuenta que al mes de junio del presente año, este indicador se reportó en 2.7 por ciento, una de las tasas más bajas desde el 2002, con un mínimo de 2.4 por ciento en el primer trimestre del año; y por supuesto, el resultado del monitoreo de avance en la estrategia de reducción de la pobreza en sus ocho indicadores: 1) ingreso corriente per cápita; 2) rezago educativo promedio en el hogar; 3) acceso a los servicios de salud; 4) acceso a la seguridad social; 5) calidad y espacios de la vivienda; 6) acceso a los servicios básicos en la vivienda; 7) acceso a la alimentación; 8) grado de cohesión social.
Logros que, sin sustento científico y de forma muy oportunista, han intentado adjudicarse los empresarios, a través de sus voceros. Por eso no debemos olvidar que si en 2018, las y los mexicanos logramos romper las redes de poder transexenal, lo hicimos aun con la resistencia de los empresarios, y sus representantes tecnócratas cuya tarea fue impulsar leyes que facilitaran el despojo a la nación. Valiéndose de instrumentos económicos que ellos mismos definían como científicos, bajo la mentira de que las políticas económicas que implementaban eran neutras. Nada más alejado de la realidad, porque desde el inicio era evidente que respondían a intereses específicos. Los ejemplos más claros los tenemos con sus constantes pronunciamientos en favor la propiedad privada, esa que priva a los ciudadanos de los beneficios generados en los procesos productivos de un sector público privatizado.
O qué decir de las resistencias que encabezaron a las reformas realizadas en materia laboral, con las que el Estado mexicano pudo recuperar la función de supervisión de las relaciones de producción mediante la vigilancia de la aplicación detallada y protectora de relaciones laborales en favor de las y los trabajadores. Tal y como se constanta con los avances en la regulación de la subcontratación laboral, las medidas dirigidas a la procuración de democracia sindical y el cambio en la política salarial, que pasó de ser una herramienta de contención inflacionaria a una cuyo objetivo es propiciar la recuperación económica con miras a disminuir los niveles de pobreza en el país, y a que más mexicanas y mexicanos puedan vivir de forma digna.
Dicho lo cual, si ahora “por el bien de todos, primero los pobres” va a dejar de ser una consigna exclusiva del gobierno mexicano y se convertirá en un principio ético-económico del sector privado, sería interesante conocer la estrategia trazada para que efectivamente el sector empresarial mexicano comience a superar ese totalitarismo liberal que se ha caracterizado por invisibilizar, desvalorizar y explotar a la fuerza de trabajo de millones de mexicanas y mexicanos. Y qué mejor oportunidad para ello, que la propuesta con la que llegarán para la negociación del aumento del salario mínimo que comenzará en próximas semanas, y que seguramente se publicará en los primeros días del mes de diciembre; o bien, su postura respecto a la demanda social de una jornada laboral de 40 horas a la semana.
Invitación que se extiende a sus voceros, que parecen no saber que una economía sin ética, no es más que crematística. Entendiendo a la crematística como “el arte de la adquisición del dinero”, como la actividad de generación de riqueza sin límites, aun a costa de la ruptura del tejido social. Tal y como la definió Aristóteles, personaje considerado por la historia económica como el primer economista analítico.
Carolina Hernández Calvario*
*Académica de la UAM Iztapalapa; licenciada y doctora en economía (Facultad de Economía de la UNAM); maestra en estudios latinoamericanos (Facultad de Filosofía y Letras. Su campo de especialización es en economía política.
Tomado de https://contralinea.com.mx/feed/








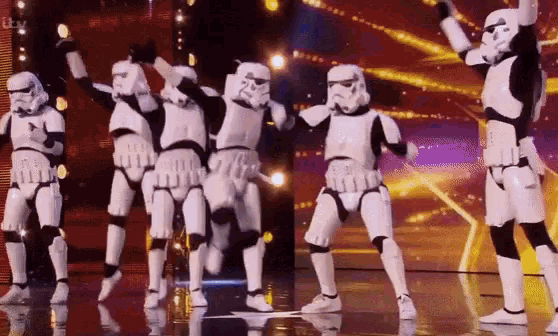


Más historias
En su primer Grito, Sheinbaum reivindicó a las mujeres independentistas
Morena propone regular uso de motocicletas, busca reducir accidentes
Aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el Puerto de Mazatlán