Pese a que los cisnes negros siempre han existido no fue hasta el siglo XVIII cuando los europeos los descubrieron en Australia. Quizá el hallazgo de dichos cisnes se pudo haber previsto según los datos disponibles en el momento, pero aun así confirmar su existencia fue un suceso inesperado. Igual que los europeos del XVIII, en la actualidad nos encontramos con nuestro propio cisne negro: la imposibilidad de una Transición Energética tal y como ha sido planteada hasta ahora. Este será el hecho que llevaba años viéndose venir y que, pese a ser completamente previsible, no se tomó con la importancia que se merecía.
Manuel Casal Lodeiro nació en 1970 en San Vicente de Barakaldo (Bizkaia, Euskal Herria). Se le conoce por su labor en el ámbito político, cultural y social como divulgador de propuestas ecologistas ante la inminencia del Peak Oil y otros desastres producidos por el uso crecido y desmedido de energías no renovables. Ha promovido diversos proyectos y participado en otros, siendo cofundador de la asociación Véspera de Nada para unha Galiza sen Petróleo, así como fundador y coordinador de la revista 15/1515. Criticando las derivas de la izquierda hegemónica de corte productivista y buscando informar sobre la necesidad de un modelo de vida compatible con la supervivencia y la vida buena de la especie humana, ha escrito artículos como “Si vis pacem, para descensum” o “Nosotros, los detritívoros”, e igualmente libros como La izquierda ante el colapso de la civilización industrial. Apuntes para un debate urgente (editorial La Oveja Roja, 2016) o el que tenemos entre manos.
El fin general del libro es exponer las verdades incómodas de la Transición Energética, analizando de manera crítica ciertas políticas “verdes” de las democracias liberales, dando cuenta de que la mayoría de las medidas que se articulan son irreales, tecnooptimistas, contradictorias con la evidencia empírica o incompatibles con otros objetivos necesarios para la misma. Como contraparte a esta deformada Transición Energética, el autor propone una Transición Energética justa, no acumulativa con fuentes energéticas anteriores, decrecentista energética y económicamente, basada en fuentes realmente renovables, y con todo, más comprometida con el bienestar de los seres humanos.
El libro de Lodeiro destaca por su carácter interdisciplinar, documentado científica y filosóficamente. La obra también cuenta con la exposición y explicación de numerosos datos, gráficas y tablas que respaldan de manera contundente las posiciones defendidas por el autor. A todo ello habría que sumar el marcado carácter divulgativo de la obra. Sin cultismos o tecnicismos innecesarios, se trata de un texto extremadamente preciso pero al alcance de todo el mundo, lo que resulta totalmente necesario dada la magnitud, urgencia y universalidad de su propuesta. Además, el lector puede encontrar un glosario al final de la obra donde consultar los términos más específicos.
La Transición Energética propone un descenso del consumo de combustibles fósiles, debido a su gran impacto en el medio ambiente (si atendemos especialmente al calentamiento global, se trataría de eliminarlos casi por completo). Con esta idea en mente, se han propuesto medios alternativos para la obtención de energía, como son las energías renovables (eólica y fotovoltaica por ejemplo). Sin embargo, aparece un problema: hasta hoy, “a lo largo de la historia, cuando se ha realizado una Transición Energética no se ha abandonado la fuente anterior, sino que ha continuado su uso, incluso de manera creciente” (p. 33). De momento, las energías renovables se han adherido a las fósiles, cumpliendo un papel auxiliar. De este modo, la Transición Energética tal y como se ha planteado hasta ahora no parece cumplir el fin que se propone: poner un límite a la crisis climática.
El negacionismo que supone seguir sosteniendo este tipo de Transición Energética proviene de la necesidad de mantener nuestro modelo socioeconómico actual para satisfacer los intereses de los gobernantes, de las empresas capitalistas, de buena parte de la población del Norte global, etc. El PIB es empleado como indicador de progreso humano, cuando en realidad no resulta apropiado para ello. El crecimiento del PIB y las emisiones de carbono están profundamente vinculados, por lo que no es posible crecer económicamente sin consumir más carbono. Por ello, si nos seguimos rigiendo por el mismo modelo capitalista (que es productivista, consumista, extractivista y fosilista), permanecer en un nivel seguro respecto al aumento de temperatura global sólo sería una fabulación onírica. Debido a esto, el autor afirma que el modelo decrecentista es el único modelo sostenible en el futuro. Mas no cabe olvidar que “el decrecimiento no implica pérdida de bienestar […], busca justamente el bienestar o la prosperidad sin crecimiento” (p. 52), así que nuestros esfuerzos deberían dirigirse a ser capaces de vivir mejor con menos.
Entre las propuestas centrales de la supuesta Transición Energética, debemos mencionar la “descarbonización de la economía”, que en rigor consistiría en “eliminar del funcionamiento de dicha economía cualquier uso de moléculas que contengan dicho elemento químico” (p. 61): pero esto es imposible. Lo realista sería más bien una desfosilización de la economía, es decir, eliminar el uso de combustibles fósiles (y con ello el incremento de emisiones de CO2, el principal gas de efecto invernadero) No obstante, toda nuestra economía depende de este tipo de combustibles, incluida hoy por hoy la digitalización (no sólo con el mantenimiento de los servidores, sino también en la extracción de minerales para su fabricación). Sin decrecer en nuestra economía, la desfosilización de la economía resulta imposible. Y el decrecimiento debería afectar a todas las industrias, incluida la alimentaria. “El empobrecimiento que implica la descarbonización significa ralentizar, hacer menos, usar menos energía […]; no significa necesariamente vivir peor. Pero sí vivir de otra manera” (Jorge Riechmann citado por Lodeiro, p.73).
La propuesta de la economía circular sería imposible en dos sentidos. Por un lado, porque la sociedad actual se rige por principios capitalistas, tendiendo a una incesante expansión de la producción con su consecuente generación de residuos. Por otro, debido a la segunda ley de la termodinámica: “es simplemente imposible reciclar todo el volumen de una determinada materia” debido a “procesos de dispersión, irreversibilidades, etc.” (Antonio Valero, como se citó en Lodeiro, p.81). Ante esto, el escritor propugna un modelo diferente: en vez de circular, tender hacia una economía en espiral de signo decrecentista para “revertir la espiral del capitalismo” (p. 87). Con ello lo que se busca es un modo más benigno de tratar con Gaia (y también más realista que el modelo circular.)
Otras propuestas tienen que ver con las energías renovables. Sin embargo, en el modelo que Antonio Turiel ha llamado REI (Renovable Eléctrico Industrial), éstas pecan de tecno-optimismo, pues no basta un parche tecnológico para solventar un problema sistémico. Tecnologías como los aerogeneradores o las células fotovoltaicas no generan “un solo vatio […] sin utilizar cantidades significativas de materias primas y de energías fósiles” (p. 99), entre ellas el petróleo, cuyo suministro probablemente “caerá en un 50% para 2050, respecto al consumo mundial en 2019” (p. 40). El mayor problema es que no hay otras fuentes de energía con un rendimiento energético similar al del petróleo o el carbón de mejor calidad (en términos de aporte de energía neta o TRE, Tasa de Retorno Energético). Por tanto, no cabe sino optar por lo que Luis González Reyes llama tecnologías R3E: “renovables, realmente renovables y emancipadoras”, tecnologías apropiables por todo el mundo: tecnologías preindustriales o de los primeros tiempos de la industrialización.
El greenwashing de grandes empresas y políticos nos vende ciertas energías como verdes y milagrosas cuando no lo son. En el caso de la energía atómica, se están ignorando los recursos necesarios para construir las plantas, que requieren una cantidad de tiempo y energía insostenibles (y ello sin entrar en el muy espinoso problema de los residuos nucleares). El gas natural, aunque también a veces se considera verde, es metano, que cuando escapa a la atmósfera produce mucho más efecto invernadero que el dióxido de carbono. El hidrógeno verde no se puede considerar fuente de energía porque tiene un TRE <1, además de que sus usos son muy limitados. La taxonomía verde europea clasifica como verdes estas fuentes debido a políticas energéticas y presiones económicas que van en contra de las evidencias científicas y de la opinión popular, demostrando que está siendo antidemocrática.
Frente a estas propuestas, lo único verdaderamente prometedor es una transformación decrecentista del modelo de producción y consumo. Entre sus consecuencias encontraríamos el abandono del vehículo privado como producto de masas, incluyendo el coche eléctrico, el estandarte de la Transición Energética entendida al modo convencional. Esto es debido a que “a la salida de la fábrica donde se termina su proceso de construcción ha consumido de media el equivalente a 20 barriles de petróleo” (p. 132), entre otros materiales escasos. Además, si se quisiera sustituir todo el parque móvil existente hoy, las baterías requerirían más cantidad de litio del que existe en el mundo. Por otra parte, el decrecimiento afectará al sector público, requiriendo un reparto equitativo de cargas y gastos. Necesitaremos entonces una Transición Energética justa que deberá “reconocer que todos nos veremos afectados por ella, que todos somos vulnerables, y practicar también dicha justicia con el resto de seres humanos, con el resto de la biosfera y con las generaciones venideras” (p. 130).
Por supuesto, el empleo se verá profundamente transformado: se volverá a ciertas profesiones preindustriales y aparecerán nuevas profesiones en campos como la agroecología y la preservación de la naturaleza. De la mano del empleo viene el consumo y el problema de su disminución. Para Lodeiro la estrategia debe ser dual, tanto la acción del Gobierno como la individual deben ser paralelas y retroalimentarse. Consumir menos destructivamente, más cooperativamente. Solo así puede darse una Transición Energética y ecosocial verdaderamente democrática.
El autor concluye que el desarrollo sostenible en rigor es imposible, y que la Transición Energética no puede lograrse a través de un mero aumento de la eficiencia técnica. Por ello, deberíamos abandonar el énfasis en términos como sostenibilidad y eficiencia en favor de la resiliencia. No se trata de ser sostenible, sino resiliente. En palabras de Lodeiro, la resiliencia es la “capacidad de un ser vivo, de un colectivo, organización o sistema para resistir un impacto o trauma importante sin perder sus funciones principales” (p. 231).
Y, lo que es más, a lo largo del libro descubrimos que el mismo término de “Transición” resulta problemático. Una transición en los términos en los que ha sido planteada no solo es imposible, sino también insuficiente para afrontar la crisis climática. La única opción realmente viable es un decrecentismo que pase por el descenso en el consumo y la producción a nivel global. Solo así podemos asegurar la vida buena, tanto la nuestra, como la de la biosfera, como la de las generaciones venideras.
Carrasco, Francisco Alejandro (DRK); Quiralte, Aida; Raboso, Alejandro; Santos, Alejandra; Villar, Miguel Ángel.
Reseña del libro Las verdades incómodas de la Transición Energética, de Manuel Casal Lodeiro. Prólogo de Xoán R. Doldán García. Editorial Icaria, Barcelona. Año: 2024
Tomado de https://vientosur.info/



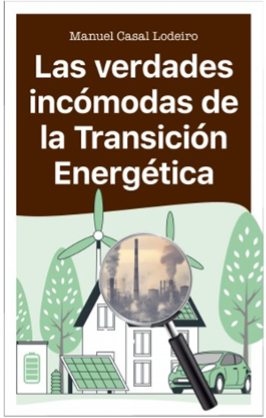








Más historias
Einstein, Arendt y Freud, del apoyo al sionismo a denunciarlo por fascista
El compromiso racial y sexual de las mujeres de extrema derecha
Inteligencia artificial o la imposibilidad de la ética