Culturas impopulares
Jorge Pech Casanova
Este texto es parte del catálogo de la exposición «Otra Aura. Maestros de la Pintura Occidental» del artista Manuel de los Ángeles, que se presenta en el Museo de los Pintores Oaxaqueños a partir del 24 de agosto de este año y hasta el 9 de febrero de 2025.
Magister pinxit
Una condición que la academia impone a los artistas visuales es el aprendizaje por medio de la copia, condición que a los practicantes más talentosos les resulta muchas veces gravosa, pero que a la mayoría de los aprendices les permite ejercer una operación técnica que en el futuro constituirá un apoyo para resolver problemas compositivos, de color y de otros factores que faciliten el tránsito hacia una creación original o, al menos, más personal.
No todos los artistas asumen con paciencia o acatamiento el arte del copista: la mimesis exacerbada por apegarse, no a una imagen de lo real, sino a la imagen de una imagen, o bien, a la imagen inventada por otro para dar cuenta de una realidad. Esa es la gran dificultad para imitar a los grandes maestros del arte figurativo clásico: someter las energías creativas a las líneas, las formas y los colores logrados por un predecesor que alcanzó la maestría y aun la expresión sublime en ciertas piezas veneradas.
No es inadvertida la insistencia en restringir estos párrafos a un término que a estas alturas se considera peligrosa y hasta ofensivamente patriarcal: el predecesor, el modelo, el maestro. La historia mundial del arte estuvo durante muchos siglos sujeta a un magisterio masculino, a partir sobre todo del siglo XIV, con la irrupción de artistas geniales en el Renacimiento como Sandro Boticelli, Michelangelo Caravaggio, Tiziano Vecellio, Raffaello Sanzio, Michelangelo Buonarroti, Leonardo da Vinci, o del Barroco, como Pieter Paul Rubens, Rembrandt van Rijn o Johannes Vermeer, entre otros.
Si bien ahora conocemos la existencia de magistrales mujeres pintoras cercanas en el tiempo y en el talento a aquellos maestros —como Sofonisba Anguissola, Artemisia Gentileschi, Judith Leyster o Rachel Ruysch—, la preponderancia masculina en el arte pictórico durante los siglos XIV a XIX correspondió a la tendencia histórica a postergar los logros de las mujeres en diversos campos de la ciencia, el conocimiento y la creación.
Por ello, hasta la fecha la práctica de copiar grandes obras de arte remite casi infaliblemente a obras de maestros: Raffaello, Michelangelo, Leonardo, Tiziano, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, Vermeer y otros nombres subsiguientes, muy famosos. Para los criterios antipatriarcales que son tendencia cada vez mayor, de poco vale señalar que varios de estos artistas fueron declaradamente homosexuales (Buonarroti y Da Vinci, entre otros).
Los patrones lingüísticos y culturales nos conducen a ratificarlos como maestros. La identidad de género que eligieron, en cuanto a criterios de estética y técnica plásticas, resulta irrelevante. Lo que a la persona creativa importa es el alcance artístico, la capacidad de estos antiguos retratistas en convertirse en modelos mediante sus producciones pictóricas.
Alumni fēcit
Manuel de los Ángeles, maduro pintor, apenas va dejando atrás la juventud cronológica, si bien desde hace años alcanzó un alto grado de destreza técnica y creativa en su oficio. El encierro forzoso que a casi todos impuso en 2020 la pandemia de Covid 19, lo llevó a adelantar en su arte de una manera paradójica: no en un movimiento hacia adelante —que es la forma en que la mayoría espera avanzar—, sino con un movimiento lateral o colateral, dando espacio a que el gran arte de la antigüedad ocupase los lienzos en los que normalmente el artista se coloca al frente con su imaginería.
De los Ángeles optó por una radical vuelta a los orígenes del gran arte retratístico occidental: reproducir a los maestros con varias de sus mejores obras, añadiendo de su parte un sutil patrón cromático con el que modifica por medios ópticos la imagen ajena y la vuelve su versión. Con ese procedimiento rebasa la línea de la copia o la mera reproducción para instalar la aportación magistral en su territorio creativo. La decisión, de por sí difícil, entraña consentir el abandono de la imaginería propia para llenar el espacio con la obra ajena, y siéndole estrictamente fiel a ésta, intentar una obra personal.
Durante cuatro años, Manuel de los Ángeles ha depurado este procedimiento. En la ruta, consiguió resultados sorprendentes, pues a la cautivadora mimesis añadió una lectura personal con resultados dispares, pero no sin un alto grado de pericia, soltura y entereza: la serie «Otra Aura. Maestros de la Pintura Occidental».
En la tarea, el pintor se encomendó a San Pedro (como es evidente en uno de los mejores cuadros de esta serie), pero, sobre todo, a Caravaggio, Rubens, Rembrandt y Vermeer. Además, ejecutó cuatro formidables homenajes: a Boticelli; nuevamente a Rembrandt, a Velázquez y a Goya, al reproducir El nacimiento de Venus, Lección de anatomía del doctor Tulp, Cristo crucificado y La maja desnuda. Por sus proporciones, retos técnicos y formales, estas piezas de gran formato son los ejemplos más depurados del deslumbrante sistema mimético que en esencia, para el artista, es una salida de sí mismo.
Esta salida, sin embargo, no lo conduce a un espacio externo sino lo proyecta al interior de las obras maestras que reconfigura y reinterpreta. Como tantas otras personas, durante la pandemia el artista hubo de observar atenta y acaso obsesivamente su entorno, al grado de internalizar las formas del encierro. En su caso, este repliegue a su entorno le devolvió la profundidad de magníficas creaciones pictóricas que suelen quedar como trasfondo en la producción artística, y que en su proceso salieron a flote, se proyectaron hasta saturar su espacio creativo. Manuel de los Ángeles materializó en su serie de 2020-2024 la aparición de lo invisible, ese sustrato que subyace en la obra de todo pintor y toda pintora de valía.
Schilderij
De este conjunto de obras de Manuel de los Ángeles puede surgir un extenso flujo de comentarios en torno a la significación de sus modelos y las consecuencias de su intervención. Abreviemos, en gracia a restricciones espacio-temporales, la especulación en torno a su trabajo. En primer lugar, lo que demanda su tenaz empeño es el reconocimiento a la perennidad de sus modelos: la pintura-pintura más depurada no cesa de fascinar a quien la contempla. Digan lo que digan los teóricos de vanguardia, un da Vinci o un Vermeer gozarán siempre de la atención más esmerada. Aun si estas obras desaparecieran, su imagen perdurable continuaría en la memoria colectiva. Son un fenómeno cultural que compromete a la especie humana.
Schilderij: Pintura, la pintura, las pinturas por antonomasia. Están reunidas en este esfuerzo aleccionador de Manuel de los Ángeles, y sólo cabe preguntarse por las ausencias; es imposible cuestionar las presencias en esta serie de obras porque cada una se justifica a sí misma y al conjunto. Sin embargo, hay en esta congregación sobresaliente piezas que además descuellan por su factura, además de las ya mencionadas: Cristo (Velázquez), Medusa (Caravaggio), La muerte de Séneca (Rubens), La dama del armiño (Leonardo da Vinci), Las tres gracias (Rubens). Al menos estas cinco recreaciones merecen un examen pormenorizado que las restricciones de espacio obligan a limitar a su mera mención. Pero sin duda cada una de estas realizaciones son la elocuente prueba del arte de Manuel de los Ángeles como explorador de la forma, como oficiante y celebrante de la pintura-pintura.
El trabajo de Manuel de los Ángeles sobre las obras de los maestros clásicos parece reiterar un postulado que Merleau-Ponty anotó en El ojo y el espíritu: “El ojo ve al mundo y lo que le falta al mundo para ser cuadro, y lo que le falta al cuadro para ser él mismo, y en la paleta el color que el cuadro espera, y una vez hecho ve el cuadro que responde a todas sus carencias, y ve los cuadros de los otros, las otras respuestas a otras carencias”.
La angustia de las influencias, conquistada
En su proyecto más reciente, de los Ángeles parece asumir una postura crítica que lo acerca a la propuesta de Harold Bloom sobre la creación poética. Bloom afirma que la descripción de la influencia poética es “la historia de las relaciones intrapoéticas”. Aplicando este pensamiento al arte visual, podemos concluir que la descripción de las influencias pictóricas es la historia de las relaciones intrapictóricas. Obras como las de Manuel de los Ángeles ofrecen un espacio muy idóneo para el estudio de esas relaciones.
Bloom señala que la apropiación implica las inmensas angustias de sentirse deudor, y llama al proceso de superar ese sentimiento “la conquista de la angustia de las influencias”. Desde luego, esa deuda pictórica e icónica es evidente en la serie «Maestros de la Pintura Occidental», pero ¿hasta qué punto de los Ángeles hubo de combatir angustiosamente las influencias para alcanzar originalidad?
Bloom impugna una creencia muy extendida cuando dice que “las influencias poéticas no tienen por qué hacer que los poetas se vuelvan menos originales, ya que frecuentemente los vuelven más originales aun cuando no necesariamente mejores”. Y añade: “La profundidad de las influencias no puede ser reducida al estudio de las fuentes, a la historia de las ideas o a la modelación de imágenes”.
Manuel de los Ángeles, siguiendo la perspectiva de Bloom, apela a un movimiento que lo inserte dentro del canon de la pintura occidental mediante seis recursos que el autor de La angustia de las influencias enumera y explica: clinamen: la mala lectura o la mala interpretación deliberada del modelo canónico; tésera: completamiento y antítesis, pues lee la obra madre conservando sus términos, pero logrando otro significado; kenosis: un mecanismo de ruptura semejante a los mecanismo que nuestra psique emplea contra las compulsiones de repetición y, por lo tanto, un movimiento hacia la discontinuidad con respecto al precursor; demonización: un movimiento hacia un contra-sublime personalizado, en reacción al sublime del precursor; ascesis: una reducción, pues el pintor renuncia a una parte de sus dotes imaginativas con el objeto de separarse de los demás, incluso de su precursor, y hace esto en su pintura colocándose en relación con la obra madre de tal modo que su pintura sufra también una ascesis; y apofrades: el retorno de los muertos, pues el pintor mantiene su pintura tan abierta a la obra del precursor que podríamos pensar que la rueda ha dado una vuelta completa, pero la obra está ahora abierta como antes estaba abierta, y el efecto misterioso que resulta de esto es que el logro de la nueva pintura nos causa la impresión, no de que el precursor la estuviera pintando, sino de que el artista posterior hubiese pintado la peculiar obra del precursor. Una audacia compositiva que Jorge Luis Borges planteó en Pierre Menard, autor de El Quijote.
Disyuntiva: ser integrado en un momento apocalíptico
La Internet ha permitido que las imágenes antes restringidas a paredes de museos puedan estar a disposición de quienquiera que cuente con una pantalla. Las imágenes icónicas de los grandes maestros han saltado de la exclusividad de prestigiadas salas museísticas a la intimidad de habitaciones domésticas, e inclusive a la fugaz e inestable privacidad de los cibercafés. Por ello, no está de más terminar estas reflexiones sobre la pintura de Manuel de los Ángeles recordando los cuestionamientos que el lingüista y novelista Umberto Eco efectuó desde mucho antes de la Internet en su libro Apocalípticos e integrados:
“La cultura de masas es la anticultura. Y puesto que ésta nace en el momento en que la presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico, la “cultura de masas” no es signo de una aberración transitoria y limitada, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura (último superviviente de la prehistoria, destinado a la extinción) no puede más que expresarse en términos de Apocalipsis. En contraste, tenemos la reacción optimista del integrado. Dado que la televisión, los periódicos, la radio, el cine, las historietas, la novela popular y el Reader’s Digest ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información, estamos viviendo una época de ampliación del campo cultural, en que se realiza finalmente a un nivel extenso, con el concurso de los mejores, la circulación de un arte y una cultura “popular”. Que esta cultura surja de lo bajo o sea confeccionada desde arriba para consumidores indefensos, es un problema que el integrado no se plantea. En parte es así porque, mientras los apocalípticos sobreviven precisamente elaborando teorías sobre la decadencia, los integrados raramente teorizan, sino que prefieren actuar, producir, emitir cotidianamente sus mensajes a todos los niveles”.
Como adenda a estas consideraciones, valga señalar que, al conjunto de pinturas elaboradas a partir de obras de maestros occidentales, el artista reorienta su adopción de modelos pictóricos para incorporar a algunas maestras recobradas del gran arte pictórico, como Artemisia Gentileschi. El panorama creativo de esta serie de Manuel de los Ángeles se amplía y complementa, así, con una apertura que debiera amplificarse en futuras adiciones a la serie que el artista comenzó a concertar cuando el mundo se cerró sobre sí mismo, en 2020. Cuatro años más tarde, ese entorno creativo se abre paso al exterior con cada vez mayor soltura, lucimiento y amplitud de miras.
Oaxaca de Juárez, 2023-2024
Tomado de https://morfemacero.com/










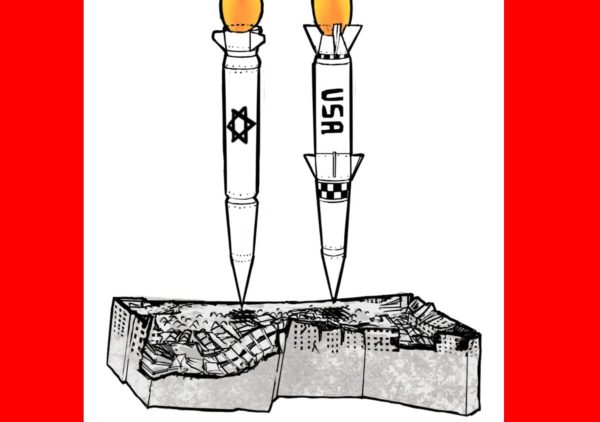
Más historias
Jilotepec, café y piedras labradas entre la neblina de Veracruz
Jilotepec, café y piedras labradas entre la neblina de Veracruz
Feria del Mole 2025 en San Pedro Atocpan: fechas, horarios y atractivos