José Martínez Torres
Con reminiscencias del horror vacui de los latinos, que con ello expresaban pánico por la oquedad; representante de la oscuridad y de la nada, de la fugacidad y de la muerte, el estilo barroco es una de las formas que han captado con mayor agudeza y complejidad el poder de la lengua española. Frente a la serenidad de los valores clásicos, duraderos, los temas del barroco son la inestabilidad de los sentimientos, el sueño, el desengaño, la brevedad de la vida y la inminencia de la muerte, el deterioro que inflige el tiempo, como postula Sor Juana en uno de sus poemas filosófico morales:
Éste que ves, engaño colorido,
que, del arte ostentando los primores,
con falsos silogismos de colores
es cauteloso engaño del sentido:
éste, en quien la lisonja ha pretendido
excusar de los años los horrores,
y venciendo del tiempo los rigores
triunfar de la vejez y del olvido,
es un vano artificio del cuidado,
es una flor al viento delicada,
es un resguardo inútil para el hado:
es una necia diligencia errada,
es un afán caduco y, bien mirado,
es cadáver, es polvo, es sombra, es nada.
El engaño aparece bajo la forma de un fugaz espejismo, disfraz luminoso que arroba al contemplarse. Surge bellamente, pero sólo es un discreto trasunto de la verdad. El pintor quiso captar a la hermosa monja como una vez fue, ocultando los rigores y los estragos de la edad; ella contrapone la fugacidad del placer mundano a la certeza de la finitud, animando al lector a adoptar su punto de vista sombrío, pero lleno de verdad: el tiempo ha de convertirnos en despojo, el tiempo es inexorable y todo lo arrastra a su paso. Los vocablos empleados en el soneto ––engaño, tiempo, vejez, olvido, afán caduco, cadáver, sombra, nada–– revelan la certeza de la fugacidad: Vanitas vanitatum omnia vanitas.
El contraste entre luz y sombra, los tonos oscuros y los efectos luminosos caracterizan el barroco, en especial la pintura y la poesía. Ambos se valieron de lo transitorio así como de los profundos contrastes de la vida. Francisco de Quevedo empleó una prosa hermanada al idioma latino, sobre todo en su libro Marco Bruto: “Los hombres pueden ser traidores a los reyes; las mujeres hacen que los reyes sean traidores a sí mismos, y justifican contra sus vidas las traiciones. Cláusula es ésta que tiene tantos testigos como lectores”. Metáforas, silogoismos, paradojas, antítesis, intrincados juegos de palabras y retruécanos, similitudes y discrepancias originados en la fuerza intelectiva de un creador que logra descubrir en la realidad enlaces, vínculos y asociaciones mediante su ingenio.
Las páginas y las telas del período barroco presentan niños que se ganan la vida mendigando o bien sobreviven mediante mañas y artilugios; desfilan personajes pobres de todas las edades cuyos trazos buscan transmitir la sensación de movimiento, en un realismo de gran efectismo teatral, como se ve en La buscadora de pulgas de Esteban Bartolomé Murillo, maestro de la miseria, y desde luego en la novela picaresca, no sólo en El Lazarillo de Tormes. El color, la luz y el movimiento definen la plástica barroca, en la que la perspectiva, el volumen y profundidad se consiguen más con los contrastes de tonalidades que con el trazo de líneas definidas. La luz difumina los contornos. La técnica ha llegado a su perfección. Es el momento en que un estilo “deliberadamente agota (o quiere agotar) sus posibilidades y linda con su propia caricatura”, escribió Jorge Luis Borges en su prólogo a La historia universal de la infamia (1954). Así continúa: “Yo diría que es barroca la etapa final de todo arte, cuando éste exhibe y dilapida sus medios. El barroquismo es intelectual y Bernard Shaw ha declarado que toda labor intelectual es humorística. Este humorismo es involuntario en la obra de Baltasar Gracián; voluntario y consentido en John Donne”.
En la España católica y monárquica, donde la mayor parte de la pintura que se hacía la patrocinaba la Iglesia, los reyes y los nobles, como se obseva en el cuadro Las lanzas que pintó Diego Velázquez en 1635 para el Palacio del Buen Retiro de Madrid, al arte se le impuso el propósito de transmitir al fiel un temor fanático por los castigos del infierno, un arma capital de la religión. Para que fuera más efectivo, requería de un realismo que llegó al extremo de la caricatura, como señala Fernando Lázaro Carreter, quien observa el arte español del siglo XVII bajo el influjo de la Contrarreforma y su proclamación de la fe católica triunfante, hechos que parecían exigir una grandeza y una monumentalidad ornamental de la arquitectura y de las obras artísticas. Ante el paganismo renacentista, el barroco opuso temas como la fragilidad de la vida humana, la certidumbre de la muerte, la brevedad de las cosas, y la vida como un teatro sobre el viento armado, como un sueño. La poesía se llenó de ornamentos retóricos y artificios lingüísticos, complejas metáforas, torturada sintaxis, elaboradas alusiones mitológicas.
El retrato fue una de las formas del barroco más visitadas, un ejercicio de auto-consciencia, un espejo realista, como en el soneto de Sor Juana transcrito más arriba. Por un lado estaban los “retratos de corte”; por otro, la interpretación mucho más expresiva y personal que fueron capaces de elaborar artistas como El Greco (1541-1614), que captó a los modelos en su parte psicológica y emocional, como en el enorme retrato en grupo del Entierro del Conde de Orgaz, y en otros retratos individuales, inmersos en la singular atmósfera íntima que el griego sabía imbuirles.
La obsesión por el retrato resulta fácil de entender si se piensa en que los poderosos deseaban una imagen triunfal en la posteridad, trascender en las generaciones venideras, de modo que los pintores que más fama, consideraciones y dinero ganaron fueron los maestros del retrato y, por encima de todos, Rembrandt, prodigioso en todos los tipos de pintura que hizo, incluso desde su primera juventud, cuando decidió retratarse a sí mismo captando el paso de los años, la posición social y la situación emocional en las que estaba; así, en la primera etapa luce arrogante, confiado, mientras que en el periodo de más adversidad, cuando muere su esposa y baja su popularidad, aparece con el gesto doliente de quien tras conocer el éxito enfrenta la soledad, el olvido y la tristeza.
Cervantes no conoció triunfos tan espectaculares, sino apenas un poco de reconocimiento al final de sus días, cuando escribió unas líneas muy significativas. Como no hubo ningún pintor que diera a conocer su imagen, para describirse a sí mismo, viejo, quitándose la idea de que alguna vez su persona quedaría en un lienzo ––como fue el caso de don Luis de Góngora y Argote, inmortalizado en los trazos de Velázquez––, escribió, en el breve texto del inicio de las Novelas ejemplares, que bien hubiera podido “grabarme y esculpirme en la primera página de este libro, pues le diera mi retrato al famoso Juan de Jáuregui, y con esto quedara mi ambición satisfecha y el deseo de algunos que querían saber qué rostro y talla tiene quien se atreve a salir con tantas invenciones en la plaza del mundo a los ojos de las gentes, poniendo debajo del retrato:
Éste que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y nariz corva, aunque bien proporcionada; las barbas de plata, que no ha veinte años fueron de oro; los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis, y éstos mal acondicionados y peor dispuestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño; la color viva, antes blanca que morena; algo cargado de espaldas y no muy largo de pies. Éste, digo, es el autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha […] Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo de la guerra, Carlos V, de feliz memoria.
Ante la ausencia de un lienzo que hubiera perpetuado la imagen del autor del Quijote, el propio Cervantes se pintó a sí mismo en este breve retrato que ha cobrado dimensiones asombrosas: las biografías han deducido de estas líneas el aspecto y la vida del escritor más importante de la Historia, dando por ciertas cada una de las palabras contenidas, mientras que grabadores, dibujantes y pintores han intentado trazar a posteriori retratos casi a ciegas, partiendo de la vaga descripción de su aspecto.
Este fragmento se divide en dos partes: la descripción de sí mismo en la vejez, y la mínima autobiografía que da inicio donde se lee “fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo”. En la primera parte observa que fue rubio y de mirada alegre, frente grande y nariz curva, con la mano inutilizada por haber recibido un arcabuzazo. La frase más notable de este autorretrato en de índole moral: cuando estuvo preso, “aprendió a tener paciencia en las adversidades”, cualidad muy notable si se piensa en Cervantes como en el escritor que logró publicar la primera parte de su obra maestra a los cincuenta y ocho años y la segunda parte casi a los setenta.
El arte literario del siglo XVII en España tuvo dos direcciones fundamentales, representadas por Góngora y por Quevedo. El primero de ellos, el maestro del culteranismo y autor de uno de los poemas extensos más asombrosos del idioma, Las Soledades, una hipérbole de las sensaciones, de aristocrática y arcaica rareza en el estilo. El denso y tenebroso Góngora se vio en el espejo de un poema lleno de buen humor:
… la cabeza al uso,
muy bien repartida,
el cogote atrás,
la corona encima;
la frente espaciosa,
escombrada y limpia,
aunque con rincones,
cual plaza de villa…
los ojos son grandes
y mayor la vista,
pues conoce un gallo
entre cien gallinas;
la nariz es corva,
tal que bien podría
servir de alquitara
en una botica;
la boca no es buena,
pero a mediodía
le da más gusto
que le da su ninfa.
La barba ni corta
ni mucho crecida,
poque así se ahorra
cuellos de camisas;
fue un tiempo castaña,
pero ya es morcilla;
volveranla penas
en rucia o tordilla.
El inusitado hexasílabo en esta especie de romance llama la atención casi tanto como el reluciente vocablo alquitara a mitad del poema, que se asocia de inmediato con los versos sobre la nariz superlativa que le endilgara Quevedo: “érase una alquitara medio viva” y, en otra versión, “érase una alquitara pensativa” y de la que Gongora parece hacer autoescarnio. Tenemos aquí un Góngora cotidiano, que se da gusto en la mesa más que en la cama con su ninfa y que usa una barba de tamaño suficiente como para ahorrar en cuellos de camisas, la cual adquirirá con los años un color arcaico y tordillo.
El conceptismo de don Francisco de Quevedo sería más aceptado que el intrincado culteranismo de don Luis de Góngora, cuya escuela es denostada por excesiva oscuridad. Borges recuerda que en La hora de todos, no alcanza a verse la mano de un poeta, de tan oscuro como escribe (en clara alusión a Góngora), y que en cuanto suelta la pluma salen despavoridos búhos y murciélagos. Claro que el conceptismo también suponía un alto grado de dificultad técnica, observa Lázaro Carreter, pero en cambio no se dirigía a una elite reducida y cerrada ni se limitaba a un solo género, sino que, además de poesía, incluía prosa; citando a Gracián dice que “es una acto de entendimiento que exprime la correspondencia que se halla entre los objetos”, o sea que se concetra en la capacidad asociativa, en “relaciones inusitadas de realidades muy distintas entre sí sobre la base de una mínima coincidencia”.
Quevedo fue un cruel caricaturista de su tiempo y comenzó de modo asombroso consigo mismo. También hizo una autoparodia, mostrando que la dureza de sus sarcasmos podía dirigirlos en su propia contra, como cuando se define de la siguiente manera:
Don Francisco de Quevedo, hijo de sus obras y padrastro de las ajenas, dice que habiendo llegado a su noticia las constituciones del Cabildo del Regodeo, como cófrade que ha sido y es de la carcajada y de la risa, […] hijo de algo pero no señor, hombre de muchas fuerzas y otras tantas flaquezas y que ha echado muchas veces el pecho al agua por no tener vino; que es de buen entendimiento y de no buena memoria; que es corto de vista como de ventura; hombre dado al diablo y prestado al mundo y encomendado a la carne, rasgado de ojos y de conciencia, negro de cabello y de dicha, largo de frente y de razones, quebrado de color y de piernas, blando de cara y de todo, falto de pies y de juicio, mozo amostachado y diestro en jugar armas, naipes y otros juegos.
El autor de Los sueños se complace en la deformidad y en la paradoja, en mostrase a sí mismo en situaciones lastimosas y burlarse. Como a Cervantes en el fragmento citado de las Novelas ejemplares y en el curioso romance de Góngora, las mejores partes son las que se construyen con ironias y sarcasmos. Mediante el recurso de la antítesis, Quevedo opone a los vocablos abstractos términos cotidianos cuando no prosaicos: es un hombre dado al diablo, prestado al mundo y encomendado a la carne; nació corto de vista y de ventura; rasgado de ojos y de conciencia, negro de cabello y de dicha, largo de frente y de razones, quebrado de color y de piernas, falto de pies y de juicio, mozo amostachado y diestro en jugar armas, naipes y otros juegos. A la manera de Caravaggio, Cervantes, Góngora y Quevedo definen sus propias personas con un buen humor sabio. El primero de ellos, el italiano, se captó en su juventud, cuando la pobreza había estado a punto de frustrar su prodigiosa carrera; los demás, cuando venían de conocer el azar y la fortuna, la pasión y el desafecto.
Tomado de https://morfemacero.com/



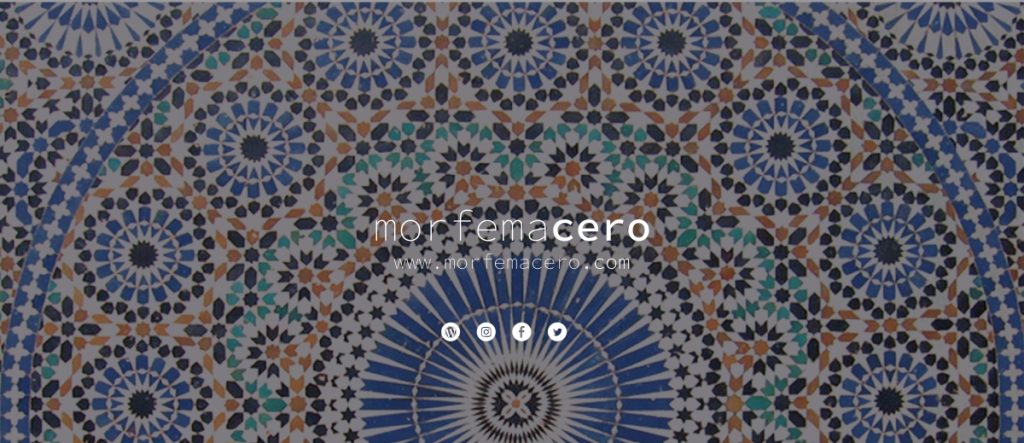






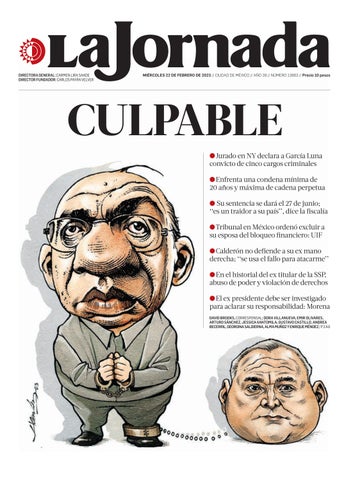

Más historias
«Te tocó la de malas»: la presunta fabricación de un delito que mantiene a Jorge Raúl en prisión
No es solo un paro, es un grito: la UNAM frente a la crisis de salud mental
El arte de las mujeres indígenas mexicanas desembarca en Madrid para empezar a recuperar las relaciones entre España y México