Una investigación evidencia el creciente aislamiento social de las trabajadoras domésticas en Bogotá, Colombia como consecuencia de las condiciones laborales y la distancia social.
Este trabajo abordó el tema de las conexiones, interacciones e intercambios que se producen en y a través de los desplazamientos de las empleadas domésticas.
Los regímenes laborales locales, la cuestión de género y los problemas de transporte y movilidad en una metrópolis, ofrecen pocas oportunidades, tiempo limitado y una movilidad casi nula.
Examinar la ciudad dividida a través de las interacciones de las trabajadoras domésticas revela las interconexiones que persisten a pesar de la segregación de la ciudad, y a veces a causa de ella. Debido a ello, la autora de esta investogacion considera que las trabajadoras domésticas son «hilos conectores en la ciudad segregada«.
El trabajo que se publicó en la revista Desacatos analizó la amplitud de las conexiones, que tienen lugar dentro y a través del trabajo cotidiano de las trabajadoras domésticas. Para lograrlo Friederike Fleischer, autora de la publicación, se valió de numerosos datos etnográficos a partir de un proyecto de investigación en curso sobre las trabajadoras domésticas en Bogotá.
¿Por qué existe el trabajo domestico?
El estatus de las trabajadoras domésticas está vinculado a las jerarquías sociales, étnicas y económicas, según este estudio. La necesidad económica, la presión familiar, las normas de género y el estatus social son factores que impulsan a las mujeres a trabajar en este campo a pesar de su carácter laborioso y en ocasiones discriminatorio.
Diversas razones han contribuido históricamente a que un número considerable de mujeres trabajen como empleadas domésticas en Colombia. A partir de 1930 el crecimiento de las familias y las tensiones económicas llevaron a los jóvenes varones a buscar trabajo a una edad temprana.
 100vw, 612px» data-recalc-dims=»1″><figcaption>Trabajadora doméstica hispana con material de limpieza</figcaption></figure></div><p>Salvo las camareras, las vendedoras y las trabajadoras sexuales, pocas mujeres trabajaron en el ámbito público hasta mediados del siglo XX. El empleo doméstico, en cambio, se consideraba adecuado para las mujeres jóvenes, sobre todo porque a menudo vivían con la familia para la que trabajaban.</p><h3>Relacionado: <a rel=) ¿Qué es y para qué sirve la antropología urbana?
¿Qué es y para qué sirve la antropología urbana?El número de trabajadoras domésticas, en cambio, no se ha reducido. Desde hace muchos años, las condiciones laborales de las empleadas domésticas se han ido formalizando cada vez más.
«Los cuerpos y las prácticas de las trabajadoras domésticas conectan a las personas y lugares de la ciudad segregada […] Las trabajadoras domésticas son hilos que conectan la ciudad segregada».
En 2012, por ejemplo, se promulgó la Ley 1595, que reconoce el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo decente para todos los trabajadores domésticos, incluidas las mujeres.
De hecho, el término «sirviente» se consideró despectivo y atenta contra la dignidad humana de los empleados domésticos.
¿Cómo lo hicieron?
Este estudio antropológico contó con la ayuda de cuarenta mujeres. Fleischer se basó principalmente en técnicas etnográficas como la observación participante, entrevistas no estructuradas y semiestructuradas. También realizaron paseos con varias de las trabajadoras, tanto en sus desplazamientos cotidianos por la ciudad como en sus domicilios, para ver cómo se relacionan con el entorno urbano.
Asimismo, crearon mapas espaciales basados en la georreferenciación que les permitieron dimensionar el movimiento de las mujeres en los entornos metropolitanos. Por si fuera poco, crearon cartografías sociales de sus relaciones utilizando imágenes que ellas reconocían.
Suba, Engativá, Bosa, Tunjuelito, Ciudad Bolívar y Usme son algunos de los barrios de los entrevistados en Bogotá. Estos lugares suelen carecer de servicios e infraestructuras, tienen problemas de transporte y presentan un alto nivel de inseguridad.
Aunque estas comunidades están lejos de ser homogéneas desde el punto de vista socioeconómico, racial o estructural, el entorno doméstico inmediato de las mujeres es comparativamente similar. Muchas de ellas viven en viviendas precarias, generalmente autoconstruidas y con poco confort y espacio. Algunas son propietarias de sus casas, mientras que otras alquilan una casa, un apartamento o una habitación con cocina compartida.
¿Quiénes son las trabajadoras domésticas?
Alrededor de la mitad de las mujeres entrevistadas se desplazaron desde el campo; otras también huyeron de los abusos físicos o sexuales y de la inestabilidad. La mayoría de ellas sólo tiene el título de bachillerato, en el mejor de los casos.
Dos tercios de ellas son madres solteras con dos o más hijos. Debido a la necesidad económica y a la falta de educación, la mayoría de las colaboradoras comenzaron a trabajar como empleadas domésticas a una edad temprana. Varias de las mayores empezaron a trabajar de jóvenes, a menudo como internas en las casas donde laboraban.
Es típico que cambien de empleo en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, trabajando como vendedora, en una fábrica o algo similar, antes de volver al empleo doméstico. Esto se debe a que empleo doméstico es físicamente duro, está mal pagado y requiere largos desplazamientos diarios que alargan la jornada laboral.
Te interesa: Cómo se producen de las desigualdades urbanas
Algunas mujeres del sector doméstico, indican que eligen cuántos días trabajan en función de sus circunstancias económicas y personales. Sólo una de nuestras entrevistadas era interna; las demás trabajaban hasta en cuatro familias diferentes durante la semana, y algunas incluso trabajaban los sábados.
La mayoría de las mujeres de este proyecto de investigación no tienen la oportunidad o incluso mucho interés en encuentros más profundos. Esto tiene que ver con los regímenes laborales locales, la morfología urbana segregada y la desigualdad socioeconómica; los prejuicios de clase o estrato, así como la desconfianza generalizada hacia los demás, contribuyen a ello.
¿Qué aporta una investigación como esta?
El estudio pone en duda la suposición de que los contactos cotidianos, efímeros, transitorios, volátiles y aleatorios en entornos urbanos puedan contribuir a reducir la segregación. Al igual pone en entredicho que puedan reducir las desigualdades y la estigmatización que enfrentan los trabajadores domésticos y otros grupos desfavorecidos.
Los trabajadores domésticos de Bogotá son «hilos conectores», como los considera Fleischer, por la variedad de contactos que tienen en su vida cotidiana. Sin embargo, la mayoría de estos encuentros son fugaces y es poco probable que tengan una influencia duradera en la vida de las participantes.
En general, la vida de las interlocutores está marcada por la falta de vínculos sociales fuera de la familia y un relativo anonimato, que muchos de ellos valoran. Sin embargo, su aislamiento social es, en parte, consecuencia de su falta de tiempo.
Es de tu interés: Por qué las relaciones sociales son cruciales para la salud física
Los regímenes laborales locales, junto con los ideales de género y los problemas de transporte y movilidad en una metrópolis segregada, ofrecen pocas oportunidades, tiempo limitado y una movilidad casi nula.
Una segregación social muy marcada, junto con una falta general de confianza en los extraños, incluidos los vecinos y los empleadores, restringe aún más las interacciones sociales de estas mujeres. Las que mantienen al menos un miembro de la familia en contacto intentan vivir cerca.
Fleischer cree que los espacios sociales podrían desempeñar un papel clave en el establecimiento de interacciones potencialmente transformadoras para los trabajadores domésticos en Bogotá, así como para otros tipos de ciudadanía y una ciudad diferente.
Tomado de http://Notaantrpologica.com/









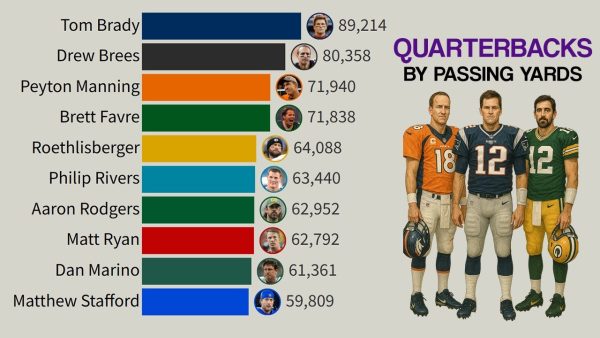

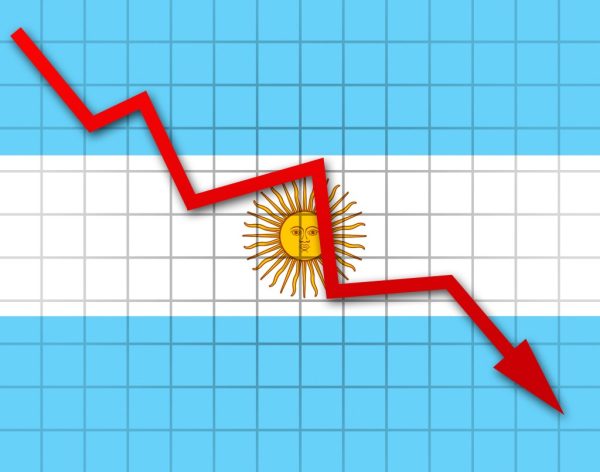
Más historias
Ecuador: el oro o el agua, la guerra por Kimsacocha
¡Ni perdón, ni olvido!: la herida de la represión en Xochimilco sigue abierta
Thomas Mann y la libertad